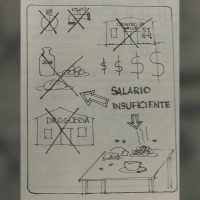¿Qué fue de Sebastián Piñera y Roberto Ampuero? ¿Qué de Macri, de Temer, qué de Vizcarra? ¿Tan serios y profundos son sus ímpetus libertarios como para espantarse ante la sola idea de que los Estados Unidos intervengan para liberar a un país intervenido y expoliado desde hace tres lustros por decenas de miles de fuerzas militares de ocupación cubanas, a las que en todos estos años no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa?
Hace quince años publiqué mi primer libro dedicado a Venezuela, que titulé Dictadura o democracia, Venezuela en la encrucijada. Por entonces, la amenaza dictatorial recién asomaba sus garras y La Habana no terminaba por fagocitarse al chavismo. Si bien la sociedad civil había puesto todas sus fuerzas tras el intento de derrocar a Hugo Chávez, perfectamente consciente del proyecto castrista que pretendía implementar, lo que consiguió tras una espectacular e inédita movilización popular, se encontró con dos obstáculos insalvables que le impidieron coronar la faena: la cobardía, la pusilanimidad y la orfandad intelectual y moral de aquel sector de las fuerzas armadas que la acompañaron inicialmente en su esfuerzo, por una parte. Y la absoluta indefensión política de unos partidos que naufragaban en la inopia, que han preferido seguir con Chávez y continuar detrás de Maduro antes que darle curso a un cambio de 180 grados al rumbo hacia la dictadura castro comunista que ha llevado el país. Ni adecos ni copeyanos ni masistas, los viejos partidos del establecimiento, comprendieron en abril del 2002 que la alternativa no estaba planteada entre el empresario Pedro Carmona y el teniente coronel Hugo Chávez, sino entre Venezuela y Cuba, el capitalismo o el comunismo, la libertad o la esclavitud. Para inmensa sorpresa de las fuerzas emergentes de la sociedad venezolana, la política cuarto republicana prefirió lo malo conocido que lo bueno por conocer, aceptando un rol menor en el reparto del poder. Hasta el día de hoy, cuando en lugar de enfrentarse al régimen y desalojar a la dictadura, prefiere acomodarse colaborando electoralmente a su sombra. Y rendirse por cansancio, mientras el tirano devora trozos de carne en un espectáculo digno de Gargantúa y Pantagruel.
Ya nadie duda, dieciséis años después, de la deriva dictatorial y totalitaria que ha encadenado el país a La Habana, así como de la profundidad del desafío que se le plantea a Venezuela para salir de esta encrucijada. Es más: la gravedad de la crisis ha adquirido tal relevancia internacional, sus peligros tales alcances regionales y la amenaza que constituye su deriva narcoterrorista tales dimensiones globales, que no se trata ya tan solo de impedir la continuidad del curso de la dictadura y volver a nuestras tradiciones del pasado: se trata de enfrentar la patología centenaria que afecta a toda América Latina y se traduce en un populismo inveterado, una mendicidad congénita y una deriva autoritaria y clientelar, fuertemente entroncada con las izquierdas marxistas que se han encarnado en el establecimiento político de todas sus sociedades. Los gobiernos liberales de Mauricio Macri y Sebastián Piñera están bajo la acechanza del castro comunismo nativo, mientras México inaugura lo que podría ser el Quinto Sol de un socialismo de nuevo cuño. No se hable del Brasil, donde las fuerzas del Foro continúan en lo suyo. Todo lo cual se expresó en la ominosa y vergonzante decisión de dichos países de respaldar a la tiranía venezolana. ¿Qué fue de Piñera y Roberto Ampuero? ¿Qué de Macri, qué de Vizcarra? ¿Tan serios y profundos son sus ímpetus libertarios como para espantarse ante la sola idea de que los Estados Unidos intervengan para liberar a un país intervenido desde hace tres lustros por fuerzas de ocupación cubanas, a las que en todos estos años no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa?
El populismo, el clientelismo, la demagogia y el socialismo han dejado de ser problemas específicos de algunas de las sociedades de nuestra región: son el problema esencial de todas ellas. Y para resolverlo se requiere no solo del acopio y la unidad estratégica de todas las fuerzas modernizadoras, sino de la refundación de nuestra hegemonía política sobre la base del más prístino y auténtico liberalismo. De una verdadera revolución cultural, que comience por una revisión de nuestras taras congénitas y asuma con lucidez y coraje la necesidad de refundarnos sobre nuevas bases socioculturales. ¿Existen las fuerzas internas como para que nos provean del impulso liberador? Temo seriamente, que no sólo carezcamos de ellas: hemos comenzado a habituarnos a la esclavitud. Y a detestar a quienes nos ofrecen su concurso para sacudirnos la lacra. La verdad nos incomoda. La acción de una eventual liberación nos disgusta.
No es una percepción original ni planteada a la discusión por primera vez en Venezuela. La comprensión de América Latina como la de una historia fallida condenada al fracaso – la he replanteado en una serie de artículos como “la maldición de Bolívar”– fue el tema central de una de las más importantes reflexiones histórico filosóficas que se hayan intentado en América Latina. Nos referimos a la obra del pensador venezolano Carlos Rangel, Del Buen salvaje al buen revolucionario, publicada por primera vez por Jean François Revel en París en 1976. Y cuyo diagnóstico, tras más de siglo y medio de independencia política, es absolutamente irrebatible, como lo demuestra la crisis humanitaria en que ha desembocado el último asalto del buen salvajismo revolucionario, el del castro comunismo travestido de legalismo electoralista bolivariano. Una complicidad nada casual: décadas después del fracaso de la primera oleada castrista en la región, impulsada por el guevarismo, la lucha armada y el electoralismo allendista chileno, la crisis del sistema de dominación venezolano y la infiltración del castrismo en sus fuerzas armadas permitió la nueva estrategia política: asaltar el poder electoralmente, quebrar la unidad interna de las fuerzas armadas y constituir formas neofascistas de dominación que permitieran el control de la región durante las dos primeras décadas del siglo XXI. En férrea alianza con el narcotráfico, las guerrillas y el terrorismo islámico. Es el ciclo que está llegando a su fin, tras el colapso económico venezolano que sirviera de sustentación al dominio regional por las fuerzas del castro comunismo latinoamericano. Y que al negarse a dejar el poder y batirse política, constitucional, pacífica y electoralmente en retirada, pone al hemisferio ante la encrucijada de tener que recurrir a las armas para desalojarlo, de una vez y para siempre, tanto en Cuba como en Venezuela, y permitir así el desarrollo de las fuerzas productivas, la implantación plena de la libertad de expresión, de empresa y de mercado y hacer posible la prosperidad cónsona con el estado actual de las economías mundiales. En otras palabras, intentar un recomienzo de nuestra historia, como parecieron vislumbrarse en las victorias de Mauricio Macri y de Sebastián Piñera, el encarcelamiento de Lula da Silva, la victoria de Iván Duque en Colombia y el reforzamiento, en toda la región, de las fuerzas que impulsan un liberalismo que le dé un giro copernicano a las tendencias estatistas, caudillescas y clientelares que han signado la marcha de la región durante sus dos siglos de historia republicana.
Es el momento propicio para ese recomienzo. Si bien, justo es reconocerlo, las víctimas comienzan a doblar la testuz y parecen detestar la sola idea de sacudirse el yugo. La tragedia venezolana ha puesto al desnudo los propósitos devastadores y totalitarios que mueven a las fuerzas del socialismo en Latinoamérica. Tras sesenta años, Cuba es la trágica y dolorosa demostración de la miseria, la esclavitud y el totalitarismo que signan sus objetivos. La libertad, la democracia, la justicia: no hay otro camino al futuro.
¿Lo intentaremos? Después de la cobarde e inexplicable marcha atrás del llamado Grupo de Lima comienzo a dudarlo muy seriamente.