(Sobre el miedo y otras vigilancias virales)
¡Llegó el confinamiento! Cierren las puertas. Intérnense en sus casas. Los mayores de 60 años no pueden salir, a no ser que tengan perro y nadie más lo pueda sacar. Reclúyanse. La peste ha llegado, está aquí y no perdona. No se asomen a las ventanas, el virus los puede cazar o seducir o hacerles morisquetas. Es una pandemia universal. ¡Oh, ojo con los que tengan preexistencias! Sí, la oficialidad te cuida, te vigila, te asedia, te rodea… ¿te ama? Te ve por las pantallas, te dice que el mundo de ahora en adelante y hasta nueva orden (¿quién da las órdenes?) es virtual. Menos la peste…
Es probable que, como cuando hubo una vez, érase una vez un paro cívico descomunal, en 1977, por otra peste en Colombia (de muchas que ha habido), la de un mandatario vallenatero y gustador de corridos mexicanos, que lo catalogaron los pobres y los sindicalistas y los obreros y las clases medias como un gobierno de demagogia, hambre y represión y el día señalado, el de la huelga general, muchos amanecieron asomándose a las ventanas a ver cómo era un “paro cívico nacional”. Así con el primer día de confinamiento. Cierren puertas. Abastézcanse los que puedan. Y por la ventana pueden ver sin requerir microscopio lo que es un virus.
Era más el terror que los discursos salubres. Más la propalación del miedo, como una prolongación viral, que una auténtica medida de protección social. Nadie sabía nada. Ni los cuerpos de salud. Una cosa hoy, otra mañana; una especulación al mediodía, otra al atardecer. Era como un reino de la confusión. Y de pronto, los que solo eran usuarios de su casa como dormitorio, como una estación de metro, o como un escampadero, se vieron obligados a estar bajo ese techo al que jamás le habían prestado atención, y en ese cuarto y en la sala y la cocina, y los que no tenían casas grandes, en su celda, o calabozo, y el mundo fue otro, patas arriba.
¡Viene la peste! Era el grito, a veces sordo, las más de las veces estentóreo, ampliado por televisores y aparatos de radio y computadores y celulares. Estamos en la era digital y la peste lo penetra todo. También es digital. Y el virus puede colarse por la comunicación inalámbrica. Ya no son los golpecitos de Marconi, el lenguaje Morse. Nada. No es la peste que vino por los desiertos y atravesó en caravanas de camellos y caballos y mulas enormes praderas y estepas y rutas de la seda. Ni la que se montó en barcos y se vectorizó en las ratas y del Lejano Oriente viajó sin prisas y con certeza a arrasar a Europa y a África.
No sé cuántos no se asolearon más, ni podían salir a ver cuáles eran los pájaros que cantaban en los árboles, ni cuáles las guacamayas y loras y pericos que agitaban los árboles del atardecer, y olvidaron las aceras y los parqueaderos de buses y las rutas del transporte público y hasta los automóviles. Estamos en pandemia y confinados. Canten los que puedan de balcón a balcón. Mándense señales de humo o agiten pañuelos. No se olviden del vecino. Canten, aunque sean bobadas y cositas así como “resistiremos, resistiré” y afinen ese violín a ver si les suena agradable, carajo.
Y el encierro desactivó las calles, las acompañó de agudas soledades, las desvirtuó. Y no hubo más caminantes por un tiempo. Cerraron los bares. Se escondieron las conversaciones. Y se desocuparon los estadios. Y alguien recordó una frase en La caída, de Albert Camus (otros ya estaban leyendo o releyendo La peste), sobre los estadios llenos y acerca del teatro, lugares propicios a la felicidad y a la inocencia. ¡Confinados! Encerrados a domicilio. Casa por cárcel debido al virus que llegó de Oriente y asoló a Occidente. Y, por estas geografías, tardaron en cerrar aeropuertos y entonces el aterrador y atorrante bicho desembarcó, muy sonriente y campante.
No sé si a usted le sucedió, pero nada más entristecedor que una calle antes abundosa, concurrida, transitada, se quede como un desierto, sin arena y sin hollín. Y ante el hombre encuarentenado, asustado, desubicado, al barrio, a los edificios, a los antejardines, a las lindes de la ciudad, a los campos deportivos, a las orillas de las quebradas arribaron especies animales como si estuvieran desembarcando de la mítica arca de Noé, como sobrevivientes de un diluvio universal de contaminaciones y desechos atómicos.
¡Encerrados! Y el mundo fue otro. Los paisajes variaron. Y hubo gente que volvió a leer. O tal vez lo hizo por primera vez. Y en los programas y las pantallas y los teléfonos móviles la peste se vistió de viejas crónicas, de diarios y cuentos, de palabras y vuelta de asombro a antiguas literaturas. Recomendaciones de radio sobre qué leer en esos días de encarcelamiento doméstico. Se ensayaron teorías sobre la casa, la soledad, la compañía, la descompañía, las ausencias. Y se aumentó la especulación, no sé si la inmobiliaria, pero en grandes cantidades la de cuánto duraría el encierro, cuáles serían los primeros muertos, los iniciados en la enfermedad, los que se contaminarían por no lavarse las manos, o, aun lavándoselas, porque sus defensas eran inútiles, como las de esos equipos que padecen goleadas de estruendo.
Y de pronto, la cara fue otra. Se escondieron las fisonomías. Se enmascaró la gente. Tapabocas por aquí y por allá. Barbijos. Antifaces. Pantallas de fumigador. O de soldador. O de exterminador. Guantes y toallas desechables. Y quien no portara el elemento protector que saltó a la fama mundial, ese mismo que antes en tiempos de “normalidad” hacía que sobre quien lo portaba saltaran sospechas y discriminaciones. Es un enfermo. Un contagiado. Un posible vector de microbios. Y, ahora, sucedía al contrario: si no llevaba puesto el “mascarón de proa” era como un peligro público, había que escarnecerlo. Discriminarlo. Señalarlo. Mandarlo al gueto.
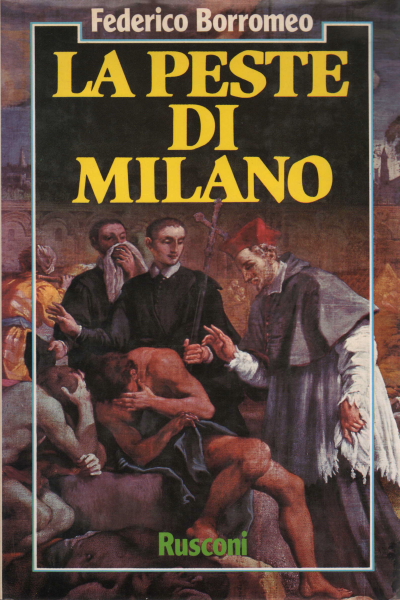
Y en los interiores domésticos comenzó a oler a alcohol, a hospital, a gelatinas jabonosas. Los discursos higiénicos se esparcían como semillas, como rocío, como una manera del acorazamiento, de la protección, del alejar el contagio, de poner al menos por un momento en estado de sitio al virus. De hacerle más dificultoso su asalto. Hace un año, todavía, junto a mi casa, había una entidad de salud (se quebró y cerró). Los primeros días del encierro y de la crispación, cuando todavía no se daba con certeza en la ciudad ningún contagiado, hubo un revuelo. Ambulancias. Voces bajas. El personal de salubridad intentaba pasar inadvertido. Pero de pronto hubo un murmullo entre los que estaban a la espera de atención por cualquier otra afección o molestia, y el murmullo aumentó y se volvió vocinglería y de súbito, como en los viejos tiempos: ¡Llegó la peste! ¡La peste está aquí! Habían detectado a dos pacientes con coronavirus. Fundadores. Se aisló el lugar. Días después, la institución cerró para siempre. Venía en crisis hace rato y la pandemia la enterró.
¡Confinados! Y los días se sucedieron. ¡Estamos en cuarentena! Y se iban cerrando empresas pequeñas, medianas, almacenes, cacharrerías, un desbarajuste económico y social. Y fue entonces cuando en muchas ventanas y balcones aparecieron las banderas rojas del hambre, como insignias de derrota, como una alarma de desesperación, porque no había comida. Y se supo de recolectas, de solidaridades vecinales, de auxilios de buena voluntad.
El virus arrasa el mundo. Y los muertos, por ejemplo en Estados Unidos, eran trabajadores, los más pobres, los que hacían los oficios más duros, porque los más pudientes, los magnates, los de arriba, se iban de las ciudades y se internaban en sus “ranchos”, en sus “temperaderos”, en sus mansiones en las afueras. Y así en otras partes: los más necesitados eran los que se contaminaban: tenían que salir al rebusque. Salir o morir.
Y hubo una ruptura: las calles, que estuvieron en muchas partes desoladas, se fueron poblando de carretillas. Y de serenateros diurnos, más que todo mariachis y uno que otro baladista. Y de los que ofrecían tamales y bananos y papayas y piñas y papas y yucas y todo el “revuelto” posible. Bares se metamorfosearon en legumbrerías. Y una palabreja voló de techo en techo y de flor en flor: “reinvención”. Así como las pendejadas de que, tras la pandemia, volverían los abrazos. No faltaron eso sí los gritos amenazantes de “plomo es lo que hay”. Un colombianismo.
La pandemia cambió comportamientos, los modos de observar, las dietas, las aulas, la enseñanza, los métodos de atención (y de desatención en muchos casos) en los organismos de prestación de salud. Y elevó a la categoría de héroes al personal sanitario que lo que hacía era cumplir con su deber, a veces en condiciones precarias. Y los gurúes de profecías, algunas de desastres, otras de ramplón optimismo, advertían que era el fin del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. Otros contradecían y afirmaban, en sentido contrario, que era la reafirmación de aquellos males.
¡Estamos en pandemia! Y se revitalizaron las utopías al revés, las distopías. Las pantallas (sí, qué curioso) hablaron de Ray Bradbury y su poético Fahrenheit 451, con bomberos quemalibros y hombres memoriosos. Y el soma de Un mundo feliz se hizo carne y habitó entre nosotros, porque estamos en pandemia, y hay que volver a esos profetas literarios, visionarios, como Orwell y su novela 1984. Y los que no leían, se volvían cuasi bizcos frente al receptor de tv, muchachos aburridos por no poder salir a medianoche a una reguetonería.
Por estos lares tan desajustados, inequitativos y de abismales diferencias sociales, previo a la pandemia había una enorme movilización en calles. Y la programación de un paro nacional. El virus lo atajó. Y pulverizó la protesta pública. El gobierno respiró y dio gracias. Había hallado un modo del reencauche. ¡Estamos encerrados! Y entonces hubo que caminar (los que podían en los corredores caseros) en el adentro, y retomar la bicicleta estática que se había erigido en secadero de ropas y saltar al lazo como en antiguos juegos callejeros.
Los de fincas, se fueron a sus fincas. Y los pobres, los más numerosos, a su miseria aumentada y nada corregida. ¡Confinados! Y cambiaron las relaciones sociales, las afectivas, las distributivas, las corporativas… Y el cuerpo volvió a ser el protagonista, como en las viejas pestes, como en los campos de concentración, como en los exámenes para el ejército… Confinar el cuerpo, encerrarlo, encarcelarlo, controlarlo, termometrearlo, someterlo a intensa vigilancia…
¡Confinados! Historias de cuarentena, resurrección de conversas en la cocina, el retorno de Sheerezada, el viajar desde la imaginación y sin moverse de un mismo lugar. ¡Encarcelados! Muchos se enteraron de la peste negra, y de la romana, y la de Florencia, la londinense, la lisboeta, la de Milán. Se animó saber sobre la historia de la peste y de las enfermedades y de las vacunas y de cómo nos fue en la pandemia de la gran guerra y en la de la gripe española.
Y no faltaron los que, en voz alta, leyeron en la cocina Diario del año de la peste, de Daniel Defoe: “El aspecto de Londres estaba ahora alterado de un modo extraño, a pesar de que la City no había sido todavía muy castigada. Pero el aspecto de las cosas estaba muy trastornado; la pena y la tristeza se instalaron en cada rostro, y aunque algunos barrios todavía no habían sido muy agobiados, todos se veían gravemente afectados; cada habitante cuidaba de sí y de su familia como en situación de extremo peligro, que claramente se veía venir”.
“Hace un año que yo tuve una ilusión…”. Qué va. Hace un año y por muchos días, estuvimos condenados a un emparedamiento (casi como los de algunos cuentos de Poe), a una clausura, que puede ser llamativa y deseada para ciertas monjas y cenobios, mas no para los que nos había dado por descubrir nidos de pájaros de fuego en las cornisas y ver volar violinistas sonrientes sobre los edificios de la ciudad.
(Escrito en Medellín, el 19 de marzo de 2021, día del santo cachón)
















Comentar