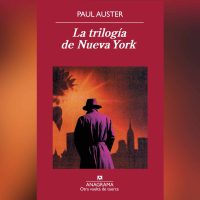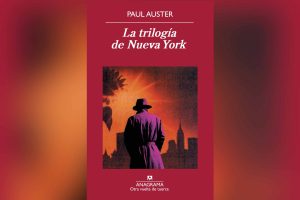Cuando la minifalda era ya una provocación, a mediados de los sesentas, las muchachitas de los colegios de monjas y aun de los oficiales, con sus faldas a cuadritos más abajo de la rodilla, todavía tenían ese aspecto mojigato y moralista impuesto por la tradición conservadora y los discursos religiosos. Ya en Londres, la diseñadora Mary Quant, en 1964, había revolucionado el mundo de la moda al “inventar” la minifalda, cuyo nombre se inspiró en el Mini Cooper, un poderoso carro que parece de juguete.
Los sesentas, que revolcaron el sexo, las juventudes que comenzaron a ser protagonistas de su historia, los movimientos de liberación nacional, la Revolución Cubana, el rock y el uso de estupefacientes como símbolo de irreverencia, advinieron con sus nuevos ropajes y acordes de guitarras eléctricas. Era la Guerra Fría en pleno. Solo que los jóvenes, muchos de ellos nacidos cuando terminó la Segunda Guerra, querían conquistar el mundo mediante la música, las protestas masivas y la marihuana.
Y en la llamada década prodigiosa, la del hombre en el espacio sideral y en la luna, la de la invasión gringa a Vietnam y la del Mayo Francés, los sentidos juveniles se conmocionaron ante la aparición de falditas breves que mostraban muslos y ponían a vibrar a los más recalcitrantes y daban pábulo a los hipócritas (los mismos que miraban a las muchachas a través de los dedos de la mano) para decir que la juventud estaba extraviada. Algunos de esos tartufos se parecían al del filme Las tentaciones del doctor Antonio, de Fellini.
“Una mujer es tan joven como sus rodillas”, decía la Quant, tras la presentación de su explosiva prenda, que le valdría el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico, otorgado por el palacio de Buckingham “por su contribución a las exportaciones inglesas”. La diseñadora, aunque su creación se puso en duda por modistos franceses, como André Courrèges, que se atribuyó su invención, abrió una tienda en Londres y promovió el arquetipo de la mujer delgada, con botas hasta la rodilla y, claro, vestida (o cuasi vestida) con la mini, que alborotó el ambiente de transformación de las juventudes occidentales.
Eran los tiempos de la sicodelia y el ácido lisérgico. Uno que otro inquieto leía a escritores Beat y casi todos enloquecían con la banda de Liverpool. Los sesentas mostraron las piernas de las muchachas en su esplendor y le pusieron picante a las maneras de caminar. Ni siquiera los atuendos hippies pudieron descarriar a la minifalda, que continuó su paso seguro hacia la historia de las rupturas en la moda.
Por aquellos días en que la supermodelo Twiggy lucía en las pasarelas la pequeña falda, la pusieron en boga Brigitte Bardot, símbolo sexual de la temporada; Nancy Sinatra y, después la viuda Jacqueline Kennedy, en su sonado matrimonio con el multimillonario Aristóteles Onassis. Y mientras la faldita subía y subía, sus atacantes no cesaban de censurarla y atribuirle la perdición de jóvenes y viejos. Era parte —así aparezca como un hecho superficial— de la liberación sexual y la aparición de la píldora anticonceptiva. Para los moralistas, era la prenda una tentación del diablo.
En Medellín, una aldea fabril que en los sesentas tenía en su paisaje urbano a muchachos que espantaban beatas con sus palabras y actitudes, como los nadaístas, ninguna dama podía entrar en las iglesias con escotes y, menos aún, con una mini. Ya en las modas de barrio, entre jóvenes al margen de la obrería y la universidad, estaban vigentes los camajanes, con sus ropas extravagantes y sus zapatos (pisos) blanquinegros, conocidos como “golondrinos”. Eran, con su presencia sin normas ni dependientes de los cánones de la elegancia, contestatarios y creadores de un lenguaje particular, además de su “tumbao” en el caminar.
Con la arremetida del rock and roll y sus variantes como el baile del twist, en ciudades conservadoras como Medellín se cambiaron estilos de vestir y de actuar en sociedad. El cuerpo tomó otras funcionalidades y ya no estaba tan aprisionado por las cadenas religiosas ni las prescripciones morales, en particular del catolicismo. El go-gó y el ye-yé, los “cocacolos” (como denominaban a los pelaos los más veteranos), más el ejercicio de la danza, sirvió de escenario a la abreviación de las faldas en las ciudad de las chimeneas y las telas.
El clima de una ciudad que hoy ya no es la de la “eterna primavera”, favoreció que las minifaldas estuvieran casi todo el tiempo en lucimiento. Junín era una fiesta con los ires y venires de muchachitas de falda corta, aunque el panorama también tuviera a las colegialas del Cefa como parte de la miscelánea. La minifalda, a las que señoras de sociedad atribuían poca distinción, se tornó un símbolo de juventud y de otras formas de la seducción.
La minifalda, hoy ya integrante de la cotidianidad, era una suerte de desafío a lo establecido. Una bofetada a los parámetros conservadores. Había en su uso, además de un deslumbramiento, una posibilidad de cambio de carácter y de los modos de mirar, en especial de los hombres: muchacha que pasaba había que voltearse a observarla, soltarle un piropo y hasta un silbido de admiración.
Inclusive las “trabajadoras sexuales”, en particular las del sector de Guayaquil, en Medellín, usaron minifaldas muy sui generis: de croché, de colores vivos, en la década de los alunizajes y las revueltas estudiantiles.
En los inicios, la mini, tan resistida por la ortodoxia, ascendió gracias a la aprobación de la revista Vogue y, después, ya fue incontenible su uso entre las jovencitas, parte de una transgresión y de una negativa al puritanismo. El marco histórico dentro del cual surgió estaba signado por revoluciones sociales, barricadas y protestas juveniles. Y así se tratara de una frivolidad, la minifalda “calentó” la Guerra Fría.
Y sí, los sesentas fueron más que rock, trabas alucinógenas y minifaldas. Tiempos de cambios políticos, guerrillas, boom literario, comunas hippies y protagonismo social de las juventudes. Y, en medio de todo, una faldita corta-corta causó escozores y reavivó el interés por los muslos frescos de las señoritas, todavía sin celulitis.