“¿Por qué en Colombia hay tantos abogados y tantos tan malos? ¿El examen de idoneidad practicado por el Estado será la solución? Les adelanto que no y les cuento por qué”
Sobre los abogados en Colombia se dicen muchas cosas, algunas ciertas, como que somos muchos y otras no tan ciertas, como que se necesitan para cualquier cosa. Sin embargo, aunque esta última creencia no sea cierta, el que esté tan esparcida debe tener una implicación social que debe poder explicarse sin recurrir a demasiadas complejidades, como solemos hacer los abogados. Nadie sabe realmente por qué nos graduamos con ese defecto de querer complicarlo todo. Como ese defecto tenemos muchos otros, algunos de los cuales son de bastante gravedad y para tratar de darle solución se expidió la Ley 1905 de 2018 que estableció el examen de idoneidad practicado por el Estado para obtener el visto bueno para ejercer la profesión de abogado. Más allá de lo cliché que resulta querer solucionar un problema de abogados con una ley, esta solución facilista resultó en una absoluta farsa del Estado, con las facultades de derecho y el Consejo Superior de la Judicatura como principales cómplices y todos los demás, la sociedad entera, como principales víctimas. Explicaré por qué.
En primer lugar hay que dimensionar la importancia de los abogados en nuestra sociedad, que aunque no es tanta como solemos conferírnosla nosotros mismos, es al menos de trascendencia pública en un país donde el Estado es el principal empleador, generador de movilidad social, desarrollo económico y el eje de las dinámicas sociales. En un Estado con una tradición tan legalista como el colombiano, es normal que los abogados hayan acumulado un poder práctico y simbólico envidiable.
El poder práctico se refiere a las esferas que ocupan porque muchas de las actividades que ejerce el Estado requieren de al menos un abogado para ser ejecutadas. Desde asuntos sencillos como un permiso de construcción de un segundo piso hasta el contrato de las grandes obras de infraestructura como el metro de Bogotá o la decisión de asuntos tan sensibles como las tutelas por el derecho a morir dignamente.
El poder simbólico hace referencia a un modelo cultural, muy propio de nosotros, que ha permeado nuestra forma de interactuar con el mundo bajo el pensamiento de que el papel todo lo puede y por eso los problemas que tanto nos aquejan tienen arreglo con una ley, un decreto, un contratico o una tutela, de la que alguna vez escuché decir a un abogado de dudosa reputación que no se le niega a nadie. En resumen, los abogados, al interpretar el derecho no solo interpretan normas, interpretan la realidad y eso es un poder envidiable.
¿Será por eso que todo el mundo quiere estudiar derecho? Seguramente tiene algo que ver, no creo que sea solo para que a uno le digan doctor sin haber estudiado un doctorado, aunque no faltará aquel al que eso le justifique su paso por la facultad. Por favor no entiendan todo el mundo como algo literal, es una forma de hablar. Derecho no es la carrera más estudiada en Colombia, pero sí es una de las de mayor demanda, quiere decir que somos muchos, lo reitero, y cada día somos y seremos más. Esto plantea un reto desde hace muchos años y es cómo garantizar la oferta educativa a tal cantidad de demandantes de conocimiento jurídico. El Estado en los 90’s se lavó las manos, le entregó el problema al mercado para que este solucionara y se dedicó a “supervisar”.
Lo anterior, para una profesión con la relevancia pública de la abogacía puede ser problemático, pues del montón de abogados que se gradúan saldrá el juez que resuelva la tutela por medicamentos, el abogado que proyecte el contrato para la construcción de hospitales públicos, el litigante que va a pelear con todo por su pensión y uno que otro magistrado. Entre 1993 y 2009, en Colombia, pasamos de 60 pregrados en derecho a 196 (García, 2009) la gran mayoría de ellos sin registro de alta calidad.
He de admitir que la profesión no pasa por su mejor momento reputacional, los escándalos de corrupción en las altas cortes, la congestión judicial, la mediocridad del sistema y de muchos jueces -avalado por el aún más mediocre Consejo Superior de la Judicatura y alcahueteado por muchos de nosotros- ha llevado a la difusión de otros dos mitos sobre los abogados; el primero, es que cualquiera se gradúa de abogado y el segundo, que todos somos enredadores, leguleyos y corruptos. Del primero no opinaré porque soy profesor de derecho y entonces tengo un grave conflicto de interés, pero sobre el segundo debo alzar voz de preocupación porque si nuestra sociedad cree eso de nosotros implica un cuestionamiento profundo sobre nuestras capacidades colectivas para promover y graduar profesionales con un alto estándar ético y como consecuencia también alto nivel técnico.
Con este panorama, el Estado quiso intervenir y creó el examen de idoneidad para abogados, de modo que, además de graduarse, el aspirante gremial deberá aprobar la evaluación para obtener su tarjeta profesional, que es la licencia para ejercer. En su momento todos aplaudimos, esto significaba que aunque las facultades graduaran abogados a diestra y siniestra, algunos 100% virtuales, sin preparatorios y con evaluaciones canjeables por diplomados, al menos este examen obligaría al egresado a cumplir con un rigor mínimo. Bueno, esto no fue así.
Resulta que para aprobar no existe un puntaje clasificatorio, sino que basta con obtener un puntaje superior al de la media nacional -que les adelanto, se nivela por lo bajo-, pero además, en el cálculo de dicha media no se tiene en cuenta el 20% de los puntajes más altos. Es decir, solo se compite con el 80% de los más malos. Quien no me crea que vaya y consulte el artículo 11 del acuerdo PCSJA24-12163 del Consejo Superior de la Judicatura. De allí se puede entender que un puntaje de 38/100 sea suficiente para aprobar, en escala de 1 al 5 equivale a sacar 1,9 y aprobar. ¿A nadie más le petrifica de terror la idea de que un abogado con una idoneidad de 1,9 sobre 5,0 sea mi futuro juez? Una cosa es ser un país de abogados ¿pero de abogados mediocres? No vamos para el abismo, ya estamos cayendo en él y vamos un poco más abajo de la mitad del hueco.
Simbólicamente el examen ha transmitido la idea de que la calidad del profesional es responsabilidad exclusiva del Estado, pues este es el que otorga la licencia para ejercer y no de las universidades, especialmente las privadas, que sufriendo por el bajón de matrículas tras la pandemia han optado por la lógica pedagógica de mantener contento al cliente-estudiante para que no decida desertar y matricularse en otro programa más barato y sobre todo con menos requisitos. Ya saben, “donde no jodan tanto y me homologuen cositas”.
Finalmente, el mensaje que quiero dejar para que esta columna no suene a cantaleta es que ante la alta relevancia pública de esta profesión el debate de su calidad debe tener esa misma relevancia y no puede quedar relegado a un examen con requisitos mediocres que se hace por cumplir con un reclamo de vieja data, sino que requiere una verdadera desmercantilización de la educación jurídica, que incluya un accionar articulado y colectivo desde diversos sectores.
Desde el Estado, la promoción y ampliación de la oferta pública y el fortalecimiento del control sobre los programas privados; desde la universidad, la garantía de rigurosidad a través de la profesionalización del cuerpo docente y la evaluación permanente y seria del aspirante a abogado y desde la sociedad, la desmitificación de los abogados, entender que no es el título, sino el conocimiento, que no todos tienen por qué ser abogados y no todos los que ingresan tienen que graduarse porque es una profesión como cualquier otra que se nutre de la vocación y cualquier otra motivación resultará en la frustración y la mediocridad que se descarga en forma de crueldad sobre el usuario del sistema de justicia más vulnerable.






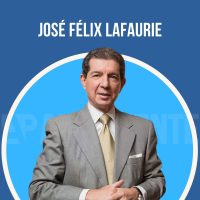






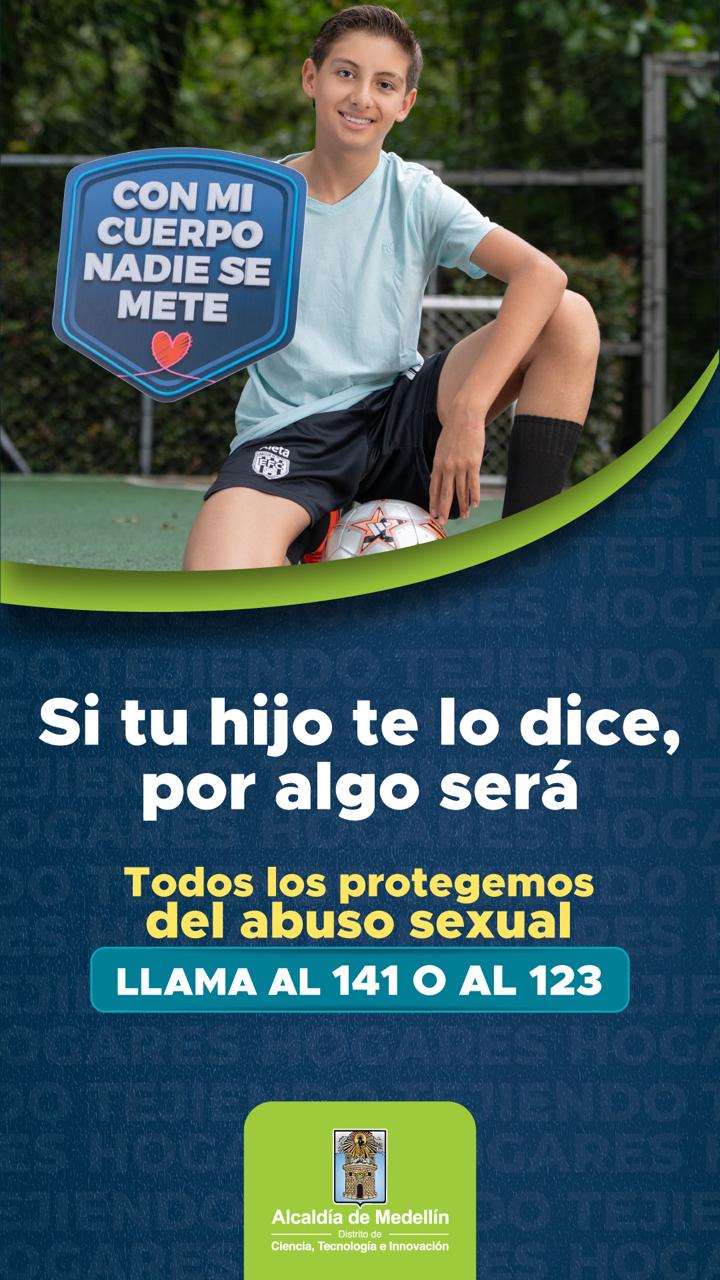
Comentar