«Usted antepone su sabiduría (¿podemos llamarlo sabihondo? Dispense la h: es muda) a la vulgaridad de muchos; sus decretos, ordenanzas, sentencias, fallos, proclamas, promulgaciones y memoriales, son el paro cardiaco de un estudiante de abogacía, o, peor, ya que no la salva un mínimo acercamiento al tema, de una señora embargada o de un juzgado analfabeto».
¿Gusta devolver a sus lectores páginas enteras —al prólogo desde el epílogo—, o a oyentes con un argot propio de su actividad cognoscitiva? ¿Ríe al ver la faz de sus alumnos tratando de cortar la tela con que los viste, reviste y contraviste? ¿Pasa sus noches de fin de semana leyendo autores que no entiende para traducirlos a unas palabras que menos razona? ¿Frecuenta amistades cuyos temas son de jurisconsultos, economistas, teólogos, pedagogos sin una clase de experiencia? Si ese es usted, confluya junto al pregón. Sea afluente de él. Escúcheme.
Si padece insomnio, alopecia, estreñimiento y migraña por contagiárselas a otros, con un lenguaje para los de su especialidad (vaya uno a saber cuál), para su círculo (si no cuadrado), entonces los talleres, grupos, centros y semilleros en pro de la sencillez escrita y hablada son sus enemigos (refractarios), así como las preguntas —que le alimentan el ego— de sus interlocutores, los «¿Ah?» de quien se tope con usted, la risa (pronto llanto) de quien responde contundentemente «Ninguna» a la pregunta: «¿Dudas?»
La monserga, el laberinto, el lenguajeo en que se pierde y pierde a los demás, en el que cree encontrar la salida una vez por todas ante cada comienzo, cada que las cuerdas vocales moldean el aire en sonido o garrapatea letras en hojas, es su mejor herramienta. A mayor obscuridad, mayo placer. A mayor críptica, mayor gozo. A mayor desbarajuste, mayor oda. Usted es Juan de Mairena dictándole a Pérez: «Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa», con la diferencia de no solicitarle que lo pase a lenguaje poético —sencillo.
Usted antepone su sabiduría (¿podemos llamarlo sabihondo? Dispense la h: es muda) a la vulgaridad de muchos; sus decretos, ordenanzas, sentencias, fallos, proclamas, promulgaciones y memoriales, son el paro cardiaco de un estudiante de abogacía, o, peor, ya que no la salva un mínimo acercamiento al tema, de una señora embargada o de un juzgado analfabeto. Y, aunque no lo creamos, todo está hecho para «nosotros», para el pueblo, para la democracia y la participación cívica: antaño, no sé por qué ni cómo, usted leyó Los 14 síntomas del fascismo eterno —justamente el síntoma catorce—, y se ofrendó a la defensa social, a la lucha contra las dictaduras, y decidió, al revés de la infantil sintaxis e intrascendente léxico fascista, enmarañar el discurso, las arengas, estimando que la complejidad era democrática, que combatía el totalitarismo con el «gigantismo expresivo, el argot técnico y la jerga especializada».
Vaya uno a creerle esa mentira… Podemos ser muchos los que caemos en su trampa —a la que usted mismo, probándola, cayó también—, sin necesidad específica de ser presidentes, senadores o concejales: usted, prescindiendo de las clases, de las fachas y los olores, a todos nos hace ver cojos (cual Quevedo a Isabel de Borbón), aunque no lo seamos.
Usted rechaza lo trivial y común. Usted entiende por sencillo y casual, maraña y caos. Usted, siguiendo la costumbre de Eugenio d’Ors, le preguntaría a su secretaria, después de pasar un artículo en limpio, si está claro, y si ella le responde «Sí», o «Lo entendí perfectamente, don Eugenio» (son muchas las versiones de la leyenda), exclamaría: «En ese caso, oscurezcámoslo»; «Entonces vamos a oscurecerlo un poco». Lástima que usted no tenga secretaria para martirizar —¡qué cara pondría aquella mujer (¿la de los alumnos suyos?)! A lo último decirle «No» la haría pasar por docta y entendida en los temas de Eugenio; en sus temas…
Esa «hojarasca verbal», ese muro infranqueable de la no comunicación, es un monólogo de primer orden. Ante los amigos y los familiares, en verdad solo se tiene usted frente a usted, hablándose y preguntándose por qué se dijo esto y aquello, con más palabras, sin duda. Y en el lapso que pregunta al «interlocutor»: «¿O vos qué opinás?», ya se está respondiendo usted mismo: «Yo opino, deductivamente…», y el otro apenas abría la boca, apenas se acordaba de que estaba hablando (?) con alguien.
Usted es una de las «diversas acuñaciones cerebrales» del microrrelato de Benedetti (Lingüistas), uno de tantos aullidos clamando a no se sabe quién, pero clamando porque eso hacen todos sus iguales. Y la criptógrafa sonríe con una voz murmurada, simple y afable, que usted, si llega a entonar, ay, se va a sentir aturdido, fuera sí, con cara de «¿Ah?», desprovisto de sus fárragos.







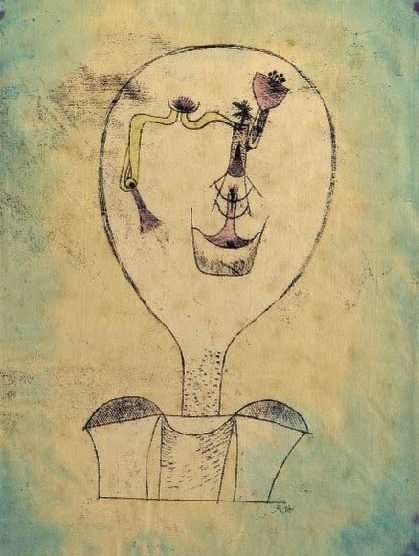






Comentar