![]()
El fanatismo no aparece de un día para otro. Crece lentamente, como la niebla que se extiende hasta cubrir el paisaje y convertirlo en una silueta borrosa. A veces se confunde con convicción, otras con lealtad, pero en el fondo no hay apertura sino miedo. Miedo a que nuestras certezas se derrumben y a tener que habitar un terreno incierto.
En Colombia, ese fenómeno se deja ver en los espacios más cotidianos. Basta con mirar las discusiones recientes alrededor de las elecciones presidenciales, las reformas que cursan en el Congreso o los debates sobre la seguridad en las ciudades. Lo llamativo no es la diversidad de opiniones, fundamental en una democracia, sino la rapidez con que esas opiniones se convierten en posiciones cerradas. La conversación se transforma en monólogo y el otro deja de ser interlocutor para convertirse en alguien a quien se ignora.
Defender una causa con pasión no es el problema. Nuestro país está lleno de ejemplos de mujeres y hombres que, gracias a la firmeza de sus convicciones, abrieron caminos de justicia y dignidad en sus comunidades. El verdadero riesgo aparece cuando la pasión se convierte en única brújula. Entonces la palabra pierde matices, el debate se empobrece y la acción colectiva se detiene.
García Márquez lo ilustró con crudeza en Crónica de una muerte anunciada: todo el pueblo sabía que el crimen ocurriría, pero nadie intervino. No fue falta de información lo que lo impidió, sino la resignación y la convicción de que “así son las cosas”. El fanatismo opera con esa misma lógica, bloquea la posibilidad de actuar juntos y convence de que no hay alternativas.
Sus efectos son palpables. En la vida pública, reduce las oportunidades de acuerdo a simples choques de posturas. En lo cotidiano, nos lleva a desconfiar del familiar, amigo o vecino que piensa distinto y a encasillarlos en una sola etiqueta. Así perdemos la posibilidad de encontrar soluciones comunes, frutos del diálogo y la escucha.
Adela Cortina insiste en que la justicia no requiere uniformidad, sino la capacidad de convivir con las diferencias. La discrepancia, bien entendida, es un recurso para crecer y no un obstáculo. Trabajar juntos no significa renunciar a nuestras convicciones, sino permitir que se enriquezcan en el contacto con las de los demás.
Quizá ese sea nuestro mayor desafío, abrir los ojos a la diversidad no para perder identidad, sino para ampliar el horizonte. Comprender que la victoria más profunda no está en imponer una verdad, sino en tejer una en la que todos podamos reconocernos.
Cuando aprendamos a construir desde lo común, el fanatismo perderá fuerza y la niebla que nos divide se disipará. Entonces podremos ver, con mayor nitidez, que el futuro de Colombia no depende de quien grite más fuerte, sino de quienes se atreven a escucharse y a caminar juntos.


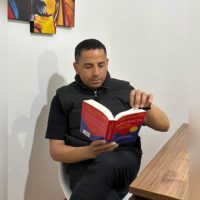


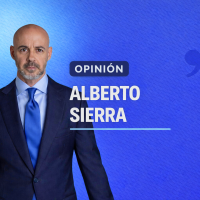
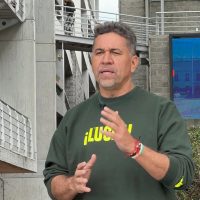


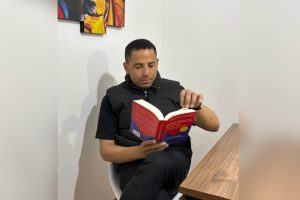



Comentar