![]()
“En cada parada, el chico hacía una pregunta diferente. En ocasiones, se quedaba callado observando con la mirada fija, ojos curiosos e imprudentes como hacen los niños…”
No fue sino hasta la penúltima parada que por fin la mamá le regaló un chicle de menta a su pequeño basquetbolista. Yo me bajaba en la próxima, Court Square. Lo tenía claro, no porque lo hubieran anunciado por el megáfono en un inglés incomprensible que ni los mismos neoyorquinos entienden, sino porque la rutina me obligó a aprenderme el orden de la línea G. Eran alrededor de las siete y media de la mañana, plena rush-hour como dicen los gringos. Cada sujeto encerrado en ese universo individual imaginario que las personas creen que los audífonos te dan, vestidos en su mayoría de ejecutivos, con un café de Starbucks grande y algunos, un libro en mano. Unos pocos, en cambio, toman de la mano a sus hijos que se dirigen al colegio, en un intento por no dejarlos caer encima del sujeto de al lado, cuando el vagón para en cada estación. Si me preguntaran quiénes son las personas con mejor equilibrio y fuerza en el mundo, definitivamente diría que los neoyorquinos pues tienen poderes superhumanos que les permiten tomar café, leer, chatear, escuchar música y cargar bolsas, mientras están agarrados con una mano –no muchos tienen la suerte de sentarse a esta hora–atiborrados en el montón, en un tren de más de cuarenta años que frena cada dos o tres minutos como si estuviera a punto de pisar una ardilla que cruza la calle. Además de eso, los usuarios tienen la extraña y mágica habilidad de saber el momento exacto en que llegan a su estación, mientras están dormidos o hipnotizados por sus celulares.
No recuerdo con exactitud, pero creo que se subieron en Flushing Avenue. Una madre joven, bastante adornada con extensiones, candongas grandes, ropa de colores brillantes y uñas más largas que las garras de un león, –típico look de mujer afro de Brooklyn al estilo de Spike Lee– y su hijo de no más de diez años, vestido con ropa deportiva sencilla y un balón de basquetbol en la mano. Se sentaron frente a mí después de que un amable ejecutivo le cediera su puesto a la mujer, ya que solo quedaba uno. El niño no era inquieto, pero trataba de llamar la atención de su mamá que estaba ensimismada en su micro universo Apple, conversando y haciéndole preguntas triviales: “¿En qué estación nos bajamos?, ¿Cuánto falta para llegar?, ¿Qué tal si en lugar de bajarnos en 21st Street, llegamos a Court Square y de ahí caminamos? Sí, ahí podemos pasar por el Dunkin Donuts y comprar algo, ¿Qué escuchas?”. En cada parada, el chico hacía una pregunta diferente. En ocasiones, se quedaba callado observando con la mirada fija, ojos curiosos e imprudentes como hacen los niños, las personas que entraban y salían, deteniéndose en esos millenials de ropa extravagante y actitud despreocupada.
A su lado derecho estaba sentada una ejecutiva que dirigía su atención a la edición del día del New York Times, pero que por su cara podía saberse que estaba molesta con la actitud del niño. Al lado izquierdo de la madre, un hombre chino de mediana edad dormía profundamente mientras sostenía una bolsa con frutas. Siete y cuarenta y uno, aún faltaban tres estaciones para que yo pudiera hacer trasbordo en Court Square cuando la mamá del pequeño basquetbolista comenzó a impacientarse con las preguntas de su hijo. Acto seguido, sacó un chicle de menta de su bolso Bebe, calló a su hijo con una brusca zarandeada y continuó escuchando música en sus Airpods. Agotando su última alternativa para disipar la ansiedad, el niño decidió driblar ocasionalmente su balón cuando el tren disminuía la velocidad o paraba en una estación. Sin embargo, como en este caso el escenario no era una cancha de baloncesto del Fort Greene Park, sino la línea G que conserva los vagones más viejos del sistema de metro de Nueva York, el tren frenó bruscamente a medio camino, y su balón salió rodando hasta la puerta del fondo. Según lo poco que pude comprender de ese inglés subterráneo, se trataba de tráfico en las vías. Inmediatamente, el niño se paró a buscar su pelota, pero antes de que llegara hasta ella, un habitante de calle ya la había tomado. El personaje estaba recostado en la última banca que limitaba con la puerta trasera, así que no se le hizo difícil recogerlo y devolvérselo con un gesto amable, pero a la vez indiferente. Considero esta como otra de las particularidades de la “Gran Manzana”: sus habitantes de calle no son agresivos, ni es usual verlos interactuar con otras personas; permanecen en su microuniverso de soledad, vicio y el refugio y suerte que les proporcione la calle. El ansioso basquetbolista regresó tímidamente a su asiento, pues su mamá lo recibió con un gesto de desaprobación; había cruzado el límite de la impaciencia. “Siguiente parada: 21st Street”, dijo la conductora del tren en dialecto subterráneo mientras reanudaba su marcha. La madre estrujó con fuerza la mano de su pequeño basquetbolista, el chino anciano también se alistaba, la malumorada mujer del New York Times dobló su periódico y otros pocos ejecutivos se desajenaban de sus iPhone. Las puertas se abrieron y como una estampida de vacas, las personas salieron afanadas del vagón, otras apenas entraron empujándose a esa lata de sardinas en la que me encontraba. El niño salió tranquilo, con su pelota en mano, mascando chicle, ajeno al caos que produce el afán de los adultos.


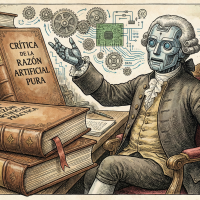











Què buen relato de lo que acontece a diario en el metro de New York.
Narrado desde la figura de un niño y sus travesuras, que tienen que ver con todos los pasajeros del vagòn del metro.