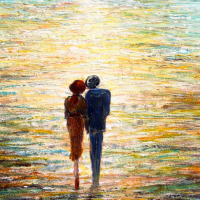“Si con esta crisis la gente salió desesperada a agarrar lo que pudiera del mercado, imagínense los extremos grotescos a los que llegaremos si el agua, recurso de la vida, sangre de la tierra, nos llega a faltar.”
La verdadera crisis se atisba a lontananza. Ni la fortaleza más guarnecida puede resistir mucho sin agua potable. ¿De qué sirven las montañas de papel higiénico, si al jalar la cadena no hay agua que se lleve nuestra vergüenza?
No es un enemigo que se pueda derrotar por la vía de las armas, ni la diplomática, porque no es humano; ¿acaso el derrumbe cuando se deja venir, se detiene a negociar con el imprudente pueblo en lugar de aplastarlo? Además, si el derrumbe fue advertido y pudo ser prevenido, ¿por qué éste estaría en la obligación de detener su ímpetu, si aquellos que ahora perjudica fueron los otrora artífices de su propia desgracia? Aquel pueblo, acaecido el mal sobre sus cabezas, no tendría otra más que consolarse en el refrán: “no se debe llorar sobre la leche derramada”. Triste frase que pudo ser reemplazada en su momento por un sabio y oportuno: “es mejor prevenir que curar”.
Gente: si fuéramos ese pueblo, y aquel desastre no ha acaecido sobre nuestros hombros, pero amenaza con dejarse venir, yo creo que no sería una idea brillante, dejar que se nos venga encima un derrumbe; ¡los menos iluminados entre nosotros no querrían ser aplastados siquiera! Si semejante situación es mala, les confieso que la realidad es peor. Resulta que a este pueblo al que llamamos mundo va a estar al borde de tantas desgracias ocasionadas por su propia mano, que no sé si alcanzaremos a prevenirlas.
Verbigracia: la inundación advertida, cuya marea crece centímetro a centímetro, no sin ser vista, pero si ignorada, y que en el momento inesperado saltará intempestiva, y arrasará con las costas. Hemos visto sin querer, como son arrinconadas las selvas por la tala, los cazadores, la minería, los ganaderos, los terratenientes, ¿y quién lo diría? los turistas también. Escuchamos el llanto desde el polo norte, que se resquebraja con un grave gemido; los bosques incendiados, convertidos en desiertos cenicientos, que destierran a los mayores inmigrantes forzados de este siglo: los animales despatriados, vagando desorientados por nuestras calles, a veces y en contra de su naturaleza, buscando la merced de los enemigos del mundo.
El cielo nos manda señales, la tierra se resquebraja por las perforaciones y los ríos se envenenan; hasta el aire que respiramos nos adviene de una desgracia pronta a suceder. Yo entiendo que no queramos ver lo nefasto, que preferimos ignorar lo sobrecogedor, lo que nos supera; yo soy así. Pero no por ignorar un problema, este desaparece. Al contrario, crece. Hay que decidirse a prevenir estos males y curar los que ya no puedan prevenirse, antes de que queden sin remedio.
El conflicto más político de todos debe resolverse apolíticamente; nadie quiere morir ahogado, o aplastado, o deshidratado, ¡o muerto! Si no elegimos ahora, en el futuro la única chance que tendremos de elegir será la forma en la que queramos padecer. La necesidad de tomar medidas fuertes contra la reacción a nuestras acciones pasadas es inevitable.
Si con esta crisis la gente salió desesperada a agarrar lo que pudiera del mercado, imagínense los extremos grotescos a los que llegaremos si el agua, recurso de la vida, sangre de la tierra, nos llega a faltar.