![]() La discusión abierta por las revelaciones de un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no es un pleito personal ni un simple rifirrafe mediático. Es, ante todo, una radiografía de hasta qué punto el Estado colombiano ha construido –o no– diques institucionales frente a la tentación de usar la inteligencia financiera como arma política. Cuando un funcionario que ha dedicado su vida al estudio del crimen organizado admite, con naturalidad técnica, que puede reunirse en el exterior con personas con orden de captura y que lo hace por instrucción directa de la Presidencia, lo que queda al desnudo es una arquitectura de poder que funciona en la penumbra.
La discusión abierta por las revelaciones de un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no es un pleito personal ni un simple rifirrafe mediático. Es, ante todo, una radiografía de hasta qué punto el Estado colombiano ha construido –o no– diques institucionales frente a la tentación de usar la inteligencia financiera como arma política. Cuando un funcionario que ha dedicado su vida al estudio del crimen organizado admite, con naturalidad técnica, que puede reunirse en el exterior con personas con orden de captura y que lo hace por instrucción directa de la Presidencia, lo que queda al desnudo es una arquitectura de poder que funciona en la penumbra.
En la entrevista, el exasesor insiste en la legalidad de sus actuaciones, reivindica el carácter técnico de la UIAF y detalla el ciclo de la inteligencia financiera: recolectar, procesar, analizar y difundir información a receptores autorizados, entre ellos el presidente de la República. Hasta ahí, el diseño normativo parece consistente con los estándares internacionales. El problema aparece cuando ese ciclo se mezcla con órdenes políticas informales, reuniones con actores al margen de la ley sin control judicial previo y, sobre todo, con una cultura institucional que asume que la excepcionalidad de la inteligencia justifica la elasticidad de los límites.
El gobierno actual ha abrazado, con convicción discursiva, la idea de la “paz total” y la noción de “empresarios criminales” como actores negociables. En ese marco, que la inteligencia se siente a hablar con contrabandistas, narcotraficantes o gestores de paz puede ser funcional para entender economías sumergidas. Pero otra cosa muy distinta es normalizar que el canal sea una instrucción directa de la Presidencia, sin protocolos públicos, sin controles ex ante ni ex post, y sin claridad sobre dónde termina la inteligencia estratégica y dónde comienza la interferencia sobre procesos penales. Un gobierno puede tener orientación ideológica progresista, conservadora o de centro; lo que no puede es rediseñar, de facto, la separación de funciones entre inteligencia y persecución penal a punta de “orden presidencial”.
La Fiscalía General tampoco sale incólume de este cuadro. La abierta contradicción entre la afirmación del exasesor, quien sostiene haber informado a la entidad sobre sus misiones, y la respuesta oficial que niega reuniones, revela una pugna por el monopolio del relato, no por la consistencia del procedimiento. La Fiscalía ha querido, con frecuencia, presentar la información de la UIAF como si estuviera siempre bajo su órbita natural, cuando en realidad se trata de una inteligencia legalmente independiente, auxiliar pero no subordinada. Esa ambigüedad permite, según convenga, alegar ignorancia o invocar control, y en ambos casos se debilita la seguridad jurídica.
Hay un punto especialmente sensible: el uso potencial de la inteligencia financiera en contextos electorales. El exfuncionario recuerda una sentencia en la que se condenó a un antiguo director de la UIAF por haber incluido sin justificación a un entonces senador de oposición en un producto de inteligencia y haber desviado la información hacia instancias inadecuadas. Ese antecedente es una advertencia. Si en el pasado se utilizó indebidamente la inteligencia contra un opositor, ¿qué impide que, en un clima polarizado y con un proyecto de “cambio” bajo presión, reaparezca la tentación de perfilar adversarios, financiar campañas con información reservada o filtrar selectivamente datos para destruir reputaciones?
En este punto, la responsabilidad es compartida. El gobierno, al concentrar influencia sobre varias agencias clave de seguridad e inteligencia, asume un deber reforzado de autocontención y transparencia. No basta con proclamar que se cree en los derechos humanos y en el debido proceso; se necesitan protocolos claros sobre a quién se puede perfilar, quién autoriza las misiones sensibles, cómo se documentan las órdenes verbales y bajo qué criterios se determina que una persona –político, empresario, funcionario o familiar de un alto dignatario– puede ser objeto de análisis financiero. La discrecionalidad opaca es la antesala del abuso.
La Fiscalía, por su parte, debe abandonar la cómoda ambigüedad entre ser garante del uso debido de la inteligencia y convertirse en actor político más en la arena de la opinión. Si recibe productos de inteligencia de la UIAF, tiene que establecer cadenas de custodia, criterios de pertinencia y mecanismos de control para evitar que esa información termine, directa o indirectamente, en filtraciones selectivas que afecten derechos políticos. Y si considera que la UIAF ha cruzado líneas rojas, su escenario natural no es el micrófono, sino el juez de control de garantías y, llegado el caso, las jurisdicciones disciplinaria y penal.
El caso del contrabando, las corporaciones autónomas regionales, los procesos de contratación pública y los convenios con agencias internacionales muestran un patrón: la inteligencia financiera se está situando en el centro de la disputa por el poder material en Colombia. Allí se define quién puede contratar, quién puede conservar sus activos, quién es considerado aliado legítimo del Estado y quién se convierte en paria financiero. En ese tablero, sin reglas robustas, un informe de inteligencia puede valer más que una sentencia, y una mesa de trabajo “técnica” puede pesar más que un debate público en el Congreso.
Por ello, el país necesita algo más que desmentidos mutuos y cartas cruzadas. Es indispensable una reforma profunda del régimen de inteligencia financiera: redefinir legalmente los límites del perfilamiento, prohibir de manera expresa cualquier inicio de ciclo por razones de ideología política, establecer controles parlamentarios reales, ordenar auditorías externas periódicas y blindar la UIAF frente a la captura por parte de núcleos de poder –de gobierno o de oposición– que vean en ella un instrumento de combate electoral. La inteligencia financiera debe ser un bisturí al servicio del Estado de derecho, no un garrote silencioso al servicio de la coyuntura. Si no se entiende esto a tiempo, el daño no será para un gobierno ni para una Fiscalía: será para la credibilidad misma de las instituciones democráticas.






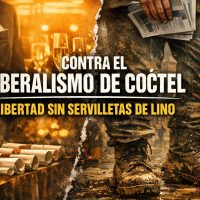






Comentar