![]()
Testificarse a sí mismo es también testificar una época. Goya retrató y a la vez testificó su mirada acerca de la sociedad española del siglo XVIII en Los Caprichos. En los 80 grabados dejó en claro su insatisfacción con el orden social y mostró que ser testigo implica contemplación y acción. Observar y crear. Primo Levi testificó la Shoah; en sus retratos literarios no sólo hay un desgarro, una crítica y una confesión, también es un acto de supervivencia encontrar las palabras o, mejor dicho, no permitir que la oscuridad de lo atroz lo enmudeciera.
Ahora, si el siglo pasado fue el siglo del testigo, ¿qué pasa hoy que las palabras no aparecen, que la velocidad absorbe, que, como dice el filósofo Santiago López Petit, no nos es permitido habitar la vida más que desde el malestar? Y lo curioso es que las palabras que denotan malestar como el dolor, la pérdida, el odio, el enojo y la indignación se castigan desde el capitalismo lingüístico como un accidente o un hecho meramente transitivo. El capitalismo ha afectado nuestra capacidad de testificarnos a nosotros mismos, ya que nos ha llevado a internalizar sus valores y formas de pensamiento. El sistema ha creado un ambiente en el que el individualismo y la competencia son altamente valorados por encima de otro tipo de narrativa.
Este texto busca reflexionar de qué manera el sistema capitalista influye en la imposibilidad de dar cuenta de nuestro propio mundo interior y cómo se ha colonizando instrumentalmente la potencia para dar testimonio de nuestra particular experiencia y hacernos eco. Es una tragedia política, desde todo punto de vista, no encontrar una propia lengua, como dirá Lacan, para nombrar lo que somos. Es un problema no poder testimoniarse a sí mismo o congelar nuestra intimidad al hablar en una lógica económica de nuestros afectos. Por último, propongo una pequeña e instrumental solución: hablarnos desde la resonancia, desde el eco, desde un lugar que hasta el momento sólo ha sido habitado por el arte.
Tertis o supertes
Para comenzar es importante definir lo que es un “testigo”. El filósofo Giorgio Agamben, en su texto sobre Auschwitz, hace una distinción etimológica de la palabra, entre tertis y supertes. Terstis hace referencia a un tercero excluido y neutral que puede dar cause a un juicio entre dos contendientes. Supertes, por el contrario, alude a una persona que vive acontecimientos y experiencias, y decide darle cause en un testimonio, lo que Walter Benjamin nombrará como un narrador, sujeto que tiene la capacidad de intercambiar experiencias y romper el enmudecimiento. Benjamin explica que la guerra, por muy contrario que se piense, generó más enmudecimiento que testimonios, y hay personas que ante los acontecimientos de violencia sólo les queda su palabra (casi como un resguardo).
En suma, tertis es testigo jurídico, objetivo; aquella persona que dilucida la “verdad” de un hecho, mientras que supertes es el superviviente, el último bastión emocional, subjetivo y conmovedor de lo que acontece e interpela al sujeto. Quien ha vivido la experiencia puede —y quizá debe—contarla.
Pareciera que, como dice Eva Illouz, nuestra intimidad se ha congelado porque no encontramos cómo nombrarla o con qué palabras; cómo hacernos súpertes, ya que ni nuestra experiencia ni la del Otro nos conmueve.
La memoria

Ahora, de lo anterior surge una pregunta, ¿cuál es el material del testimonio supertes? Las respuestas son la memoria y la palabra.
No obstante, la memoria del supertes no es un almacén y sí una acción, es decir, la tradicional idea de la memoria es que es un depósito de experiencias, archivo de lo vivido y poco más. Archivero. Museo inerte. Y no hablo de ello, la memoria del supertes es acto vivo que se testimonia a sí mismo. Memoria que es performativa. Los recuerdos, en tropel, fluyen como una ola eterna; no son materiales inertes de un cofre, son testigos de nuestra vida pasada, grabados para siempre en nuestras venas. La memoria del supertes es acto y se evidencia con dos imágenes: la de una cicatriz y la de una corteza de un árbol.
Una bestia de la literatura llamada Piedad Bonnet escribió un poema bautizado cicatriz y dice lo siguiente: «No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas», la herida performa a la memoria. Por ejemplo, para un supertes como Primo Levi la memoria es aquello que se hace con la herida y su dolor: escribir. ¿Dónde está la herida? En la memoria que se hace escritura, en el testimonio mismo del horror que se encarna en la pluma. No le pertenece, él se hizo cicatriz.
De igual manera existe la corteza de un árbol que es una cicatriz que queda de cada incendio, inundación, terremoto o plaga y que da la forma al tronco. La corteza de un árbol es frontera y memoria; testigo mudo de lo vivido, donde cada insecto que se posa deja una marca y es una bitácora de los años o siglos transitados. La envoltura del árbol es la historia que deviene de los pájaros que se posaron, de las hojas que se cayeron, de las sombras que se proyectaron y de las luces que se filtraron; sus cicatrices son su testimonio irreprimible de sus pliegues con el mundo.

La palabra
Puede haber memoria, pero el problema es la palabra. No hay forma de testimoniarse si la gramática capitalista coloniza las coordenadas subjetivas de la lengua. No es posible hablar del dolor si el afán productivista lo expropia de nuestras coordenadas vitales. Se habla de gestionar o gobernar el dolor e, inclusive, sacarle provecho en la lógica más rapaz. El capitalismo valoriza el dolor, lo exprime, lo hace competir y las palabras que le nombran son absolutamente problemáticas. El dolor no puede ser testimoniado sin encontrar delante un discurso pasivo-agresivo que lo intenta instrumentalizar.
El sistema no deja que el dolor tenga eco. Lo más profundamente humano es la capacidad de dolernos para comprender al Otro y no solo es un hecho físico, sino más bien una condición psicológica y política. Con el capitalismo lingüístico sólo queda la transacción, lo transitivo, lo acelerado, lo que no puede ser acariciado, lo que no podría ser arte.
Con lo anterior, surge la pregunta: ¿cuál es la fenomenología del testimonio? ¿De qué está hecho como fenómeno? ¿Cuáles son sus componentes? Y, más importante aún, ¿cuál es su alcance epistemológico? Derrida (1995), en su texto “Hablar por el otro”, dedicado al análisis de Celan, plantea: “cuando el testimonio aparece confirmado, corre el riesgo de perder su valor o su sentido o su estatuto de testimonio” (p.1). El pensador francés comienza su texto relacionando la palabra testimonio —testimonium— con testamento —testamentum—, es decir, la palabra testimonio busca sobrevivir a la muerte o, en el caso de Celan, al intento de aniquilamiento radical de la violencia. Celan dice: “nadie testimonia por el testigo”, y esto resuena en gran parte de la crónica del siglo XX que trató de visibilizar a personas y acontecimientos que a menudo quedaban marginados o ignorados por los medios de comunicación dominantes desde su propia perspectiva. En términos fenomenológicos, la crónica tiene la intencionalidad de ocupar un no-lugar; su experiencia no es la experiencia del Otro. En la mayoría de los casos, la experiencia del cronista es diferente de lo que es narrado, pero de ahí se desprende su valor epistemológico. La crónica navega con la constante sensación de incompletud, de testimonio que no es confirmado en una suma cerrada de acontecimientos. Derrida (1995) plantea que el testimonio existe en paradoja: “que en cuanto es confirmado, un testimonio ya no es confirmado como testimonio. Para ser confirmado como testimonio, no puede, no debe ser absolutamente confirmado” (p.1).
La crónica periodística se rehúsa a ser un mero elemento de confirmación: busca relatar historias de individuos o comunidades que pueden quedar excluidas de la cobertura mediática convencional, por lo que se resiste a la mal llamada objetividad (Barajas, 2013). Quien observa también es parte de lo observado, así como el cronista es parte de su crónica; la mirada atraviesa un régimen de creación. De ahí se desprende la idea de que un testigo singular no puede ser equiparado a otro. El punto, según Derrida (1995), radica en entender que el testimonio singular no se agota, no se cierra, no está completo, y en esta condición reside su potencia epistémica. El testimonio deja de ser relevante cuando se cierra o se encapsula como la verdad. El testimonio, afirma el pensador francés, es la “posibilidad confirmada de testimonio” (p.1), y lo mismo sucede en la crónica, que al asumir su capacidad de testimoniar de manera incompleta, subjetiva y experiencial un hecho, se aleja —de lo que no le interesa acercarse— de la imparcialidad.
Para Derrida (1995), hay que alejar del testimonio los valores de certeza, seguridad y, claro, conocimiento. No es el testimonio el modo de conocimiento ni de la ciencia ni de la filosofía, pero sí de la guerra o la violencia. La tesis, aunque implícita, es esencialmente radical: en contextos de violencia el conocimiento se estructura como testimonio, si bien puede estar rodeado de “pruebas” en la lógica de la violencia del siglo XX y XXI, lo que resiste no es el hecho sino el testimonio. Su imposibilidad de verdad es su posibilidad de logos (palabra).
Siguiendo con Celan, Derrida (1995) dice: “la ceniza, decíamos, destruye o amenaza con destruir hasta la posibilidad de dar testimonio de la destrucción misma”. En las guerras del siglo XX y XXI de manera directa y en los proyectos de colonización, de manera indirecta, la palabra del superviviente buscaba desaparecerse. Celan habla del Holocausto y por eso las cenizas como metáfora del aniquilamiento hasta de la palabra de la experiencia.
Con esto, el pensador francés esboza que existen testimonios y meta-testimonios (Derrida, 1995). Un testimonio siempre representa un límite de la experiencia, un mensaje de lo ocurrido a través del cuerpo, una palabra que deja de ser secreta al ser entregada al Otro. En cambio, un meta-testimonio se convierte en intención y pregunta simultáneamente. Es la intención de preservar la memoria, la historia, dejar una huella o eco. Es también una pregunta —o preguntas— sobre ¿qué está testimoniando el testimonio? ¿Cuál es el grado de testimonio que contiene la palabra? ¿A qué se está resistiendo? No es un juego de palabras; no siempre hay testimonio, pero puede existir la voluntad de testimoniar. Esto es lo que hace la palabra: tomar la voluntad de testimoniar como eje creativo para nombrar la realidad. Insisto en que no lo hace desde la mirada del turista, sino desde la perspectiva de un Otro que busca, se asombra, se compromete, se arriesga y comprende sus limitaciones, las cuales expone en el relato.
Derrida vincula los efectos de realidad del juramento con el testimonio, cuya función nunca es afirmarse definitivamente; al contrario, en su misma constitución habita la duda. “No hay testimonio sin alguna implicación de juramento” (p.2). Sin embargo, la gran diferencia entre un testimonio y una mera transmisión de información radica en que en el testimonio hay una persona que se compromete a ofrecerle al Otro algo que trasciende lo dicho, algo sobre lo cual puede haber dudas, pero que, por su naturaleza, nunca podrá ser contrastado, ya que no es una prueba. No hay testimonio sin destinatario, y aunque esto parezca obvio, conecta con la idea del testimonio como un encuentro con el Otro. Solo existe testimonio si la prueba no es suficiente, y en la guerra, los conflictos y la violencia, la prueba es solo una dimensión más. Derrida (1995) afirma que “no hay testigo del testigo” (p.2), y aunque esta frase tiene sentido en la imposibilidad inherente de reemplazar la experiencia. Sí hay testigo del testigo y es la palabra. El temor quizás radica en la usurpación, pero se puede tener la voluntad de ocupar y enunciar sin usurpar la vivencia del Otro.
Derrida (1995) era un filósofo enormemente popular en el momento de su conferencia, la cual se convirtió en el texto de “Hablar por el otro” (1995). En el centro de su análisis se encuentra Celan, sin embargo, hay algo que escapa a sus observaciones: mencionar que la diferencia epistemológica entre la prueba y el testimonio radica en que la prueba solo interpela desde las categorías de verdad y falsedad, mientras que el testimonio demanda una gama bastante amplia de sentidos y sensibilidades, desde la fuerza de su creación hasta su carga política en el intento de comprensión de algo imposible de abarcar en su totalidad. Empatía, sentido, huella, etc., son formas de conocimiento que el testimonio posibilita. Testimoniar es tomar posición y bajo las categorías dicotómicas cientificistas y jurídicas no hay más que verdad o falsedad.
Derrida (1995) resume tres posiciones del testimonio: testimoniar a favor de, testimoniar en lugar de y testimoniar por-para. En la primera, el núcleo del lenguaje se centra en la discordia; en el segundo, hay un énfasis en la representación; y en el tercero, hay una carga en el significado. Como indicó Primo Levi, muchos verdaderos testigos están muertos y de ahí la necesidad de tomar posición, representar o defender. El testimonio, o metatestimonio, es un acto que permite sobrevivir otros testimonios (Díaz-Álvarez, 2021). Al respecto, Derrida (1995) dice: “Se trata de la sobrevivencia del sobrevivir, como lugar del testimonio y como testamento que encuentra a la vez su posibilidad y su imposibilidad, su suerte y amenaza en esta estructura” (p. 3). ¿Qué es sobrevivir para Derrida? El pensador francés, famoso por su propuesta llamada deconstrucción, escribió un ensayo titulado “Sobrevivir” (2004), y dentro de sus muchos argumentos hay dos que podrían aclarar su relación con el testimonio. Uno es que sobrevivir tiene que ver con la huella, algo que está sobre la vida y su condición. Para el autor francés, sobrevivir implica construir una mirada sobre la vida; así dice: “Si desde la ‘vida’ apelamos a la ‘visión’, podemos así hablar del sobre-vivir -de sobrevivir en una vida-tras-la vida o una vida-tras-la muerte- como una sobre-visión, que ‘sobrevé’ en una visión – más allá de – la visión” (p.93). Y no es un juego de palabras; hay vidas que solo viven en el momento en el que se encuentran con su posibilidad de verse y ser vistas y de asumirse sujetos de significado. Derrida (1989) dirá que hay sobrevivencia desde el momento en que hay mirada.
El testimonio, entonces, es una afirmación de la vida tras la vida. No es un secreto que en lo anterior hay un encuentro rotundo con el ser-para-la muerte de Heidegger como apropiación del testimonio en la apropiación de la finitud
El Eco

Un supertes es aquel que hace de la palabra una morada y vive para hacerse eco. Como Goya con Los Caprichos, Primo Levi con sus libros, los Hibakushas con sus dibujos o cualquier persona cuando consulta los ritmos de su fondo. Al respecto dice Pascal Quignard en su libro sobre Butes “basta con consultar en el fondo de uno mismo la ternura inmediata que algunos sonidos que se siguen levantan de nuevo. Estos ritmos están ligados al corazón antes incluso de que el cuerpo conozca la respitación. Estos lazos no se desatan.
El eco es un fenómeno acústico en el que se produce y reproduce un sonido al chocar con un obstáculo y regresar o reflejarse en el lugar donde se emitió la onda sonora. Hay libros que te hacen eco, personas que se hacen eco, saberes que son eco. Dirá Heidegger que la ciencia no es más que un testimonio de lo humano, una memoria eco de lo que hemos acontecido.
Los libros que son eco son aquellos que te cuecen los cueros y no te dejan seguir viviendo igual. Estos libros no basta con leerlos, hay que escribirlos en la propia página de la vida, fagocitarlos, tocarlos y llevarlos a las resistencia más íntima posibles; hacerlos ley o mejor dicho subjetivarse en ellos. Uno de los libros en cuestión es Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnett, un texto que alcanza a apalabrar los lugares obscuros de la existencia como son el suicidio y la enfermedad mental. Cuestiones que para el capitalismo lingüístico no son más que accidentes o “pruebas” que superar.
La historia del libro comienza con el desenlace: el hijo de Piedad Bonnet se suicida en Nueva York después de pasar un periplo de frustraciones y dolor causados por su psique; todo lo que sigue es responder las preguntas “¿cómo?” y “¿por qué?” y queda la sensación de que su hijo renuncia a la vida al no encontrar resonancias.
El libro de Bonnet me ha servido para comprender lo complicado que resulta encontrar las palabras hoy, lo difícil que resulta hacerse eco en un inagotable mercado positivista, en un siglo que economiza el mundo privado y lo despoja de la posibilidad de testimoniarse; en un mundo que se hace imágenes y rechaza el texto, un mundo que equipara su realidad a la de un sistema económico.
Como dice el filósofo español Carlos Javier González: “todo comienza por el lenguaje”, y parece fácil encontrar las palabras de dolor si vienen seguidas por las de crecimiento, progreso o éxito. Pero no, el dolor no tiene la labor de enseñar; el dolor se siente y no necesariamente lleva a un estado mejor. Así lo demuestra la escritora colombiana cuando dice : “Tal vez porque frente al dolor de la muerte de un hijo todas las mistificaciones literarias carecen de sentido, se desvanecen; y porque la sola idea de la putrefacción del cuerpo me resulta irresistible”. Y ahí hay un eco: ¿para qué decir con palabras que no hay palabras? ¿Para qué contar una tragedia tan privada, pero a la vez tan pública? Para buscar resonancias. Aunque quien mejor lo ha explicado es la gigantesca Maria Zambrano en su libro Filosofía y Poesía: “A veces unas cuántas palabras ignoradas alcanzan un eco que resuena por espacio de siglos. Es que en ellas transparece una actitud esencial. Palabras que son hechos y como los hechos, aunque hayan sido realizados por alguien con marcadísima personalidad, parecen tener siempre algo de impersonal. Puede olvidarse quién las dijo y pueden olvidarse hasta las palabras mismas. Pero queda actuando, vivo y duradero, su sentido”. El sentido es el eco.
La conclusión es pequeña y humilde: testimoniarse a sí mismo (ser supertes) es buscar hacerse eco con el Otro y en el capitalismo lingüístico no es posible, por eso hay que encontrar otras metáforas, otras sensibilidades que, quizá, sólo en el arte, la música, la poesía y la pintura han podido residir.
Bibliografía
Agamben, G. (2013). Lo que queda de Auschwitz. Pre-textos.
Derrida, J. (1995). Hablar por el otro. Conferencia Universidad Autónoma de Buenos Aires.
Hersey, J. (1946/2009). Hiroshima. Debolsillo.


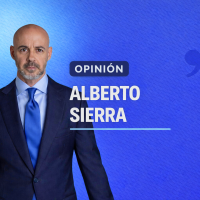
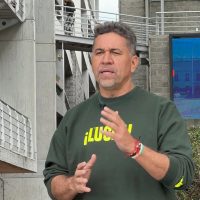





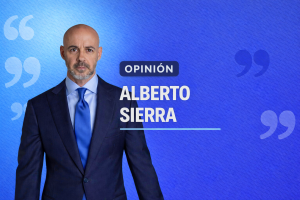



Comentar