El primer día de trabajo, que en realidad era de prueba, casi llego tarde. No fue por irresponsabilidad sino por profundo altruismo y apasionamiento: quedé con un tío horas antes -muy de madrugada- para ayudarle con su labor de arrendador ecuestre. Sin importar qué, llegué justo a tiempo, quizá un minuto después, o en todo caso, antes que el patrón. Mientras esperaba a un lado, extraño ante toda dinámica, observaba con admiración cómo desempeñaban sus oficios los trabajadores ya en marcha.
Miraba a un señor envolver muy curiosamente una silla sobre una mesa que se servía de una cobija como perfecto mantel. En ese momento no sabía si ofrecerle ayuda o esperar a que de verdad me contrataran; no quería parecer iluso o aficionado. Ya un poco colmado por la espera, seguía viendo entrar personas al lugar pues aguardaba la pronta llegada de Don Andrés[1]. Utilizando los prejuicios que en mi mente había, trataba de deducir quién de los recién llegados sería el sujeto: este no, su vestimenta no lo indica; este tampoco, está muy joven; este puede ser, aunque me deja dudas su manera de saludar; creo que este, aunque ¿será en realidad?
Cuando llegó me hizo pasar a una oficina, que, pese a su inesperada ubicación, en medio del ambiente, sobresalía mucho. Me senté, nos presentamos, respondí a sus preguntas, le entregué la hoja de vida, y con toda la amabilidad y atención me dio instrucción de empezar. No haré una descripción del personaje, pero sí es justo calificarlo como cálido, preocupado, agradable y hasta me atrevería a decir, buen ser humano.
Todas las acciones allí eran conscientemente dirigidas por el gerente de bodega: él me daría mis primeros objetivos. Por mientras, resolví acudir a aquel señor empeñado en envolver sillas; llegué, me presenté, hicimos relación a la vez que le ayudaba -resultó ser hasta vecino de un tío de mi padre-, y me explicaba cosas. Advertí algo importante: el trabajo no era fácil, y no me permitiría usar ese argumento para anunciar retirada.
Los días, unos tras otros, parecían los mismos. La batalla mental era ardua e incluso acentuaba mi cansancio. Con todo, estaba seguro que me adaptaría y dejaría de ser tan demandante para mi cuerpo: los días eran largos, salía muy temprano de casa y llegaba usualmente avanzada la noche. Dejé de leer a Dante.
No sería oficioso relatar lo que hacía, pero en medio del afán diario algo llamaba la atención: un equipo estruendoso cantaba la música que allí el público solicitaba. Entonces, mis nuevos compañeros resultaron más interesantes de lo esperado. Algunos eran ridículamente divertidos. Bailaban, cantaban, gritaban, bromeaban, representaban sus intereses vulgares al estilo de la Tragedia Griega contemporánea, pero nunca dejaban de trabajar. La música era ‘popular’, y para mi fortuna sabía la mayoría de esas letras pasionales. Me contagiaba de su energía y seguía trabajando, observando cómo de manera prodigiosa se alzaban muebles sobre sus cabezas.
Fui acogido entre el grupo social: nos referíamos al otro por un nombre equivocado y pregonábamos frases jocosas que nunca dejaron de ser entretenidas en el momento indicado. Poco a poco supe un poco de sus vidas, sus preocupaciones, gustos, y hasta de amores llegamos a hablar. Admiraba mucho a un señor, llevaba varios años trabajando allí por lo que tenía una agilidad impresionante para desarrollar cualquier labor; su vigorosidad y energía parecían las de un joven muy alentado: cuando ya estaba cansado le dirigía los ojos tratando de contagiarme algo de su conservada vitalidad, aun sintiendo, o pensando, no ser capaz de seguir su frenético ritmo.
En medio de todo encontré tres cosas revitalizadoras. Una de ellas era usar bicicleta para ir hasta el trabajo en el alba y volver pasado el ocaso. Me ponía los audífonos y pedaleaba al son de las melodías, por lo general, de Silvio Rodríguez. Parecía mágico cruzar aquel puente en la mañana: el sol alumbrando el camino y los árboles erguidos, armoniosos, junto a un modesto río al cual rendí el desplante de no escuchar -por la música-, pero compensado por la profunda sensación de su presencia.
La segunda era entablar conversaciones con el amor en mis ratos libres. Las llamadas eran por la noche, y en el día sólo nos dedicábamos mensajes. Esos momentos son los que definen nuestra existencia, porque somos conscientes de los misterios que nos ofrece la vida con tanta mesura. El cansancio no era óbice al cual me rindiera para confesarle mis preocupaciones, intereses, ideas y sentimientos. Y aunque la distancia separaba los cuerpos, con el celular en la mano, dispuesto a hablar-escuchar, era el único lugar en donde quería estar: en donde quería quedarme para olvidar el resto.
El otro sosiego tornó menos frecuente. Ejercitar mi cuerpo desde hacía varios meses venía siendo una fuente de motivación, disciplina y constancia insólita en mi vida. Ahora ese gusto era restringido por el compromiso, o el cansancio consecuente. En todo caso, como el opio, esos pequeños momentos ungían mi cabeza en aguas apaciguadas.
Los restos: La portada es tomada de Howard R. Hollem, Public domain, via Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WomanFactory1940s.jpg
[1] Cambio el nombre para no comprometer identidades

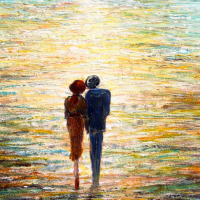






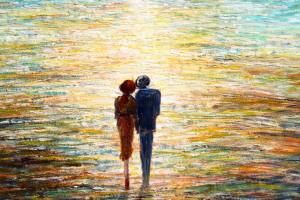




Comentar