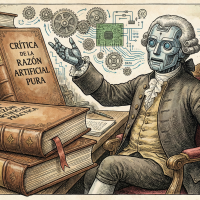Ayer nos acostamos con la dolorosa noticia de que Dilan Cruz, el joven de 18 años quien el sábado pasado fue impactado en la cabeza por un artefacto lanzado por el Esmad mientras hacía parte de una marcha en el centro de Bogotá, falleció después de permanecer tres días en cuidados intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte.
Dilan era un joven, que a pesar de acabar de terminar el bachillerato, ya sabía la importancia de la educación como medio para mejorar la calidad de vida y el trabajo como medio necesario de subsistencia. El 19 de octubre pasado había recibido los resultados del Icfes y tenía el anhelo continuo de progresar y estudiar administración, pero consciente del tortuoso viacrucis que hay que recorrer para lograr alcanzar los sueños en este país: sujetar el progreso educativo al desalmado sistema financiero. Y justo eso, dicen, fue lo que lo llevó a las manifestaciones a protestar por la desigualdad en el acceso a la educación. Dilan es la representación de un joven promedio colombiano, sin lujos y sin privilegios, que lastimosamente durante su corta estadía en este mundo tuvo que estar en continuo contacto con la violencia, la necesidad y la falta de oportunidades como constantes del país donde le tocó existir.
A Dilan le tocó un problema y no fue el de estar en el lugar “equivocado”, preciso y sincronizado con un hecho desafortunado. ¡De ninguna manera! El problema de Dilan fue que le tocó un lugar en la sociedad sin beneficios ni privilegios. Le tocó un Estado sin oportunidades, donde estudiar es difícil, conseguir trabajo digno es difícil, luchar por los derechos y las libertades es difícil… donde salir adelante en medio de tanta desigualdad es ¡insoportablemente difícil! El problema de Dilan fue que le tocó un Estado que no escucha, que no siente el más mínimo respeto por su población, que la hiere, le dispara, la bombardea, la asesina, oculta sus cuerpos, los disfraza de guerrilleros o los victimiza con el miserable argumento de – “es culpa de ellos porque para qué estaban ahí”-.
Por eso creo que Dilan pudo ser cualquiera nosotros. Pudo ser cualquiera de las personas con las que nos hemos cruzado en las calles protestando, cualquiera de nuestros familiares, amigos, conocidos, o incluso pudo ser cualquiera de aquellos que detestan la protesta y que consideran que exigir sus derechos es un “acto vandálico”. Pudo ser hasta cualquiera de los que indolentemente se atreven a pensar que a ellos nunca les pasará nada, porque protestar, exigir derechos y pensar es para “los otros”, los que no son “gente de bien”, porque para ser de “bien” basta con el mísero acto de guardar silencio ante las injusticias.
Dilan pudo haber sido yo mismo comenzando la universidad con 18 años, o pudo ser mi hermano, o incluso podría ser mi hija dentro de 16 años ejerciendo su derecho (porque manifestarse es un maldito derecho) a protestar por primera vez – se me congela la sangre solamente de imaginar cualquiera de estas posibilidades-. Dilan pudo ser usted mismo, su hermano, su madre o su hijo.
Dilan no murió, a Dilan lo asesinaron, y aunque en medio del dolor, la impotencia y el escalofrío que produce vernos reflejados a cualquiera de nosotros en su ser inmóvil, queda la esperanza de saber que Dilan ya no es no es Dilan, que ahora Dilan es un símbolo, una idea, y a estos ya no se les pueden disparar en la cabeza.