La izquierda ha convertido el asesinato de Manuel Cepeda en un mito fundacional, ignorando casos como el de Miguel Uribe Turbay. En este artículo opino sobre cómo la memoria selectiva distorsiona la verdad, erosiona la reconciliación y perpetúa la polarización política en Colombia.
“Cuando la memoria se usa como arma,
la verdad deja de importar.”
El asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, ha sido convertido por sectores de izquierda en un símbolo de exterminio político y de supuesta celebración por parte del Estado y los medios. Sin embargo, el propio informe oficial de la CIDH muestra otra realidad: hubo omisión, negligencia y complicidad de ciertos agentes estatales, pero no un festejo institucional del crimen. La izquierda ha usado esta tragedia para consolidar una narrativa que victimiza a su movimiento y demoniza a todo el aparato estatal, mientras ignora que la violencia política ha golpeado a líderes de distintas orillas, como Miguel Uribe Turbay. La historia es más compleja de lo que el relato simplificado pretende.
La documentación de la CIDH describe un contexto de amenazas, persecución y hostigamiento contra Cepeda Vargas, con la inacción del Estado como telón de fondo. Esto, por supuesto, es grave y condenable. Pero reducirlo a una supuesta política oficial de “celebración” es distorsionar los hechos. El informe no respalda esa idea. Más bien expone que el crimen se mantuvo en la impunidad por años y que hubo un reconocimiento posterior de responsabilidad por parte del Estado. Esa es la verdad incómoda para quienes prefieren un relato épico de buenos y malos. La pregunta es: ¿por qué la izquierda necesita este mito para sobrevivir en el discurso público?
En política, la memoria selectiva es una herramienta poderosa. En el caso Cepeda, la izquierda ha borrado de su narrativa cualquier mención a otros magnicidios, como el de Miguel Uribe Turbay, que comparten elementos similares: figuras visibles, contexto de alta tensión política y uso propagandístico posterior. Pero mientras el primero ha sido elevado a símbolo de lucha contra el “Estado opresor”, el segundo queda relegado o es invisibilizado. Esta doble moral en el tratamiento de las víctimas refleja un interés político antes que un compromiso real con la verdad. El informe de la CIDH, lejos de ser un instrumento de propaganda, es un documento que obliga a reconocer la complejidad de la violencia en Colombia.
El paralelismo entre ambos asesinatos es incómodo para quienes viven de ese relato único. Cepeda fue un líder visible de la Unión Patriótica, Uribe Turbay un joven dirigente del partido Liberal y después del Centro Democrático. Ambos fueron blanco de violencia política. En ambos casos, el Estado falló en su deber de proteger. La CIDH, al describir el hostigamiento y las amenazas contra Cepeda, ofrece un patrón que podría aplicarse a otros crímenes, sin importar la filiación política de la víctima. Sin embargo, la izquierda se apropia del caso Cepeda como si fuera un monopolio moral, cerrando la puerta a cualquier comparación que ponga en evidencia su uso selectivo del dolor.
Esta instrumentalización tiene un objetivo claro: reforzar una identidad política basada en la condición de víctima perpetua. El discurso de Gustavo Petro y sus aliados se alimenta de estos símbolos, que son repetidos sin matices para mantener la cohesión interna y la legitimidad moral. Pero la historia real, como la que recoge la CIDH, no es un relato de héroes y villanos absolutos, sino de responsabilidades múltiples, omisiones y errores compartidos. Ignorar esto no solo falsea la memoria colectiva, sino que perpetúa la polarización y dificulta cualquier construcción seria de verdad y reconciliación.
La estigmatización es un arma peligrosa. La CIDH la documenta en el caso Cepeda como una cadena de señalamientos públicos de funcionarios, militares, medios oficialistas y actores ilegales. Ese mismo libreto lo vimos repetirse con Miguel Uribe Turbay, aunque invertido en sus protagonistas: fueron sectores del actual gobierno y sus aliados los que alimentaron la narrativa hostil. Petro mismo, en ejercicio de su cargo, contribuyó a amplificarla, convirtiendo las redes sociales en un tribunal mediático permanente. Lo que ayer se denunciaba como un atentado a la democracia, hoy se reproduce desde las mismas filas que se dicen defensoras de ella.
El paralelismo incomoda porque rompe el mito de la superioridad moral. Cuando la CIDH describe que “el senador Cepeda fue continuamente estigmatizado” y que ello agravó su riesgo, está señalando un patrón que debería ser rechazado siempre, sin importar quién lo sufra. Sin embargo, el país observa cómo la izquierda aplica lo que condenó durante décadas. A Uribe Turbay se le hostiga, se le caricaturiza y se le expone, en una repetición casi literal de lo que tanto indignó a los defensores del caso Cepeda. El discurso cambia según la conveniencia, pero la mecánica de la violencia simbólica es idéntica.
Otro elemento central es la respuesta social y mediática posterior al asesinato. El informe de la CIDH relata que “el 12 de agosto de 1994, miles de personas participaron en la marcha fúnebre que acompañó hasta el cementerio al senador Cepeda” y que los medios registraron el hecho como un acto de censura violenta contra un periodista crítico. Esto contradice la narrativa de que la prensa “celebró” su muerte. Lo que hubo fue un reconocimiento público y una reacción de indignación. Afirmar lo contrario no es un matiz ideológico, es una falsificación deliberada de la historia.
Si comparamos esto con la cobertura de los atentados contra Miguel Uribe Turbay, vemos que, también hubo movilizaciones masivas comparables y que existió un rechazo público a la violencia. Los medios tradicionales informaron, condenaron el hecho y dieron espacio a su voz. Sin embargo, en redes sociales y en ciertos portales militantes, la reacción fue de burla, justificación o silencio estratégico. En el caso Cepeda, la izquierda denuncia hasta el último adjetivo negativo que se haya escrito; en el caso Uribe Turbay, ignoran o relativizan el acoso y las amenazas. La doble moral vuelve a aparecer.
El señalamiento de que “la prensa celebró” el asesinato de Cepeda se basa, según los sectores de izquierda, en un artículo puntual que lo criticaba por su postura política. Pero ese mismo argumento, llevado a la lógica actual, equivaldría a decir que los trinos de Petro y las columnas de ciertos opinadores contra Uribe Turbay son un aval implícito a cualquier agresión contra él. Es una falacia peligrosa que convierte toda crítica en justificación de la violencia. Y es, de nuevo, el espejo incómodo en el que pocos quieren mirarse.
El informe de la CIDH es, en realidad, más complejo y honesto que la caricatura que de él hacen quienes lo citan selectivamente. Reconoce el respaldo popular a Cepeda, denuncia la omisión y negligencia del Estado, y señala la estigmatización como factor agravante. Pero en ningún momento valida la tesis de una celebración institucional o mediática. En cambio, hoy, la izquierda reproduce mecanismos de desprestigio que, bajo su propio estándar, serían catalizadores de la violencia política. No hay coherencia, solo un pragmatismo que erosiona cualquier autoridad moral.
La violencia política en Colombia nunca ha sido patrimonio exclusivo de una sola ideología. La historia confirma que las víctimas han surgido en todas las orillas, sin distinción de credos ni banderas. Cepeda y Uribe Turbay, separados por tres décadas y por sus convicciones, comparten la condición de haber sido convertidos en blancos visibles. La estigmatización mediática, el hostigamiento político y un clima enrarecido no reconocen fronteras ideológicas. Negar esta verdad es negar la raíz misma de la tragedia nacional que hoy, bajo el actual gobierno, revive con una crudeza que creíamos superada.
La lección que deja la comparación entre ambos casos es clara: cuando la memoria histórica se pone al servicio de intereses partidistas, deja de ser herramienta de reconciliación y se convierte en arma de división. Petro ha reactivado los viejos métodos de hostigamiento que tanto daño hicieron en el pasado, devolviéndonos treinta años atrás en la espiral de odio y persecución política. Sin embargo, por amarga que sea esta etapa, el peso de la historia demuestra que ninguna “horrible noche” es eterna, y que la luz del cambio terminará disipando la sombra que hoy oscurece a Colombia.
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia


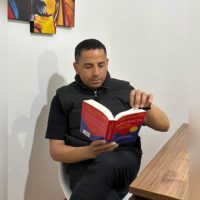


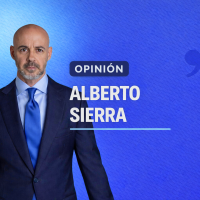
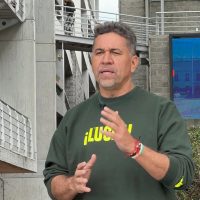


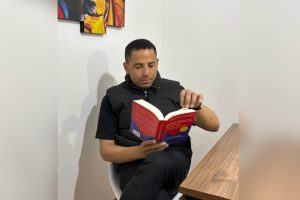



Comentar