“De este molotov cultural surgió cierta complicidad y tímida aceptación por la ilegalidad o, dicho de otro modo, una impasible aceptación de los beneficios que traía consigo la ilegalidad; lo que podría denominarse como una doble moral con relación al delito: aquellas madres que en medio de la pobreza optaban por hacer el bien se veían atraídas por sus hijos que en la otra acera, contraria a la de la justicia, llenaban sus humildes casas de electrodomésticos y regalos de toda índole, claramente financiados por el sicariato”.
El narcotráfico y toda su apropiación cultural mató de un tajo lo por-venir; cruelmente asesinó la proyección de futuro para gran parte de la juventud antioqueña que transitaba los años noventa; doblegó la idea de proyecto de vida y dejó agonizando, bajo un mar de incertidumbre, el ideal social y ético de bienestar. Acto seguido, se fusionó aquella cultura del “éxito” inmediato a costa de la aniquilación del otro con la endeble cultura del deber ser. De este molotov cultural surgió cierta complicidad y tímida aceptación por la ilegalidad o, dicho de otro modo, una impasible aceptación de los beneficios que traía consigo la ilegalidad; lo que podría denominarse como una doble moral con relación al delito: aquellas madres que en medio de la pobreza optaban por hacer el bien se veían atraídas por sus hijos que en la otra acera, contraria a la de la justicia, llenaban sus humildes casas de electrodomésticos y regalos de toda índole, claramente financiados por el sicariato. Entradas las madres en ese dilema moral, la solución más práctica fue encomendar a la virgen milagrosa la vida y salud de sus hijos.
Los residuos de aquellas complejas dinámicas sociales siguen latentes en nuestro ADN cultural, por más que se intente negar la apropiación que la sociedad antioqueña hizo de esa mal llamada cultura de la ilegalidad, por los poros de sus ciudades se transpira esa realidad social que tanto incomoda. Es por ello que algunas de esas prácticas aún hoy son legitimadas, avaladas. Esa apología al más fuerte, al más vivo, al que posea más habilidades para el engaño, no es nada más que la metamorfosis (quizás más convencional y mejor aceptada socialmente) de aquella cultura de la ilegalidad. No conforme con ello, y aceptando que cada momento histórico trae consigo su mal, la evolución de aquellos sistemas de ilegalidad supo encontrar en el modelo económico y político contemporáneo las herramientas para subsistir. Organizados, los combos, institucionalizaron sus prácticas: ya no se podrá robar ni matar en el territorio que cada una de esas organizaciones controla; sin embargo, sus habitantes deben pagar tributo por dicho “bienestar”, sería la consigna. Así, como contraprestación por “pacificar” los barrios y traer consigo la “tranquilidad” para sus familias, las organizaciones delincuenciales podrán controlar: el comercio, el espacio público, el transporte informal y cuanta actividad económica sea necesaria, incluso serán éstos quieres sirvan de mediadores, conciliadores y jueces de cualquier situación que genere conflicto en los barrios, so pena de, irónicamente, el desplazamiento o la muerte.
Quizá esta ligera radiografía no sea ajena a lo que se vive en esta ciudad del norte. La población bellanita ha estado inmersa en esa dinámica casi esquizofrénica de la ilegalidad y el deber ser, dinámica que en ocasiones se torna borrosa e impide hacer una diferenciación clara entre ambas orillas. Un pueblo bellanita humilde y trabajador que aun padeciendo por años el influjo de una cultura que tiende a idealizar y vanagloriar al delincuente ha sabido palmo a palmo resistir. Una sociedad bellanita que en medio de la estigmatización ha logrado sobreponerse al histórico señalamiento que gran parte de la sociedad colombiana ha sabido promover.
A lo mejor, una arriesgada apuesta por la inversión social (en el arte, la cultura ciudadana, el deporte, la educación) permita sombrear y delimitar esa línea difusa que separa la ilegalidad del deber ser. Teniendo claridad sobre el lugar que cada familia, cada ser humano puede habitar dentro del territorio se opte por separar y aislar a los que están en esa otra franja que tanto mal le ha hecho a la ciudad. Y por qué no, sirva de excusa para que poco a poco se alcance esa habilidad ética que hace que prescindamos de parámetros coercitivos para entender que es lo que está bien y lo que está mal. En ese momento el señalamiento de aquella línea divisoria no será necesario. Aunque quizá por dignidad o por orgullo o por ambas las transformaciones sociales en este inmenso lugar se hagan con más prisa, tal vez para demostrarle a los que no habitan este rejuvenecido pueblo que la legalidad, aunque menos ruidosa y excéntrica, ronda en mayor medida las calles del Bello municipio.
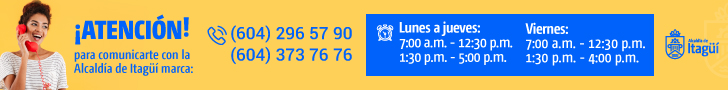














Comentar