![]()
Para la IA y la IAg, el acontecer es lo ya sucedido que, a través de la probabilidad, resurge con una carcasa de “novedad”. Me interesa particularmente el tiempo: ¿qué tiempo inscribe un dispositivo probabilístico y dependiente del dato? ¿Qué artefactos del pensamiento hace posibles? ¿Qué regímenes de verdad y novedad se inscriben en él? Es decir, ¿qué trae consigo esta nueva (no tan nueva) singularidad de las tecnociencias? Por otro lado, ¿qué tipo de acontecimientos posibilitan los LLMs (modelos largos del lenguaje), entre los cuales se encuentra el arquetípico Chat,GPT?
Respondo de manera concreta: productos sin acontecimiento.
En la obra de Alain Badiou, filósofo francés, el acontecimiento se concreta en tres procesos:
- Una ruptura ontológica de la situación, es decir, un extrañamiento respecto al orden de lo conocido, algo que para los productos probabilísticos resultaría irrealizable.
- El acontecimiento introduce una verdad inédita, que no se deriva de lo que existía
- Requiere un sujeto que lo sostenga y lo haga existir en el tiempo.
I. Ruptura, verdad y sujeto
Pensando en las dinámicas operativas de la IAg, es decir, en su caja negra, la inteligencia artificial generativa (IAg) funciona sobre la base de modelos probabilísticos de lenguaje entrenados para predecir la probabilidad de la siguiente unidad en una secuencia (generalmente una palabra o un sub-token). A nivel técnico, el mecanismo central es el modelo de lenguaje autorregresivo: el texto se convierte en vectores de tokens (fragmentos de palabras o caracteres) mediante un proceso de tokenización. Cada token se transforma en un vector dentro de un espacio de alta dimensión (embeddings), esta vectorización es lo más cercano al significado a nivel lingüístico. Al tratarse de modelos Transformers, el mecanismo de atención permite estimar la distribución de probabilidad condicional de cada token dado el contexto previo, con una alta eficiencia computacional. Todo lo anterior adherido a una dependencia sin precedentes de la vastedad de datos que producimos en la huella digital y de la inmensa cantidad de información disponible en la web.
Lo anterior quiero explicarlo en términos de la filosofía del tiempo. La IAg está predeterminada, preentrenada, pero más importante aún, fijada en un reparto de lo probable; es, en ese sentido, una tiranía del pasado. Deleuze, en “Diferencia y repetición”, al intentar develar a Proust y encontrar a Bergson, nos permite entender qué pasa cuando nos salimos de esa tiranía del reparto: “Ideales sin ser abstractos, reales sin ser actuales, un minuto liberado del orden del tiempo, un pedazo de tiempo en estado puro”.
La IA está ontologizada en los datos, en el pasado, sin contingencia alguna, sin un diferencial radical. Lo dicho será lo dicho.
Seré equitativo: la IA puede hacer derivadas y variaciones en el sentido matemático, porque se le enseña a imitar con muchos ejemplos. Al respecto, dice Deleuze en “Lógica del sentido”: “la diferencia numérica no es real, la diferencia real no es numérica”. La IA generativa funciona mediante la captura estadística de regularidades y la recombinación de patrones previos. Su lógica es retrospectiva y acumulativa: no inaugura lo nuevo en el sentido del acontecimiento, sino que reordena lo ya dicho, lo ya visto, lo ya registrado. Incluso cuando sorprende, lo hace dentro de un marco de previsibilidad calculada.
Su “creatividad” es más bien la de un imitador que multiplica variaciones de lo mismo sin romper el campo de lo prefigurado. Badiou considera que el acontecimiento no pertenece completamente a la situación en la que aparece. Tiene un elemento de autoreferencia: se nombra a sí mismo como parte de lo que trae, es decir, es un efecto que excede sus causas. En la IA nada excede al dato, no se puede demostrar objetivamente que un acontecimiento ha ocurrido usando solo las reglas de la situación anterior. En la IA, esto sería inusual, ya que la inmediatez ahoga la posibilidad de pensar con el tiempo.
¿Cuál es, entonces, la temporalidad del dato? Su mera presencia inmediata. El dato no puede decir más de lo que la inmediatez revela. Esto no quiere decir que los datos, desde la hermenéutica, no puedan hacer más, pero, por sí sólo, el dato no hace emerger ni sujeto ni verdad.
Badiou dice que el “tiempo siempre puso en crisis el concepto verdad”. Sin embargo, en la IA pareciera que la verdad se finca a través del entrenamiento y los posteriores ajustes, de modo que nunca tenemos una referencia a la verdad cajanegrizada. La IA establece una verdad cerrada y opaca; aunque se hace creer que los modelos son abiertos, en realidad son modelos cerrados que tienden a actualizarse en condiciones muy particulares. En otras palabras, la IAg clausura lo contingente.
II. El acontecimiento como extrañamiento de lo probable
Lacan, en uno de sus últimos seminarios (el número 31), se dedica a articular al tiempo con el sujeto y expresa que “el tiempo se articula como un ritmo inherente a la palabra del sujeto hablante”. En lo probable no hay nada qué decir, solo sumar. La IA nació el siglo pasado, en un momento en el que la modernidad cientificista estaba obsesionada con la aceleración y la eficiencia. Turing, en su texto “Maquinaria computacional e Inteligencia”, determina que la inteligencia, la de la máquina, depende de su capacidad para simular. En términos formales, simular no es crear, sino re-crear. Los sistemas de IA son considerados inteligentes porque aprenden a realizar una tarea adaptándose a nuevas instancias nunca vistas de esta. Su inteligencia depende de la cantidad de ejemplos: el triunfo de la IAg es el triunfo del conexionismo sobre la rígida IA simbólica. Sin embargo, esta capacidad que nos obnubila está determinada por cuantiosos datos. En el caso del último módulo, GPT-5, se habla de 114 billones de tokens y sus respectivos vectores. La IA representa el triunfo de la racionalidad cientificista sobre cualquier otro tipo de singularidad epistemológica. Por más que la inteligencia artificial intente replicar el pensamiento humano, lo hace siempre desde premisas computacionales. La cognición, en cambio, no se reduce a un cálculo probabilístico: opera a partir de creencias asimétricas frente a los datos. Como ha señalado Kahneman, la mente humana privilegia atajos cognitivos y juicios asimétricos respecto a la lógica de la probabilidad, lo que marca una distancia insalvable con relación al modo en que funcionan las premisas computacionales.
III. La IA no hace nada para lo que no esté entrenada, por ende, es anti-acontecimental.
Deleuze nombra al acontecimiento como algo que irrumpe, desborda y excede la mera materialidad del suceso. Es, en ese sentido, una fuerza afirmativa del deseo y no una función. Quisiera poner tres ejemplos, pero para ello requiero de su imaginación.++
El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo controlado, sostenido y con motor en un avión más pesado que el aire. La probabilidad de que un acontecimiento de tal magnitud se concretara en aquel momento era sumamente baja. Dicho de otro modo, si en esa época hubiera existido la inteligencia artificial y se le hubiera consultado (como hoy sucede, con un carácter casi oracular), seguramente habría considerado improbable este suceso. Hasta 1903 abundaban registros de intentos fallidos. Un modelo que aprende de frecuencias pasadas tiende a penalizar, ignorar e incluso estigmatizar los resultados que nunca han ocurrido. Los algoritmos optimizan el error promedio; por diseño, prefieren el centro de la distribución y evitan lo anormal. Pero la innovación radical vive justo en esas anomalías. Pienso en Deleuze y en Guatari, cuando en las lógicas asignificantes nos permiten entender la potencia de producción de lo no significado, de lo no hecho, de lo no estratificado: de aquello que es virtual, casi delirante, como pensar que algo más pesado que el aire pueda volar. Y no vuela como ave, sino como avión, es decir, crea su propio régimen de existencia.
Ahora paso a un ejemplo más político. Como explica magistralmente Innerarity, la IA está supeditada a los datos, y los datos se han convertido en la nueva religión, la nueva política y economía. Los algoritmos operan en mundos supuestamente estables, pero cuando llega una novedad radical cambia el mundo que lo sostienen. Me centro en la imprevisibilidad. En 1994, la emergencia del EZLN cambió por completo la política mexicana, una política que llevaba décadas ignorando la existencia de problemáticas en comunidades chiapanecas. El tema es complejo, pero lo tomo como ejemplo para advertir que existen realidades que los datos no atrapan; rupturas que los grandes ausentes de la predicción algorítmica producen. Hay personas, pueblos y lenguas que ni siquiera están en los datos y que no pertenecen al reparto de lo probable. La IA no solo es incapaz de predecir acontecimientos, sino que reproduce estructuralmente la exclusión de quienes producen los acontecimientos políticos más radicales. Décadas de política mexicana habían ignorado sistemáticamente las problemáticas de las comunidades chiapanecas. No hay datos porque la exclusión constitutiva viene del orden simbólico-político; en otras palabras, de los regímenes de visibilidad.
Para Deleuze, el acontecimiento es un pliegue de la diferencia que abre lo real a devenires no previstos. La IA, en cambio, funciona mediante homogeneización: vuelve inconmensurable el mundo de la vida para hacerlo calculable y extraíble. Experiencias como el EZLN y Cherán irrumpen como acontecimientos porque instituyen formas de vida que no se dejan datificar sin pérdida: “otros mundos” que resisten la captura en las categorías del modelo. En un ejercicio, interactué con ChatGPT sobre el EZLN y Cherán; sus respuestas, aunque coherentes, repetían lo que ya estaba escrito. Solo la irracionalidad humana puede relacionar a la IA, a Deleuze y al EZLN, porque, a diferencia de la IA, nuestra cognición es liviana, creativa y teórica. Así, el límite de la IA no es técnico, sino onto-cognitivo y político: su régimen de equivalencias finito aplana la diferencia que el acontecimiento hace valer. La aparición del EZLN o el autogobierno de Cherán transformó retroactivamente el significado de todos los datos anteriores.
La inteligencia artificial es comparable a un actor que solo puede interpretar papeles ya escritos en guiones previos. Incluso cuando “improvisa”, su improvisación no constituye una creación radical, sino el cálculo estadístico de qué gesto o palabra resulta más probable según improvisaciones pasadas. Su horizonte es la repetición de lo dado, nunca la irrupción de lo inédito. En contraste, el EZLN no actuó dentro del teatro: rompió el escenario mismo. Su aparición no fue la variación de un papel ya previsto, sino el acontecimiento que desbarató el guion completo, demostrando que otros mundos y otras escenas podían existir en un México que había aniquilado su historia.
El último ejemplo es quizá más corto. Como docente, acompaño preguntas y pensamientos de estudiantes que no logran calcular su creatividad y multiplicidad. Cuando un estudiante quiere crear, escribir o saber, ya sea en contextos evaluativos o no evaluativos, se enfrenta a un dilema: dejarse guiar por sí misma o sí mismo, lo que Kant llama pasar a la mayoría de edad, o buscar cómodamente la validación, al mandato, la orden, al imperativo. ChatGPT, con más de 600 millones de usuarias y usuarios, se ha convertido en un halo de “certidumbre” en contextos de orfandad social y epistemológica. Con ello, un estudiante que podría por sí mismo hacer relaciones interesantes, creativas y divertidas, terminará cediendo a la certeza de la probabilidad; de esta manera, la contingente gama de relaciones terminará subsumida a lo común. Pensar probabilísticamente, en el fondo, es conservador. En educación, esto es un problema, no porque la educación formal sea en sí misma la cuna del pensamiento crítico, pero sí es un espacio en el que la duda se vuelve potencia.
Además, la confianza ciega en la “respuesta correcta” ofrecida por una máquina desplaza la experiencia formativa de la duda, que ha sido históricamente una condición de posibilidad del pensamiento filosófico y científico. Sin el error y la conjetura arriesgada se pierde la tensión que impulsa la creación de nuevos horizontes de sentido. El problema no es solo que se uniformen las respuestas, sino que se erosiona la disposición subjetiva a habitar la incertidumbre como motor del conocimiento y del sujeto.
IV. La crisis onto-política
¿Qué tipo de ciudadanía, de futuro o de política se acerca en el marco del pensamiento probabilístico dependiente del dato? Una sociedad protocolizada, afincada, a su pasado. El futuro, en términos de la filosofía del tiempo, se hace en la tensión entre imaginación y praxis. Pero este proyecto instaura una racionalidad burocrática, en la que todo depende de los datos. Innerarity pregunta: ¿Quién decide cuando aparentemente nadie decide? La respuesta es clara: alguien. Este proyecto cientificista de la modernidad, que llegó de manera tardía, nos hace asumir sospechas. En este texto quise verlas desde lo acontecimiental y ahora hay algunas conclusiones:
Conclusiones
- La IA carece de factualidad, por ende, la factualidad del acontecimiento supera las coordenadas de la probabilidad.
- La IA es en sí misma un acontecimiento.
- La IA produce un nuevo tipo de reparto de lo sensible: el reparto algorítmico, donde solo existe lo que está en los datos. Solo es audible lo que fue digitalizado. Solo cuenta lo que fue medido. Volvemos a un positivismo digital.
- Hay una nueva voz en el sujeto: la voz algorítmica que deberá separar de sus otras voces a las que, en el sentido de Badiou, les debe fidelidad.
- La optimización algorítmica es conservadora en el sentido más literal: conserva y perfecciona las distribuciones estadísticas del pasado. Por tanto, hay que pensar en la potencia de la imaginación (sin buscar el aplauso).
- La IA puede conducirnos a una minoría de edad o acompañarnos a la constitución de escenarios epistemológicos sin precedentes, y estos normalmente vienen de los que son excluidos por las normas vitales de lo adecuado.






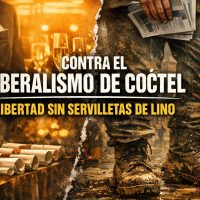
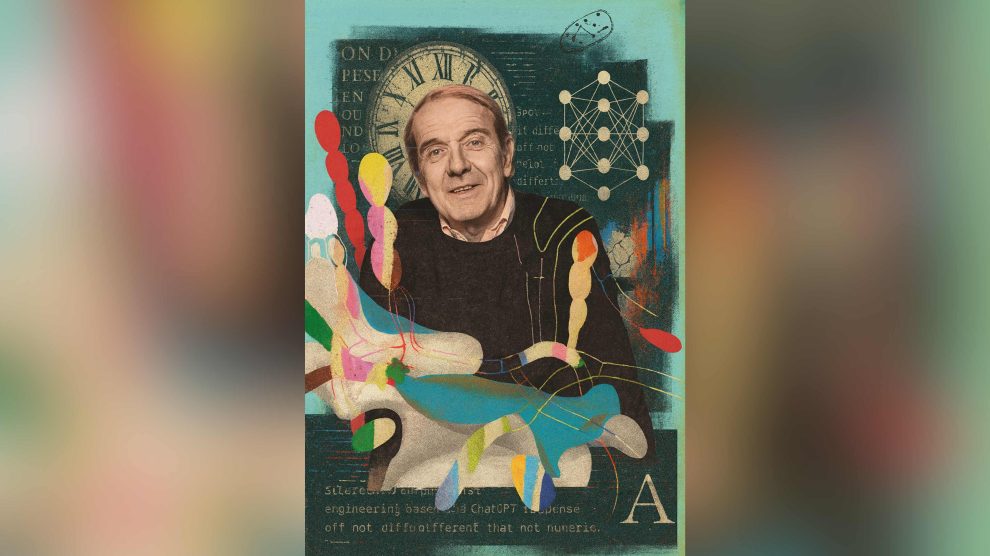





Comentar