
Esa mañana se levantó antes del alba, se sentía nervioso, intranquilo, algo en el fondo de su corazón le decía que ese sería el día en que le llevaría las flores que desde hacia más de 15 años le había sembrado al gran dictador.
Se pasó la mano por la frente y notó el sudor frío que caía de sus espesas cejas, y que rodaban por las mejillas. Tomó aire profundamente; de un salto se levantó de su colchón mohoso, al tiempo que exhalaba. Cerró los ojos y nuevamente enfocó la mirada.
Miró por la ventana y notó que el cielo aún estaba oscuro, así que prendió un cigarrillo mientras se ponía los pantalones. Se fue a la cocina y lo único que tenía para comer era un pedazo de queso rancio y agua de panela avinagrada. Sonrió y dijo “hoy es el día, lo sé”.
Se puso su sombrero, salió de la casa y sintió como el picaporte le lastimaba sus arrugadas manos por el frío que aún hacía, pero no le importó. Le dio una profunda calada a lo que quedaba de su cigarrillo y se dirigió al hermoso jardín que poseía.
Caminó con sus pies descalzos por la tierra húmeda y sintió como el aroma de todas sus flores inundaban el aire. Aun sin ver podía distinguir las hortensias, rosas, margaritas, violetas, lirios, begonias, claveles, tulipanes, geranios y gerberas que adornaban la entrada de su destartalada casa.
Miró al horizonte mientras recordaba como hacia 15 años el dictador pasó por sus tierras seguido de una cohorte de seguidores que levantaban banderas rojas con el puño en alto. Bajó de su carro a la entrada de la casa y le extendió su mano.
“Soy el líder de la revolución -dijo el dictador- y le extiendo mi mano como se la extiendo a cada ciudadano para que hagamos grande a nuestra nación ¡Todos juntos! ¡Hasta la victoria siempre!”
Sin saber qué decir, le mencionó que sus tierras aún no producían nada porque eran estériles, pero que sembraría las más hermosas flores y todas iban a ser para él, para el líder de la revolución, para el nuevo gran dictador.
El dictador le sonrió y sus ojos miel le calaron en el alma. “Me parece perfecto, ninguna revolución vale la pena si no hay flores”, así se dio media vuelta y se volvió a montar en su lujoso carro.
Mientras tanto, él, un humilde trabajador de la tierra recordaba aún la intensidad de su mirada, intensidad que lo acompañaba incluso esa madrugada en la que el sol apenas se asomaba.
Desde entonces se dedicó a trabajar todos los días; se levantaba sagradamente a abonar la tierra y regar delicadamente todas sus flores. En su cuerpo reposaban las heridas de la ardua labor y su piel curtida y manchada, daban fe de las numerosas horas que pasaba bajo el sol cuidando las flores del dictador.
Sus manos eran toscas y gruesas, llenas de cayos y llagas; debido a esto, sus dedos y sus palmas carecían de sensibilidad. Le costaba recordar cómo eran sus manos antes.
La piel se le pegaba al espinazo, y a simple vista se le notaban las costillas y su rostro pronunciado se asemejaba más a una calavera viva.
Ya con el sol asomado totalmente, se dedicó a llenar pesadas canecas de agua para cargarlas a sus hombros hasta donde estaba el florecido jardín. Con un astillado cuenco de madera, regaba cuidadosamente las hortensias y las rosas. Se mojaba los dedos y salpicaba agua entre sus pétalos para refrescar las plantas del sol, que no demoraba en azotar con furia.
A las margaritas y violetas las remojaba sistemáticamente, teniendo especial cuidado con la tierra en que estaban plantadas, y a los lirios, begonias y claveles, las podó milimétricamente.
Sacó el queso mohoso y duro; lo empezó a masticar meticulosamente mientras bebía a sorbos su agua de panela avinagrada, aprovechando cada gota porque no sabía en qué momento volvería a comer, y debía tener energías para presentarse ante el dictador, porque él sabía que era su día.
Luego caminó hasta su casa y notó que esta vez el sudor caía a borbotones de su rostro y miró al cielo. No había duda, el incandescente sol marcaba el medio día. Aceleró el paso y recogió los bultos de abono para los tulipanes, geranios y gerberas.
Al tratar de alzarlos sus piernas flaquearon, cayendo al piso con fuerza y perdiendo el conocimiento. Entonces soñó.
Soñó que era joven nuevamente; sus brazos y piernas eran fuertes. Caminaba por un pastizal sin rumbo alguno y el piso sobre el que daba sus pasos era blando. El sol calentaba con delicadeza la piel que no tenía arrugas y en el aire había un aroma a rosas… ese aroma lo conocía.
Pero de un momento a otro, no caminaba sobre el pastizal sino sobre un camino de barro y estiércol. A cada paso se hundía más hasta que la suciedad le llegó al cuello y no pudo moverse. Intentó luchar con todas sus fuerzas pero su cuerpo sencillamente no respondía más y cuando estaba a punto de morir, una mano lo sacó del fango. Era él, el dictador, revestido con una impecable túnica roja, con sus cálidos ojos miel.
Y cuando su cuerpo salió de la tierra y el estiércol, volvió a ser raquítico y sus huesos endebles como el cartón. Nuevamente tenía las manos gruesas, la piel curtida y el cuerpo lacerado, entonces sintió dolor, mucho dolor, un ardor que le revolvía las entrañas y al mirar al dictador, sus ojos ya no eran miel sino negros, sin vida.
Abrió los ojos y vio un hombre con la vestimenta de los camaradas que lo alzaba del piso y le daba agua.
– ¿Usted es el jardinero? -preguntó con voz de mando-.
– Sí, yo cultivo las flores del gran dictador.
– ¿Qué hace en el piso?
– Supongo que me venció el cansancio -dijo mientras señalaba el bulto de abono-
– Bueno, vaya y arréglese hombre, así no está presentable, parece un pordiosero. Y por favor, coma algo, parece que se fuera a desvanecer.
– ¿Por qué?
– ¿Cómo que por qué jardinero? ¿No me acaba de decir que usted cultiva las flores de nuestro líder?
– Sí.
– Pues nuestro gran dictador mandó a llamarlo para que le lleve las flores que le prometió.
En ese instante sus ojos marrones se iluminaron y quiso saltar de la alegría, pero sus piernas apenas soportaban el peso de su cuerpo, no obstante sacó fuerzas de donde no las tenía para ponerse sus mejores ropas; un pantalón gris ratón que le quedaba grande, una camisa amarilla gastada y unos zapatos con las suelas corroídas.
Luego se fue a recoger los mejores especímenes. Cortó con cuidado las hortensias, rosas, margaritas, violetas, lirios, begonias, claveles, tulipanes, geranios y gerberas; las adornó con una cinta roja que había guardado para este momento tan anhelado y las acomodó en unos jarrones de barro que él mismo había hecho.
Salió al encuentro del camarada que ya se mostraba impaciente y le dijo con voz ahogada: “Estoy listo”.
En el camino, se imaginó a sí mismo entregándole los hermosos especímenes que había escogido especialmente para él, mientras el gran dictador le concedía nuevamente esa mirada con sus ojos miel. De solo pensarlo, una sonrisa se dibujaba en su curtido y arrugado rostro.
“Yo sabía que hoy era el día… yo sabía, después de 15 años, hoy llega mi oportunidad de mostrarle al gran dictador las flores de la revolución. Estas flores harán la revolución”… y mientras se encontraba ensimismado en sus pensamientos, empezó a sentir un vacío en el estómago.
Sus manos empezaron a temblar y el mundo se tornó de color violeta. Sintió un mareo leve y entonces supo que tenía miedo. Había esperado este momento durante tantos años, que ahora que llegaba, se daba cuenta que no tenía las palabras perfectas para dirigirse al gran dictador.
Al tiempo que lo asaltaba el temor y la ansiedad, recordaba sus días bajo el sol y la lluvia; sus eternas jornadas sembrando las más hermosas flores, abriendo la tierra, abonando las plantas y recogiendo las semillas para volver a sembrar, una y otra vez.
Recordó también el hambre, las necesidades, el dolor y su cuerpo roto por los años y el trabajo… y todas estas emociones y recuerdos se entremezclaban haciendo que su mundo palpitara al ritmo de su corazón acelerado.
“Llegamos”, dijo el camarada que le abrió la puerta y lo condujo hasta un enorme salón. A cada paso que daba, sentía que los colores se evaporaban y su palpitar se volvió insoportable. En el salón lo recibió un edecán con la solapa llena de medallas y una mirada fría y lúgubre.
-¿Usted es el jardinero?
– Sí, traigo las flores del gran dictador.
– ¿Esas son sus flores?
– Sí -dijo mientras tragaba saliva-
El edecán lo tomó del brazo y lo condujo por un zaguán largo hasta que llegaron a un salón blanco, en donde tenía que subir unas escaleras; allí estaba el gran dictador.
A cada paso que daba hacia el gran dictador, su corazón latía con fuerza. En su interior sufría. Toda su vida pasaba frente a sus ojos y el sudor recorría su rostro. Una vez frente a él se arrodilló y dijo con voz quebrada “salve gran comandante, líder de la revolución”.
– ¿Así que me vienes a traer flores?
– Así es… las flores de la revolución.
– Mírame.
Vio al gran dictador… una figura muy diferente a la de hacia 15 años atrás. Su mirada antes dulce era ahora arrogante e indiferente; su prominente barriga distaba mucho a la del líder que recorría el país cuando comenzó la revolución y en su boca se dibujaba una mueca de desprecio.
– ¿Cuál es tu nombre?
– Su excelencia, soy solo un hombre que ha soñado en traerle flores a la revolución. No soy digno de que pronuncie mi nombre.
– ¿Qué flores me traes?
– Hortensias, rosas, margaritas, violetas, lirios, begonias, claveles, tulipanes, geranios y gerberas.
El gran dictador se paró de su trono, y observó cada una de las flores. Las tocaba, las olía y observaba la cantidad de colores. Miró al pobre hombre a sus pies que temblaba y sudaba. Entonces sintió asco.
– No me gustan. Estas flores no harán nunca una revolución -dijo-
El jardinero sintió que su mundo se desmoronaba. Todo era color malva y el insoportable sonido de su palpitar no lo dejó distinguir el resto de la proclama del gran dictador. Dos edecanes lo agarraron por los hombros mientras se lo llevaban; él no entendía nada.
Todo empezó a moverse lentamente y de repente sintió su cuerpo entre el barro y el estiércol.
– Que lo ejecuten, -decía el gran dictador- Estas desgraciadas flores no son dignas de mí. De ahora en adelante que nadie le traiga flores a la revolución







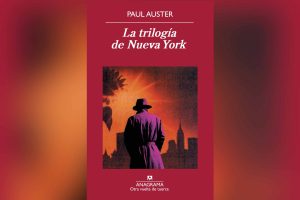

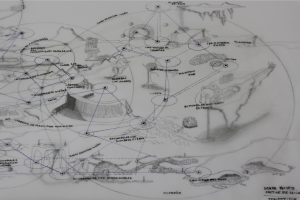

Comentar