![]()
Alla Turca
No sabía con exactitud cuantos días llevaba caminando, ya que el cielo nunca cambiaba de color; era de una tonalidad grisácea y aunque había luz, no había visto el sol en ese inmenso valle helado.
Estaba descalza, sus pies sangraban y sentía un dolor muy agudo, pues la brisa congelada le calaba hasta los huesos, sintiendo una punzada con cada andar ¿Pero qué más podía hacer? Se abrazaba a sí misma y de vez en cuando trataba de llorar mientras dejaba un rastro de sangre con cada caminar.
La piel de su rostro estaba rasgada, sus ropas hechas jirones, y no había nada con que hacerse un refugio. Todo estaba seco, inerte, muerto. De repente sintió mucha sed ¿Hace cuánto no bebía algo? A pesar del frío insoportable, el fuego le quemó su garganta.
Sintió desespero en estado puro ¿Adónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? ¿Seguir caminando hasta que el sueño le arrancara a pedazos la carne de sus pies? Se quiso sentar en el piso un momento, pero todas sus articulaciones le mandaron señales punzantes de dolor. Quiso llorar, pero no le salían lágrimas.
Aquel era un terreno extraño. Estaba siempre gris, seco y helado. Todo lo cubría un enorme nubarrón y no habían más que tierra, piedras y plantas muertas, no había nada más. Sabía que llevaba días enteros caminando sin siquiera recostarse en el piso a descansar, lo sabía porque su cordura así se lo indicaba y sus pies destrozados se lo corroboraba.
Era un valle infinito, por más que andaba no veía el fin y sentía que no había avanzado ni un solo paso desde que inició aquella travesía ¿Pero sabía ella porque estaba ahí? La verdad es que no; solo tenía la certeza de que debía seguir caminando hasta encontrar algo ¿Qué? De eso no tenía ni la más remota idea.
A cada paso sentía como si miles de alfileres se le clavaran en los pies y mirando para atrás veía el rastro de sangre. Hizo muecas de llorar pero la piel quebrada detuvo su intento, pues el dolor era aún más insoportable.
Las montañas alrededor del valle eran negras y rocosas; no había un lugar por donde escalar y tampoco tenía fuerzas de alzar su cuerpo con los brazos. Quiso gritar, pero la voz era débil y apenas un susurro.
De un momento a otro las fuerzas la abandonaron. Cayó de rodillas y estas hicieron un sonido como si se quebraran pero ella simplemente no podía soportar un paso más. Se miró el cuerpo y vio como la piel se le escurría de los huesos; miró sus manos huesudas y sintió terror al ver aquellos dedos que parecían los de un cadáver. Todo su mundo pasó del gris a la oscuridad profunda.
Entonces escuchó un ruido que la despertó. Con desespero intentó alzar su cuerpo pero solo oía cómo los huesos se le iban quebrando uno por uno, pero había escuchado algo. Nuevamente sintió que la oscuridad se apoderaba de ella, pero con más fuerza de voluntad que fortaleza física, logró ponerse en pie y echar a caminar una vez más.
No podía mover con libertad su cuerpo, sentía quebrados varios huesos y un dolor espeluznante en todas partes. Quiso sucumbir al sueño una vez más pero aquel ruido se hacía más claro a cada momento; era un sonido que conocía, sabía que lo conocía.
Caminó por horas, y el sonido se hacía tan claro que en su corazón me mezclaban la impotencia de no poder encontrar el origen y la terrible esperanza de poder salir de ese suplicio. Pero entonces reconoció aquella sonoridad, no era ningún ruido ¡Era música!
Lo que estaba escuchando era una ocarina; alguien llevaba tocando esa ocarina por horas enteras. En su rostro se dibujó una sonrisa de felicidad, aunque aquel gesto le hiriera la piel hasta el punto de crearle pequeñas llagas por las que empezó a sangrar. Entonces, a lo lejos vio algo, no podía divisar qué era, veía apenas un punto, pero sabía que ese era el origen de la música.
Siguió caminando hasta que las fuerzas no le dieron más, entonces tumbada en el piso se arrastró, dejando lo poco que le quedaba de su ropa en el camino, lacerando también su cuerpo desnudo. A cada rastra sentía que, el suelo frío como el hielo, le desgarraba tirones de piel, pero ese momento era crucial, lo era todo o no era nada.
Se arrastraba con sus codos y antebrazos, de modo que después de un rato notó que estaban completamente desgarrados, y ya podía sentir el hueso rasgando el suelo. Aunque no tuvo aliento para gritar de horror y dolor, en el fondo de su corazón no podía sentir más que terror, no obstante, no podía parar.
Su vista se nublaba por el dolor, pero ya empezaba a divisar el origen de la música ¡Era una persona! Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz era ahogada… de nuevo la oscuridad, luchó contra ella misma pero perdió aquella batalla titánica, y se sumió nuevamente en la noche. No soñó.
Cuando abrió los ojos estaba al lado de un anciano que la miraba con profunda intensidad. Estaba sentado con una vieja ocarina negra en su mano; su cuerpo se veía desgastado por el pasar de los años. Su rostro arrugado y sus manos frágiles la conmovieron hasta el punto que quiso aferrarse a él para protegerlo, pero la realidad era que la que necesitaba protección era ella.
Como pudo, el anciano se puso en pie y la ayudó a sentarse; seguidamente le ofreció algo de beber de una olla de barro que tenía. El líquido se deslizó por la comisura de sus labios hasta que entró en su boca seca, entonces sintió como le refrescaba todo su interior.
Pasaron unos minutos hasta que ella habló, y en ese lapso, el viejo la miraba incluso con más intensidad. Sus ojos negros se posaron sobre los de ella, quien inmediatamente se sintió protegida.
– Es muy hermosa esa canción -dijo ella con el aliento levemente recuperado- estoy segura de que la he escuchado con anterioridad.
– Oh seguramente la habrás escuchado -su voz era cálida y dulce, con un tono paternal- es Alla Turca, de Mozart.
Ella lo miró y le sonrió, no solo por la canción, sino que sonrió agradeciendo la existencia de aquel anciano.
– Es muy hermosa.
– Muchas gracias -respondió afablemente el anciano-
– ¿Dónde estamos?
– Este lugar tiene muchos nombres, pero lo importante es ¿Adónde vas?
– ¿Adónde voy? no lo sé -respondió ella consternada por su propia respuesta- no sé como vine a parar aquí.
– Bueno -tomo un gran suspiro- seguramente recordarás algo.
– Recuerdo estar caminando durante días enteros, aunque acá no anochezca ni amanezca.
– ¿Y antes?
– ¿Antes?
– Sí, si recuerdas todo, seguramente sabrás.
Ella le dedicó una mirada triste… era una tristeza que salía del alma. Entonces sintió nuevamente todas las heridas en su cuerpo. Se miró a sí misma, medio desnuda y con heridas profundas por todo su cuerpo.
Su abdomen, su pecho, las costillas, las piernas, los codos y los antebrazos. Todo estaba en carne viva. Sintió horror y mucho frío.
El anciano al ver que ella se observaba todo el cuerpo desnudo y destrozado, le ofreció un chal de lana con el que él mismo se abrigaba y la envolvió. Ella sentía confort, que el frío menguaba poco a poco y que el calor volvía con lentitud a su cuerpo.
Las extremidades, o lo que quedaba de ellas le empezaron a doler con mucha más intensidad.
– El frío adormece el dolor, el calor por el contrario, lo revive -dijo el anciano-
– ¡Tienes que ayudarme! ¡Te lo imploro! -dijo ella mientras caían unas profundas lágrimas de su rostro.
– No te puedo ayudar sino me dices adónde vas -dijo el anciano mientras bajaba la mirada- y para saber adónde vas necesitas recordar quién eres.
– ¡Sé quien soy! -respondió ella implorante-
– ¿Entonces como diste a parar acá, en medio de la nada?
– No lo sé -admitió ella sintiéndose completamente exhausta-
– Entonces cuéntame tu historia -el rostro del viejo era muy afable y sus arrugas le daban un aire muy paternal y cálido-
– ¿Te puedo pedir algo?
– Claro.
– Abrázame -suplicó ella- quiero que me abraces.
El anciano la abrazó por la espalda mientras ella recostó su lacerado cuerpo sobre el de él, entonces se dispuso a escuchar su historia.
Réquiem
Me llamo Celeste Fellner, no sé exactamente donde nací porque eran tiempos confusos y llenos de guerra. Nos íbamos de un lugar a otro, pero mis padres eran alemanes adinerados que huyeron cuando la guerra estaba perdida. En ese entonces creo que tenía más de 10 años, pero no recuerdo mucho, fueron tiempos muy convulsionados para que un niña tuviera recuerdos claros acerca de algo.
No obstante, sí que recuerdo algunas cosas. Vivíamos en una casa inmensa, con piso de mármol y había un gran piano con teclas hechas con marfil. Me gustaba sentarme con mi padre a tocar el piano cuando hacíamos celebraciones familiares. Es un recuerdo muy vívido que tengo plantado en mi memoria. Luego todo cambió.
Mi padre era un hombre muy adinerado, había acumulado una inmensa riqueza a las expensas de los judíos, pues se había dedicado a informar en qué lugares se encontraban, así como cuáles eran sus negocios, y los delataba ante la Gestapo.
Esto lo supe mucho tiempo después, pues en aquel entonces no creo que hubiera podido entender todo lo que pasaba a mi alrededor. Yo me sentaba en el piano junto a mi papá a tocar frente a familiares y amigos. Después todo fue caos.
Viajamos mucho, estuvimos en muchas partes de Suramérica, desde Brasil hasta Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Cambiábamos de nombres y aprendimos a hablar español. En aquel entonces mi nombre otro, al igual que mi apellido, pero con el pasar de los años simplemente me convertí en Celeste Fellner.
Crecí en Buenos Aires, ya tenía 16 años, y hablaba español con fluidez, aunque aún conservaba mi acento de origen alemán. Nunca lo pude disimular mucho.
En Buenos Aires mi padre volvió a hacer riqueza, y se volvió un hombre importante en la ciudad y eso hizo que muchas personas quisieran indagar sobre su origen, su pasado, sobre quién era Fremont Fellner.
Solía ver a mi padre en los periódicos de aquel entonces, rodeado de las más importantes figuras políticas e industriales, en cocteles y en reuniones para decidir asuntos de la ciudad y hasta del país.
Lentamente empezaron a salir secretos que mi padre habría querido ocultar toda la vida, y ante tal situación, lo primero que hizo fue conseguirme un esposo argento, para garantizar mi bienestar, y aunque nunca quise hacerlo, comprendí el temor en sus ojos. Sabía que si lo hacía le daría sosiego.
Mi esposo era un hombre muy adinerado que pronto me llenó de los lujos a los que siempre había estado acostumbrada, y aunque nunca lo amé, siempre le tuve afecto, aunque también una especie de rencor, pero a eso llegaré en su momento, para no interrumpir el relato.
En aquel entonces habían salido investigaciones que señalaban que el hombre al que la opinión pública conocía como Fremont Fellner era en realidad Nevin Kauffmann, quien durante la Segunda Guerra había sido informante de la Gestapo y se había enriquecido en Alemania tomando parte de la posesión de los bienes de los judíos que delataba.
Según la prensa, mi padre había delatado incluso a sus más cercanos amigos, con tal de ir ganando prestigio entre los miembros del partido nazi, así como favores de la Gestapo e incluso de los más cercanos al propio Hitler.
Aunque yo estaba al margen de toda la investigación, al igual que mi esposo, el golpe anímico fue devastador para mí. Yo recordaba al hombre que se sentaba al lado mío en el piano para tocar en frente de una multitud de familiares y amigos, y no podía creer lo que decían de mi padre, a quien yo seguía conociendo como Fremont.
Pasaba noches en vela, tratando de recordar en qué momento pasó todo eso que la prensa decía, pero en mi memoria no existía nada que me diera pistas acerca de todas esas atrocidades. Perdí mucho peso, el cabello se me empezó a caer y enfermé. Tuve muchas crisis debido a mi pésima salud y con el tiempo, la depresión y la enfermedad se convirtieron en rabia y dolor.
La casa de mi padre vivía atosigada de periodistas, que sólo deseaban conseguir una declaración, una fotografía, y luego escribían esos aterradores titulares en la prensa que se difundían velozmente por todo el país.
Rápidamente mi padre perdió gran parte de su fortuna y vendió sus empresas para refugiarse en su hogar, del que ya no salía ni contestaba el teléfono, ni si quiera a mí; tampoco respondía mis cartas ni los mensajes que le hacía llegar. El triunfante hombre de negocios se convirtió poco a poco en un despojo de ser humano.
Intenté ir a verlo, pero mi esposo me lo prohibía. Me decía que lo mejor para nosotros era mantenernos alejados de todo el escándalo, pero yo sabía que lo hacía solamente por él, para no dañar su reputación y por no dejar que interfiriera con su vida social y su ascendente carrera con el gobierno.
Protesté enérgicamente, pero lo único que obtuve fueron silencios violentos y reprimendas, que fueron haciendo que mi odio hacia él fuera creciendo lentamente. No obstante quedé en embarazo, y desde el momento en que me enteré, odié al ser que estaba creciendo en mis entrañas.
Una tarde en la que Buenos Aires estaba siendo arreciada por una tormenta de magnitudes bíblicas, estaba recostada en la cama. Mi esposo, Alberto Bertolini, había contratado una criada para que estuviera pendiente exclusivamente de mí, debido al embarazo y a mi estado de salud que se deterioraba con rapidez, su nombre era Constanza, una india cordobesa.
No obstante los cuidados de Constanza, yo estaba cada vez más debilitada, y la ausencia de mi padre era un terrible tormento para mí. Leía la prensa y no había un solo día en que su nombre no estuviera vinculado a nuevas investigaciones. Hasta que no lo soporté más y fui a su casa a verlo.
Cuando llegué, ahí estaba él, sentado en su sillón de terciopelo, notablemente envejecido por la ruina y la desdicha. Su rostro estaba sumido en un vaso de whisky que miraba sin parar, hasta el punto de no reparar en mí. Su cabello era más canoso que nunca, su cuerpo se veía cansado y tenso; sus manos temblaban y su respiración era dolorosa.
Me acerqué a él, le acaricié su cabeza pero ni siquiera así reparó en mí. La imagen del hombre fuerte, valiente y exitoso se había desvanecido por completo. Ya no tenía servidumbre y dependía de él mismo, por lo que la casa estaba llena de basura, cucarachas y lo que parecía excremento de rata.
Me recosté en su regazo y lloré, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, pero mi padre estaba ausente de sí mismo. Inmediatamente llamé a mi casa y le pedí a Constanza que enviara varios de los criados que para que se dedicaran a hacer el aseo.
Esa tarde los criados lavaron absolutamente todo, sacando incluso animales muertos que había dentro de la casa. Yo no soporté ver a mi padre en ese estado, así que me fui a recorrer la casa donde había pasado una buena parte de mi infancia, y entré a su cuarto. Ahí estaban los viejos libros de siempre, su ropa cubierta por el polvo y la madera corroída por el comején. Sentí pena, pena por él, por ver a mi padre tan reducido, ver una sombra triste de lo que algún día fue.
Seguí caminando por aquella inmensa casa, hasta que vi un cuarto que estaba sellado, un cuarto al que mi padre nunca me permitió entrar cuando vivía con él. Me entró la curiosidad e intenté abrir, pero estaba cerrado con llave, entonces sentí un ruido y me volteé y era mi padre, que me miraba con una furia intensa.
– ¡Sabes que tienes prohibida la entrada ahí!
– Lo siento padre, solo quería cerciorarme de que todo estuviera en orden.
– Lo sé Celeste, pero jamás debes entrar ahí ¡Nunca!
Entonces noté que de su cuello colgaba una cadena con una llave, tenía que ser la llave de aquella puerta, lo supe enseguida.
– No quiero que nadie esté acá.
– Lo siento papá, pero no puedo dejar que te mueras en medio de la basura.
– Escúchame querida, no quiero que nadie esté en esta casa ¿Acaso no te lo ha dicho Alberto? No quiero a nadie acá, no puedes venir aquí.
– Pero papá, ¿No ves que estoy embarazada? ¡Vas a hacer abuelo! Y tú ni siquiera te has preocupado en saber cómo he estado.
En ese momento mi padre me dedicó una de las miradas más frías que jamás le haya visto en mi vida. Quise salir corriendo de ahí, quise alejarme lo antes posible; no quería ver al hombre que era ahora, no soportaba su mirada gélida, su voz metálica, su completa indiferencia. No era, ni por asomo, la persona que yo había conocido y con la que viví durante tantos años; desconocía por completo a mi propio padre.
Entonces quise salir de ahí, pero algo me detuvo. Vi en un rincón un gran piano de cola. Me acerqué a él y empecé a tocar Lacrimosa, del Requiem de Mozart. Mis dedos se deslizaron lentamente por las teclas del piano mientras caían lágrimas de mis ojos… toqué tan fuerte como pude, y sin que me haya dado cuenta, mi padre estaba al lado mío, tocando conmigo a cuatro manos.
Pasaron más que minutos, aunque yo sentí que ese momento fue tan fugaz y efímero como un sueño. Se nos acabaron las notas y así mi padre se levantó y se dirigió hacia su cuarto sin voltear la mirada hacia atrás.
Me sentí más desolada y devastada que antes, pues en mi corazón abrigaba la esperanza de que bajo ese manto tosco y arrugado, aún estuviera la persona que yo conocía, que yo sabía que era mi padre, y también esperaba con el alma que todo lo que decían los periódicos de él fuera una gran mentira.
Al salir de la casa de mi padre, vi que la entrada estaba llena de periodistas que me empezaron a tomar fotografías mientras yo me ocultaba el rostro. Uno de los reporteros me reconoció y empezó a gritar mi nombre.
“Celeste, Celeste, ¿Qué se siente que tu padre sea un criminal de guerra? ¿Tu simpatizas con el partido nazi? ¡Celeste!”.
Y detrás de ese periodista, todos los demás empezaron a corear mi nombre y a atosigarme con preguntas desobligantes e indignantes, por lo que me eché a correr hasta agarrar un coche que me llevara a mi casa.
Cuando llegué, Constanza me recibió con una cara de angustia y terror puro.
– Arriba la espera el señor Alberto -dijo tímidamente-
Encontré a mi marido sentado en la cama, esperando a que yo terminara de subir los escalones.
– ¿No te dije que no visitaras a tu padre?
– ¿Cómo no iba a hacerlo Alberto? Pensá por favor, se está muriendo allá solo como un traste.
– Mirá Cele, el mismo Fremont me acabó de llamar para que no volvieras a ir ¿Qué no entendés que la situación es muy delicada? A tu padre lo van a encarcelar y a juzgar como un criminal de guerra -gritó fuera de sí-.
– Eso no es así Alberto, él es inocente, yo sé que es inocente.
Alberto me miró con una mezcla de compasión y rabia, y me dijo que me iba a ir inmediatamente para Montevideo con Constanza, hasta que se calmara un poco la tormenta.
– Por tu culpa Cele, mañana voy a aparecer en todos los periódicos de la Argentina y voy a tener que explicar que estoy casado con la hija de un nazi ¿Si entendés la tormenta que has provocado? Te vas desde esta noche para Montevideo, ya todo está arreglado. Un coche te va a llevar hasta Puerto Madero y de allá un Ferri privado te espera. Cuando llegués a Montevideo llámame o escríbeme una carta. Y entiéndelo bien, no podes volver a visitar a tu papá.
Sus palabras fueron toscas y duras. De inmediato me mandé las manos a mi vientre, donde estaba creciendo el hijo de Alberto, un hijo que yo no quería, algo que detestaba.
Esa noche me fui con Constanza para Montevideo; como había dicho Alberto, todo estaba arreglado, y llegué así a una modesta casa en la que me acomodé inmediatamente.
Todo el día me la pasaba pensando en todas las cosas, y poco se sabía en Uruguay del revolcón político, social e industrial que había en Buenos Aires de cuenta de mi padre. A pesar de la angustia y el desconcierto de no saber nada, esos días me cayeron de maravilla, pues recuperé la salud, el apetito, y mis mejillas antes pálidas como el marfil, eran ahora rosadas.
Constanza era diligente conmigo y con mis reacciones confusas debido al embarazo, y se desvivía por atenderme con toda la bondad posible. Tenía todo lo que quería, pero aún así había un espacio muy vacío en mi corazón y sólo pensaba en mi padre.
Habían pasado unas tres semanas desde que me instalé en Uruguay, ya había empezado el otoño y tengo que decir que estar alejada de todas las noticias me traía un poco de paz, aunque por momentos me daba desespero y me arrancaba a escribirle cartas a Alberto y a mi papá, pero Alberto solo me decía que todo estaba bien y que no debía preocuparme por nada, y mi padre jamás respondió una sola de mis misivas.
Me sentaba horas a mirar cómo caían las hojas debido al otoño. Debo decir que desde toda la vida me gustaba hacer eso; recuerdo que de muy chica mi padre me ponía la bufanda alrededor del cuello, y también un gorro de lana morado, y así nos íbamos a los parques a tumbarnos en el piso, únicamente a mirar cómo caían las hojas naranjas y amarillas. Entonces mientras estaba ahí sentada, en realidad lo que veía era a mi padre al lado mío.
Fueron días tranquilos, pero tristes, insoportablemente tristes; me miraba la barriga que empezaba a crecer y la odiaba, yo solo quería recostarme en el regazo de mi padre, hasta que una tarde en que la soledad y la angustia eran insoportables, llegó una carta de Alberto, en la que decía que mi padre había fallecido. En ese momento mi mundo se volvió absolutamente gris y se abrió un hueco inmenso en mi alma.
Le indiqué a Constanza que nos iríamos a Buenos Aires esa misma tarde, así que zarpamos y llegamos justo para ver cómo velaban el cuerpo de mi padre.
Al velatorio no asistió ninguno de los amigos con los que iba a los cocteles ni a los bailes de gala, no estaban los industriales ni los políticos, sólo un puñado de personas muy cercanas, ni siquiera Alberto estaba ahí. Al acercarme al féretro vi su rostro arrugado y triste, perdido en la nada inmensa de la muerte. Me recosté sobre su cadáver y aunque quise llorarlo, ya no tenía lágrimas para hacerlo, y al estar en esta posición, noté la cadenilla con la llave en el cuello, así que la tomé.
El párroco hizo una pequeña oración y el entierro lo hicieron inmediatamente, no querían alargar el procedimiento. Fue una ceremonia triste, y me di cuenta que en la muerte estamos más solos que nunca.
Después de la ceremonia, me dispuse a salir, cuando me abordaron los periodistas que no respetaron ni un ápice de mi dolor, y a pesar de las preguntas indolentes y del trato inhumano de muchos de ellos, hice caso omiso y seguí mi camino, tomando un coche hasta mi casa.
Allí estaba Alberto, parado contra una ventana con las manos hacia atrás y con aire cansado.
– ¿Por qué no has ido al funeral de mi padre?
– Porque así lo ha querido. Tampoco quería que tu asistieras, pero sabía que no había poder humano que te lo impidiera, así que no hice nada para detenerte.
– Aún así Alberto, no estabas ahí para mí.
– Cele, tu no lo entiendes, aún eres una niña, apenas vas a cumplir 17 años y estas lidiando con asuntos muy complicados.
– Soy una mujer Alberto, y lo menos que esperaba de mi marido era que estuviera conmigo el día del funeral de mi padre.
– No lo entiendes Cele, no es tan simple como eso.
– ¿Te parece simple la muerte de mi padre? ¿Es eso? ¿Un asunto sin importancia?
– Cele, lo mejor que le pudo haber pasado a tu padre era que se muriera antes de que lo enjuiciaran.
– Cállate Alberto, eres un monstruo insensible.
– ¡Tu padre guardaba muchos secretos Cele! ¡Secretos que ojalá tu nunca conozcas!
Cuando lo oí profesar todas estas sandeces quise salir corriendo de allí, Constanza y Alberto me lo trataron de impedir, pero al final salí de aquella casa y me fui al único refugio que conocía, el lugar donde había crecido.
Al igual que la última vez, la casa estaba hecha un desastre, llena de porquería, basura, animales muertos y excrementos de rata. El olor nauseabundo del lugar era insoportable y en seguida empecé a vomitar en el suelo, igual, no había ninguna diferencia ya.
Miré al piano de cola, empolvado por el descuido y el tiempo, y quise tocar algo, quise tocar Lacrimosa, pero sencillamente ya no tenía fuerzas de nada, ni siquiera de seguir lamentándome. Estaba completamente exhausta, pero recordé la llave que colgaba en la cadenilla de mi padre y venciendo el cansancio me dirigí hacia donde estaba esa puerta sellada, a la cual nunca había podido pasar.
Pero al llegar al ala oeste de la casa, en el primer piso, donde se encontraba aquella habitación, había tan solo una pared. La palpé y la toqué suavemente y no tardé en reconocer que era una pared falsa que se podía correr, aunque era muy difícil debido al peso. No obstante puse tomo mi empeño y toda mi fuerza en ello, hasta que por fin la logré mover.
Lo que allí había eran unas escaleras que conducían a una especie de sótano del que yo no tenía ni la más remota idea. Bajé con cautela, pero con mucho miedo, ya que no podía ver absolutamente nada, así que me devolví por unas velas para no tropezar en medio de la oscuridad.
Puedo decir que eran al menos 100 escalones, y a cada paso, el calor y el olor pútrido se hacía más intenso; tuve náuseas nuevamente pero me controlé. Al bajar totalmente, vi algo que me sorprendió y me hizo temblar hasta la fibra más sensible de mi ser.
Era una especie de oficina, en la que habían unas fotografías de mi padre con la cúpula del partido Nazi, incluso con el mismo Adolfo Hitler, y en ellas mi padre no iba vestido de civil sino que tenía el uniforme de la Gestapo.
También habían documentos, pero estaban en alemán, y había una vitrina en la que guardaba numerosas condecoraciones nazis.
Me llevé las manos a la boca al ver todas estas pruebas, quise gritar de puro despecho, en realidad mi padre no era un colaborador del partido Nazi sino que además era miembro de la policía secreta Nazi, ¡era un nazi de corazón!
Me sentí destrozada, engañada, todo mi mundo y la imagen de mi padre se fue abajo. Todo mi mundo era un engaño y todos a mi alrededor lo sabían.
Encima de la vitrina había un cuchillo sobre la cual relucía la esvástica alemana en el mango, y con ese cuchillo quise cortarme las venas, pero en el momento en que lo iba a hacer algo llamó mi atención. Un ruido, un lamento, pero sencillamente no sabía de dónde venía ese sonido.
Miré la habitación y noté que había otra puerta, así que la abrí e inmediatamente un olor asqueroso inundó todo el lugar. Olía a carroña, a muerte, a desesperación, olía a excrementos humanos, y era de allí de donde venía ese lamento.
En una mano tomé la vela y en la otra tenía el cuchillo. Sentía algo pegajoso al caminar, y con cada paso el olor era tremendamente peor, y cuando quise devolverme porque no soportaba aquel olor, se encendieron las luces. Alberto estaba detrás mío y había encontrado el interruptor.
Al ver con claridad, vi que aquella habitación secreta era en realidad un calabozo y habían personas allí.
Se trataba de seis mujeres que estaban encadenadas a la pared, en un avanzado estado de desnutrición y con laceraciones en todo su cuerpo. Su rostro estaba tapado por una placa de metal que había sido anclada a sus cráneos con tornillos. Todas se arrastraban por el piso, en un lamento profundo pero pausado. En un rincón habían tres cadáveres en estado de descomposición que estaba siendo comido por los gusanos.
– Celeste, este es el secreto de tu padre. Fremont Fellner en realidad se llamaba Nevin Kauffmann, y era un Nazi profeso. Todo lo que dicen los periódicos es verdad y se quedan cortos. Después de que Nevin se vino a vivir a Argentina siguió con la cacería de judíos, especialmente de mujeres judías porque decía que ellas era quienes engendraban al mal en la tierra.
A lo largo de los años Nevin ha torturado y asesinado a más de 60 mujeres de origen judío aquí en Argentina, por eso quiso apartarte de todo cuando el escándalo estalló, no quiso nunca que supieras la verdad. A pesar de todo su odio se avergonzaba de lo que era y de lo que había hecho y no podía parar de hacer.
– ¿Tu sabías todo esto?
– Nevin no estaba solo, esto es una red demasiado grande de nazis que operan en todo el continente. Muchos estamos implicados en esto Celeste.
Me acerqué a una de aquellas mujeres y la había querido ayudar pero Alberto me detuvo.
– No lo hagas Celeste ¿Qué piensas hacer? ¿Liberarlas acaso?
– Claro que sí.
– No lo hagas, ya están demasiado traumatizadas con todo lo que han vivido y no se podrán recuperar nunca, además, si hablan, se sabrá a todas luces el secreto de tu padre, y tu vida y la mía correrán peligro. La investigación contra Nevin ya fue archivada; lo mejor que le pudo pasar a tu padre fue morirse antes de que las autoridades lo agarraran.
Miré a Alberto horrorizada al ver la frialdad con la que hablaba, el tono despectivo cuando hablaba de los judíos y el desprecio que manifestaba al ver a aquellas mujeres, pero era verdad lo que decía, lo mejor que podía hacer era dejarlas morir para que no terminaran de mancillar el nombre de mi padre.
Volví a ver a aquellas pobres mujeres; sus heridas eran profundas pero la sangre ya estaba seca, aunque muchas de ellas ya estaban gangrenadas y expedían un olor similar al de los cuerpos que se estaba comiendo los gusanos. Ellas estaban ahí, lamentándose y escuchando como nosotros estábamos decidiendo sobre sus vidas; los lamentos se hicieron más profundos y sonoros, entonces sentí una inmensa repulsión por aquellos seres. Entendí que lo mejor era que murieran lo antes posible.
Alberto se acercó a mí y me abrazó, pero la repulsión que sentía por ellas era similar a la que sentía por Alberto en esos momentos, así que me volteé y le clavé el cuchillo en el cuello. Cayó ante mí, con la mirada suplicante, pero en realidad no sentí ni un ápice de piedad por el padre de mi hijo. Me arrodillé en el suelo y le saqué el cuchillo del cuello, solo para volvérselo a clavar una y otra vez hasta que su cuerpo dejó de moverse.
Todo fue lento, todo fue metódico, todo fue tan frío que me horroricé de mí misma, no obstante ya lo había hecho, y no experimenté goce alguno, como tampoco experimenté pena por lo que había acabado de hacer.
Entonces me levanté, cubierta de sangre, y me senté en una silla que había, a esperar a que aquellas mujeres murieran todas. Simplemente me senté allí, sin mover nada, sin calmarles su dolor ni acelerando su muerte. Solo me senté a verlas morir.
Pudieron pasar varios días, la verdad es que no sé, yo estaba en estado de shock y solo quería que murieran rápido.
Lentamente una a una empezaron a dejar de moverse y de lamentarse; supongo que ya me había acostumbrado al olor porque cuando la primera que había muerto empezó a ser comida por los gusanos no experimenté olores nauseabundos.
Cuando todas murieron ahí, pegadas a una cadena en la pared, completamente desahuciadas y experimentando terribles dolores, me paré y mirando hacia abajo vi el cadáver de Alberto, que estaba viscoso y cubierto por gusanos. Sentí un profundo asco por él.
Luego salí de aquella habitación, y subí los cerca de 100 escalones hasta llegar nuevamente a la casa. Puse nuevamente la pared falsa para que nadie descubriera lo que había debajo, subí al segundo piso, donde se encontraban las recámaras de mi padre y la mía; me acerqué a la ventana y vi como las hojas naranjas y amarillas caían de los árboles.
Entonces, con el mismo cuchillo con el que había matado a Alberto, el padre del engendro que tenía en mi vientre me acuchillé el estomago y luego…
Der Hölle Rache
– ¿Y luego? -preguntó el anciano-
– Luego salté por la ventana y… ¿Estoy muerta? -preguntó sin asombro, pero con una mirada profundamente triste-
– Así es, estás muerta. Llevas muerta durante mucho tiempo, caminando por este valle que no tiene fin, entonces sentí compasión de ti y te llamé con mi ocarina.
Celeste se recompuso, y nuevamente sintió el dolor en todo su cuerpo, las llegas, la piel rasgada, los huesos rotos y la carne viva después de haberse arrastrado por ese valle.
– ¿Qué es este lugar?
– Ya te dije, tiene muchos nombres. Lo llaman Naraka, purgatorio y también infierno, pero al final es el mismo lugar.
Celeste se volteó para ver de frente al viejo, que aún la miraba de manera compasiva y afable.
– ¿Y quién eres tu? -preguntó con temor pero anticipando la respuesta-
– ¿Yo? Soy el guardián del infierno, el que guía a las almas rotas por este valle frío y congelado. También tengo muchos nombres, algunos me llaman Lucifer, otros Belcebú, Memnoch, el ángel caído, Hades, Mephistopheles o sencillamente el diablo.
– ¿Y qué hago en el infierno? -preguntó Celeste, anticipando nuevamente la respuesta del diablo-
– ¿Y tú que crees?
– ¿Pagando por mis penas?
– Así es -respondió casi consolándola- has cometido penas gravísimas y las has estado purgando.
– ¿Y aquí me quedaré para siempre? -preguntó mientras caían lágrimas de sus ojos-
El viejo al verla la consoló, la abrazó fuertemente y la besó en la frente.
– Oh mi dulce Celeste, ya te he preguntado ¿Adónde vas? Ya sabes cómo viniste a parar al infierno, ahora falta que sepas adonde quieres ir.
– No quiero estar muerta -dijo Celeste con una mueca de dolor en su cara- quiero estar viva, quiero respirar, quiero estar viva nuevamente.
– ¿Eso quieres Celeste?
– Sí, anhelo mi vida… fue horroroso lo que hice y lo que hizo mi padre, pero yo solo quiero vivir, ya entiendo el origen de mi pena y quiero pagarlo en el mundo de los vivos, no quiero estar vagando acá como un alma en pena.
– ¡Oh mi Celeste! ¿Eso quieres en serio querida?
– Sí, devuélveme la vida, tu puedes ¿Verdad? ¡Me dijiste que me podías ayudar si sabía adonde quería ir!
– Yo puedo mi dulce Celeste, pero después de tantos miles de años no me había compadecido de un alma en pena hasta que te vi. Quise guiarte, quise escucharte, saber quién eras.
– Ayúdame por favor -suplicó Celeste, quien lloraba amargamente y aun con todos sus huesos rotos, se arrodilló frente al diablo- dame la vida, por favor.
– ¿Quieres la vida? Entonces tendrás la vida Celeste. Podrás vivir otra vez y si me lo pides, hasta te puedo otorgar la vida eterna.
– ¿La vida eterna? ¿Es en serio?
– Soy el diablo Celeste, no existen imposibles para mí.
– Entonces dame la vida eterna -volvió a suplicar- dame la vida y dame la vida eterna.
– Así pues, que sea tu voluntad Celeste.
El diablo le dio un beso en la boca a Celeste y luego empezó a tocar su ocarina entonando una dulce melodía, y de repente todo fue vacío, todo fue liviano y Celeste abrió los ojos pero no podía ver nada. Intentó hablar pero su garganta le dolía, quiso moverse pero sus huesos estaban rotos y su carne abierta por las heridas, todo seguía igual, lo único que había cambiado era que ahora estaba viva.
Al comienzo lloró de felicidad al darse cuenta de que respiraba nuevamente y que en verdad estaba viva, pero rápidamente entró en pánico, pues estaba encerrada en un ataúd y su cuerpo seguía tan mal herido como lo había estado en el infierno. Sintió dolor, frío, las llagas abiertas y los huesos rotos, y aún más espeluznante, se dio cuenta de que había pedido la vida eterna.
Ahora estará condenada a vivir eternamente, viendo como su cuerpo se descompone encerrada para por toda la eternidad en un ataúd bajo varios metros de tierra. Aunque intentó llamar al diablo nuevamente, éste nunca le volvió a responder, aunque siempre oirá la melodía de aquella ocarina. Su pena en el infierno ahora será su pena en la tierra.







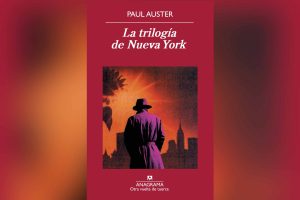

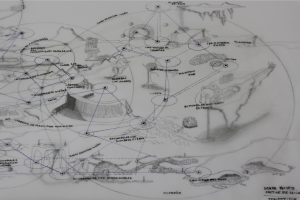

Comentar