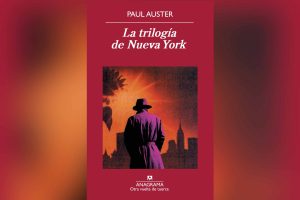Para Alveira, sin ella el centro sería distinto
Cuando era niña viajar al centro era todo un acontecimiento. El motivo podía ser cualquiera: ir a la oficina de mi mamá en el ministerio de hacienda, alguna visita al dentista o al oftalmólogo o simplemente compras. El viaje desde el pueblo de la Sabana de Bogotá, llevaba cerca de dos horas, en las que se atravesaba media ciudad, sin importar la ruta de entrada, a partir del monumento a Los Héroes, el recorrido era siempre el mismo: La Caracas. No se me ocurre una vía que haya cambiando tanto en los últimos 30 años. No recuerdo exactamente cuando la hicieron Troncal, pero la recorrí de lunes a viernes dos veces al día durante los primeros cuatro años de mi carrera universitaria.
Apenas superada la adolescencia creo que mi vida de adulta (esto es, con responsabilidades) empezó cuando empecé a viajar sola al centro de Bogotá. Apenas había cumplido 17 años, pero recuerdo esas primeras incursiones con mi amiga Marcela: caminábamos por la av 19 desde la caracas hasta la 4, charlando y mirando vidrieras. Elegíamos zapatos, nos imaginábamos cómo sería nuestra vida de universitarias. En 1991 iniciamos nuestras carreras y a pesar de que las decisiones que tomamos nos distanciaron y a la larga nos alejaron la una de la otra, ese primer año de vida citadina está ligado a nuestra amistad. Cuando cumplimos 18 años, nos tomamos una foto en blanco y negro en el parque Santander. Han pasado muchos años, mi amiga ya no vive, no se si su copia de nuestra fotografía existe, pero en mi recuerdo la vida del centro empezó con ella. En cada almuerzo ejecutivo de los medios días apurados, en las colas de los cinemas de la 24 y en las corridas para llegar a la Caracas antes de que saliera el último bus que nos llevaba de vuelta al pueblo.
Hace apenas un mes volví a recorrer el centro de Bogotá. Cada vez que puedo vuelvo a mi ciudad y a veces me peleo, otras me reconcilio. En esta oportunidad la disfruté muchísimo, encontré muchas cosas cambiadas: el triángulo de Fenicia y la torre Bacatá, ya están proyectando sus largas sombras sobre las manzanas circundantes; la carrera séptima está peatonalizada; el sistema de Transmilenio atraviesa la ciudad en varias direcciones.
El centro sigue siendo vital y ruidoso, ya no están los cines de la 24, pero se mantienen los cafés que venden tinto con ponqué ramo, los desayunaderos, los buñuelitos en bolsa de papel. Claro que los fotógrafos de los parques ya no están, pero las fotografías que atestiguan las visitas a los lugares inundan el ciberespacio y los vendedores ambulantes venden sin parar los palitos para selfies.
Pasé dos semanas en el centro de Bogotá y reconocí la ciudad de mis nostalgias: en los puestos callejeros de la décima, en el revitalizado Pasaje Rivas, en el perenne Pasaje Hernández, volví a hacer mercado en las inmediaciones de la Plaza España, busqué libros usados en la novena. Esa ciudad sigue latente aun cuando esté siendo renovada. Sigue viva en los hábitos de sus transeúntes, en los recorridos de los vendedores de agua aromática, en el ruido de la calle, en los bailaderos de salsa que mantienen el mismo repertorio desde hace 25 años.
Volví a Buenos Aires renovada y convencida de que a pesar de la arremetida neoliberal, del desplazamiento de los vecinos de Las Aguas, de las topadoras que se llevaron por delante el Bronx y dejaron a mucha gente sin casa, del capricho de hacer de la Plaza de La Concordia una galería de arte, Bogotá resiste y mantiene su esencia aunque la estén remozando para la foto.