“El premio Nobel de la paz 2025 también incomoda por lo que revela, esa desidia e indiferencia internacional frente a los autoritarismos.”
El 10 de octubre de 2025 María Corina Machado recibe una llamada desde Oslo, ha ganado el Premio Nobel de la paz. Un reconocimiento individual con una implicación simbólica en la política latinoamericana. En nombre de la venezolana, el comité noruego ha premiado una trayectoria democrática y la obstinación de un pueblo que en más de dos décadas de autoritarismo ha aprendido a organizarse a expensas del Estado. Un desamparo prolongado que impide a los venezolanos celebrar esta nueva visibilidad en su propia tierra.
El activismo político de Machado ha sido consecuente y en 2024 fuimos testigos de uno de sus resultados más significativos: la reunión de una ciudadanía fracturada por el miedo a la dictadura. Un gesto radical, pues debía enfrentar una trampa electoral con su propio lenguaje: la participación ciudadana. Además, cabe destacar que el gobierno de Nicolás Maduro eligió el 28 de julio como el domingo conjurado para las elecciones por tratarse de la fecha de nacimiento de Hugo Rafael Chávez Frías.
Pero, contra todo esoterismo, se materializó un proceso de verificación y visibilización que defendía el derecho electoral de los venezolanos. El mecanismo implicó la recolección y digitalización de las actas generadas por el sistema automatizado del proceso electoral. Todo esto fue posible con el apoyo incondicional de la ciudadanía (más de un millón de voluntarios) sin incentivo económico y en medio de las usuales prácticas represivas y de amedrentamiento que despliegan los funcionarios de seguridad adeptos al gobierno (al final de la jornada electoral cuando las estadísticas iniciales arrojan su inminente derrota). La incómoda sorpresa para el gobierno sucede un día después de las elecciones, pues no había un protocolo inmediato y represivo que pudiera detener el trabajo de María Corina Machado y su equipo, incluidos los millones de venezolanos que votaron y se arriesgaron a proteger su derecho en las afueras de los centros de votación.
¿La sorpresa?, magistral por su sencillez: las actas electorales expuestas en una plataforma digital para que el mundo verificara y confirmara lo que desde hace muchos años ha sido un reclamo silenciado por gran parte de la comunidad internacional: la tradición chavista de manipular resultados en elecciones bajo el disfraz de democracia. Una teatralidad conveniente para muchos hasta la molesta emigración de millones de venezolanos que el discurso de la paz y el progreso no ha podido sostener. Un disgusto mundial, ya no digamos latinoamericano.
Las del año pasado fueron unas de las elecciones más mediáticas en la historia electoral de Venezuela. Los venezolanos, dentro y fuera del país, esperaban los resultados que restituyeran la democracia y gran parte de los extranjeros esperaban los resultados que los liberaran de los migrantes venezolanos (de los venecos); esa consecuencia directa del problema que omitieron por muchos años, la expansión y reproducción del régimen autoritario, represivo chavista. La imagen se hacía clara: la filtración del muro del vecino amenazando la estética de las paredes de la vecindad. Principalmente, porque no es agua lo que se ha estado filtrando, sino sangre.
La incomodidad binacional
Para el inmigrante venezolano en Colombia hay una frontera invisible entre la gratitud y la sospecha. Un alivio relativo e incómodo. La vida cotidiana de la mayoría se basa en sobrevivir, en trabajar, en reconstruir proyectos de vida. Otros, apenas pueden ejercer lo que aprendieron de las prácticas chavistas.
En este contexto, la presencia de los venezolanos es también la experiencia venezolana en Colombia. Es decir, el encuentro con una advertencia, no tan silenciosa, para un país que también apostó por un proyecto de cambio.
El gobierno de Gustavo Petro es para muchos venezolanos un peligroso déjà vu en una promesa de transformación que aún no hace visible su ruta. Un discurso sobre la redención apenas desplazado geográficamente que activa las alarmas. No porque Colombia sea Venezuela (así como tampoco Venezuela necesitó ser Cuba), sino porque el discurso populista es un eco que rebota indiferente sobre las mismas grietas sociales: desigualdad, injusticia. Y, este eco los venezolanos lo repelen como síntoma o advertencia que incomoda el actual proyecto del cambio en Colombia.
El premio Nobel de la paz 2025 también incomoda por lo que revela, esa desidia e indiferencia internacional frente a los autoritarismos. Además, la importancia de pensar las prácticas biopolíticas como ejercicio del poder contemporáneo que ha hecho colapsar la diferencia entre derecha e izquierda. Y, que la historia del otro siempre amenaza con parecerse a la nuestra porque no somos especiales, solo tenemos tiempos distintos.
Con el Nobel de la paz, María Corina Machado tiene un merecido reconocimiento que la protege (queremos creer) dentro de Venezuela, pero también tiene un compromiso con una democracia de alianzas basada en el cumplimiento de la ley, no en la lealtad. La meta es el origen; rechazar el discurso de la traición y miedo que le pertenece a las mafias, reconstruir con una perspectiva contemporánea el discurso de la tradición democrática venezolana que despliega el pensamiento.
La paz, antes del Nobel, la han buscado los venezolanos a través de numerosos medios y mecanismos durante muchos años. El apoyo nacional hacia María Corina Machado en las elecciones 2024 fue una opción legítima que los venezolanos, siempre silenciados y siempre esperanzados, necesitaron respaldar. Ese apoyo también es una incomodidad para quienes los muertos, los perseguidos, los torturados del régimen han sido transparentes; pero la evidencia siempre ha estado revelada: con el socialismo del siglo XXI en Venezuela, la sangre de protesta en las calles se tiñe roja-rojita.






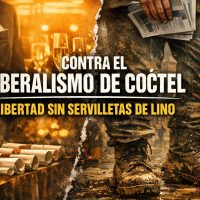






Comentar