![]()
“Educar para la paz es una forma de decir que creemos en la humanidad”
La educación para la paz en contextos de posconflicto es mucho más que una propuesta académica: es una necesidad imprescindible para sanar heridas, reconstruir el tejido social y sembrar nuevas posibilidades en territorios que han sufrido la devastación de la violencia armada. Esta educación busca formar seres humanos que convivan en la diferencia, que se reconcilien con el pasado y que construyan un futuro común.
En la situación de conflicto armado interno que vive Colombia hace más de 7 décadas, la escuela se ha considerado un territorio para la construcción de paz, dado que, tras el silencio de las armas, se encuentra la necesidad de resignificar espacios en los cuales las relaciones entre las víctimas y los victimarios generen la empatía, la escucha activa, la reconciliación y el fortalecimiento de valores como el respeto, la solidaridad, el dialogo y la tolerancia.
En este contexto la educación para la paz desempeña un papel importante, porque implica un reconocimiento crítico frente a la reconstrucción de la memoria, no para perpetuar los discursos de odio, sino para evitar su repetición. Este acto requiere de un ejercicio pedagógico, en el cual, el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación promuevan la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes que están en pleno proceso de formación.
Frente a otras naciones, Colombia ha demostrado un rol activo al respecto. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, se presentaron múltiples programas orientados a comprender la escuela como un escenario de encuentro y reconciliación. Un ejemplo claro es la iniciativa RedEsPaz, “Red de Escuelas como Territorio de Paz”. En esta, docentes, estudiantes, excombatientes y líderes comunitarios trabajan juntos en procesos pedagógicos que integran la memoria y la justicia desde la promoción de los derechos humanos.
Uno de los aspectos más inspiradores de este programa es la inclusión activa de excombatientes como pedagogos de paz. Algunos de ellos, desde su experiencia personal, comparten sus historias en escuelas rurales, suscitando una visión crítica de la guerra y un compromiso firme con la no repetición. Esto demuestra que la paz no es una utopía, sino una posibilidad real cuando hay voluntad, escucha y apertura al cambio.
Pero quizá, el hito más importante fue la aprobación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país. Este espacio de aprendizaje se convirtió en una pieza fundamental porque aborda temas relacionados con los derechos humanos, la convivencia y la resolución de conflictos. Gracias a ella, niños y jóvenes adquieren las herramientas para reflexionar en torno al contexto histórico del país, y, por tanto, a la importancia de su rol en la construcción de la paz.
Por otra parte, el rol del docente también es primordial. Está en sus manos promover el diálogo objetivo de temas que están acompañados de procesos emocionales complejos. Como se afirma en el libro Educación para la paz: camino hacia la reconstrucción social (Muñoz y Cárdenas, 2019), los maestros deben ser facilitadores del cambio y agentes de reconciliación en el aula y en la comunidad.
En las aulas, he tenido la oportunidad de prestar atención a las narraciones de los niños, que con dibujos u obras de teatro expresan sus vivencias del conflicto. Ver cómo transforman el dolor en relatos que invitan a la reflexión me ha conmovido profundamente. Es, en esos momentos, que el proceso educativo se convierte en un arma de reivindicación.
Valga aclarar que este proceso transita en medio de una construcción permanente, debido a que los problemas asociados con el conflicto persisten: la carencia de recursos en zonas rurales, la censura frente a la libertad de expresión y la fragilidad institucional, entre otros. Aun así, como plantea el estudio “La educación como eje de la construcción de paz en Colombia” (Sánchez y Herrera, 2021), los avances son significativos cuando hay articulación entre comunidades, escuelas y políticas públicas.
Estoy convencido de que la educación para la paz no debe limitarse a las consecuencias de la guerra. Debería ser una apuesta constante, un hábito cultural desde la infancia. En cada gesto de reconciliación, en cada clase que promueva la escucha, en cada historia que se cuente sin temor, hay una semilla que desafía el pasado y apuesta por el porvenir. Educar para la paz es una forma de decir que creemos en la humanidad.





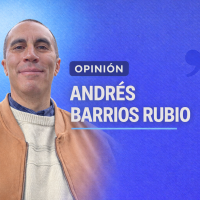







Comentar