“No se trata de un daño colateral, sino de una arquitectura de producción global que necesita zonas de sacrificio para sostener su promesa de desarrollo.”
Introducción
Mientras las cámaras del mundo siguen cada paso del conflicto en Ucrania o las atrocidades en Gaza, otra guerra continúa sin micrófonos ni portadas: la que desangra a la República Democrática del Congo (RDC). Allí, donde se esconde el corazón mineral del mundo moderno, más de 7.8 millones de personas han sido desplazadas por una violencia sostenida, mientras gigantes tecnológicos como Apple, Tesla, Microsoft o Samsung prosperan gracias a los minerales extraídos en medio del caos (UNHCR, 2025; Sovacool, 2021).
Coltán, cobalto, litio y oro fluyen desde las entrañas congoleñas hacia las cadenas de producción global. Son el combustible del mundo digital, sin ellos no habría smartphones, autos eléctricos ni redes de datos. Sin embargo, ese flujo está manchado de sangre. Las minas que nutren la transición energética y la revolución tecnológica son, al mismo tiempo, trincheras de guerra, campos de trabajo infantil y fosas comunes invisibilizadas.
Pero… ¿Por qué no se habla de esto? Porque exponerlo implicaría reconocer que el progreso de unos se levanta sobre la destrucción de otros, que el confort digital de millones está sostenido por un sistema extractivo violento, impune y funcional, porque esta guerra, a diferencia de otras, no incomoda a quienes mandan, los poderosos del mercado, las potencias del Norte y las grandes empresas.
Más que una simple exposición, este artículo busca problematizar el cerco de silencio que ha permitido que el horror congoleño se mantenga fuera del escrutinio global. A través de datos, análisis crítico y denuncias documentadas, se pretende evidenciar cómo el confort tecnológico de nuestras sociedades está profundamente ligado a una estructura de despojo y violencia en África central; y plantea una pregunta ineludible: ¿cuánto de lo que consideramos progreso está manchado por la sangre de quienes no tienen voz ni voto en su fabricación?
Un conflicto rentable
Desde la Primera Guerra del Congo (1996), el país ha sido el escenario de una violencia sostenida en la que convergen actores armados, intereses regionales y multinacionales. Actualmente, más de 120 grupos armados operan en el Este del país, disputando territorios, rutas mineras y centros de procesamiento ilegal de minerales (UN Security Council, 2023). Esta situación se agrava por la debilidad estructural del Estado congoleño, cuya incapacidad para garantizar seguridad o regular la extracción lo convierte en cómplice por omisión.
Uno de los actores más notorios, el grupo armado M23, ha protagonizado ofensivas militares con el respaldo (implícito o directo) del Gobierno ruandés, como lo han señalado múltiples informes de Naciones Unidas. Su accionar no solo deja un rastro de sangre, sino también el control de corredores estratégicos por donde circulan los minerales más codiciados.
Solo en los dos primeros meses de 2025, la ofensiva del M23 dejó más de 7.000 muertos y cerca de 3.000 heridos, la mayoría de ellos civiles, en Kivu Norte e Ituri (Al Jazeera, 2025; AP News, 2025). A esto se suman violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de niños y violencia sexual. Durante una sola semana de enero, se documentaron 572 violaciones sexuales, de las cuales 170 fueron contra menores de edad (UNICEF, 2025). Estos actos, lejos de ser consecuencias colaterales, se han convertido en herramientas de control territorial y castigo colectivo.
A menudo, las minas funcionan bajo dominio directo o indirecto de estos grupos, que extorsionan, esclavizan o desplazan a comunidades enteras. Cada gramo de cobalto o coltán extraído de las entrañas del Congo pasa por redes de contrabando, empresas pantalla y rutas de exportación que terminan integradas (a veces sin trazabilidad) en productos de consumo masivo, listos para ser celebrados como avances tecnológicos.
Silencio funcional, complicidad global
El drama congoleño no es invisibilizado por accidente, sino por conveniencia. Denunciarlo implicaría exponer la complicidad de gobiernos, industrias y consumidores, todos beneficiarios de este engranaje de violencia y extractivismo. En este sentido, el silencio mediático no es solo negligencia, es estrategia. Una omisión intencional que protege los intereses de los que controlan el mercado global.
Estados como Estados Unidos, China, Emiratos Árabes y miembros de la Unión Europea tienen intereses estratégicos en la región. No en la paz, sino en el acceso garantizado y barato a recursos esenciales para su seguridad energética y tecnológica. El comercio global de minerales no sólo es tolerado, está blindado por tratados comerciales, diplomacia selectiva y asistencia militar encubierta a gobiernos aliados que garantizan “estabilidad para el mercado”.
Las grandes corporaciones, por su parte, lavan su imagen con códigos conducta, certificaciones éticas y reportes de sostenibilidad que rara vez se aplican en los eslabones más vulnerables de la cadena productiva. Es allí, en las capas más oscuras del sistema extractivo, donde niños trabajan con herramientas rudimentarias en túneles precarios, sin equipos de protección, sin derechos y sin horizonte (HRW, 2024). Muchos de ellos no llegan a los veinte años y los que logran sobrevivir, arrastran consigo un historial de enfermedades respiratorias, lesiones irreversibles y una condena perpetua a la pobreza, la exclusión y la deshumanización.
El resultado: un crimen sostenido en la opacidad. Lo que no se ve no se condena, y lo que no se condena, se perpetúa. Así, el silencio se convierte en una forma de colaboración activa, una omisión interesada que perpetúa un sistema económico profundamente desigual.
Un colonialismo recargado
Lo que ocurre en el Congo es una continuación brutal del colonialismo, ahora reciclado bajo la lógica de los mercados verdes y la innovación tecnológica. Como advierte Mbembe (2017), el sistema global administra la vida y la muerte con base en criterios económicos. En este caso, el Congo ha sido relegado a una función necropolítica: sacrificar su población y su territorio en beneficio del resto del mundo.
El discurso del “progreso digital” oculta el hecho de que ese progreso florece sobre tumbas congoleñas. Las empresas que lideran la llamada “cuarta revolución industrial” no pueden desligarse de esta historia de saqueo y muerte. La transición energética, presentada como solución al cambio climático, se construye sobre cadenas de suministro que reproducen lógicas coloniales, extracción barata, explotación laboral, desplazamiento forzado y destrucción ambiental.
Mientras los consumidores celebran avances como el iPhone más liviano o el Tesla más autónomo, miles de comunidades congoleñas son desplazadas, bombardeadas y condenadas al olvido. No hay innovación que valga si está cimentada sobre crímenes de lesa humanidad. Y no hay transición justa si reproduce los mismos mecanismos de subordinación histórica.
¿Quién se beneficia?
Detrás del conflicto hay una lista larga de beneficiarios silenciosos. Apple, Tesla, Samsung, Microsoft, Huawei, LG, entre otras marcas, han sido señaladas por organismos de derechos humanos por su uso de minerales provenientes de zonas en conflicto o con trabajo infantil (HRW, 2024; Sovacool, 2021). Aunque muchas de estas compañías declaran compromisos éticos, la trazabilidad real de los minerales sigue siendo opaca, manipulable y funcional al negocio.
Más allá de los nombres, lo que se esconde es un modelo económico que convierte el dolor en dividendos. A cada mejora de batería o avance de software le antecede una cadena de eventos que empieza con cuerpos explotados. No se trata de un daño colateral, sino de una arquitectura de producción global que necesita zonas de sacrificio para sostener su promesa de desarrollo.
Conclusión
El conflicto en la RDC no es una anomalía del sistema global, sino una de sus expresiones más crudas y funcionales. La violencia en ese país no se explica únicamente por intereses regionales o rivalidades históricas; se explica, sobre todo, por una economía mundial que ha normalizado el extractivismo violento como piedra angular del progreso. En el Congo, la tierra se abre no para alimentar a su pueblo, sino para enriquecer a los poderosos del Norte. Sus minerales no financian hospitales ni escuelas, sino dividendos, patentes y lanzamientos tecnológicos celebrados en ferias internacionales.
El silencio que rodea este conflicto no es inocente, es una estrategia de los beneficiarios. Es más rentable no mirar, no preguntar, no saber. Pero cada vez que encendemos un dispositivo, cada vez que aplaudimos los avances del mundo digital sin interrogarlos, validamos una cadena de sufrimiento cuya punta visible somos nosotros.
No basta con conmovernos. Hay que incomodarse, hay que exigir transparencia, justicia y reparación, porque mientras sigamos midiendo el éxito de las sociedades por la velocidad de sus procesadores y no por la dignidad de sus pueblos, seguiremos condenando a países como el Congo a ser territorios de sacrificio.
Referencias
Al Jazeera. (2025, febrero 24). Fighting in eastern DRC kills about 7,000 people since January, PM says. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/24/fighting-in-eastern-drc-kills-about-7000-people-since-january-pm-says
AP News. (2025, abril 11). Thousands of children raped and sexually abused in eastern Congo, UNICEF says. https://apnews.com/article/bbd838f238c358f17e4d92ecfc6bb140
Human Rights Watch. (2024). World Report 2024: Democratic Republic of the Congo. https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/democratic-republic-congo
Mbembe, A. (2017). Critique of Black Reason. Duke University Press.
Sovacool, B. K. (2021). When subterranean slavery supports clean energy: The case of Congo’s cobalt mines. The Extractive Industries and Society, 8(2), 271–281. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.11.013
UNHCR. (2025, junio). UNHCR and partners urgently seek funding as Congolese refugee numbers soar. https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/unhcr-and-partners-urgently-seek-funding-congolese-refugee-numbers-soar
UNICEF. (2025, febrero 13). Scores of children raped by armed men in eastern Congo, UNICEF says. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/14/dozens-of-children-raped-by-armed-men-in-eastern-drc-unicef-says
United Nations Security Council. (2023). Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of Congo. https://digitallibrary.un.org/record/4005787






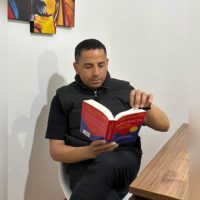






Comentar