Colombia está experimentando las repercusiones de una de las decisiones económicas más desafortunadas de los últimos años, caracterizada por el incremento del 23 % del salario mínimo. Lo que el progresismo presentó como un acto de justicia social y una victoria para los trabajadores empieza a revelar su verdadero rostro, el de una medida populista, desconectada de la realidad productiva del país, cuyos costos ya recaen sobre las empresas, el empleo, la inflación y, sobre todo, sobre el bolsillo de la clase media y de los sectores más vulnerables.
El problema no radica en aspirar a salarios más elevados. Es innegable la importancia de que los trabajadores vivan con mayor dignidad. El inconveniente aparece cuando se intenta alcanzar dicha meta a través de decretos, desatendiendo factores elementales como la productividad, la sostenibilidad corporativa y la capacidad efectiva de la economía. Es importante destacar que incrementar los salarios por encima de lo que el sistema productivo puede soportar no contribuye a la creación de riqueza, sino que la encarece, la distorsiona o la destruye. El discurso oficial prometió una reactivación económica, el fortalecimiento del consumo y la reducción de la desigualdad. Sin embargo, la economía no se rige por consignas ideológicas, sino que se fundamenta en equilibrios delicados entre costos, ingresos, inversión y confianza. La ruptura de dichos equilibrios ya ha comenzado a producirse.
Para las grandes empresas, el incremento del salario mínimo supone un desafío considerable, pero gestionable. Estas medidas incluyen ajustes de precios, reducción de márgenes y postergación de inversiones. Para las pequeñas y medianas empresas, que generan la mayor parte del empleo en Colombia, el impacto es significativamente más grave. El incremento del salario mínimo no se produce de manera aislada, sino que va de la mano con el aumento de prestaciones, aportaciones a la seguridad social, contribuciones parafiscales y otros costos laborales. El alza real supera con creces el 23 %. La reacción de muchas pymes ha sido de carácter defensivo y discreto, caracterizada por la congelación de contrataciones, la reducción de personal, la informalización de los empleos y el cierre de operaciones. Esta situación no se debe a la falta de voluntad social, sino a limitaciones financieras. Este fenómeno constituye una de las principales contradicciones de la política laboral, ya que, si bien la decisión aparentemente busca proteger al trabajador, en la práctica puede resultar en su exclusión del mercado laboral formal.
La informalidad, reconocida como uno de los problemas estructurales más graves del país, ha experimentado un nuevo impulso en este contexto. Cuando la formalización de los contratos resulta excesivamente onerosa, la economía se ve afectada por la precariedad. En consecuencia, se ha experimentado una reducción en los derechos, la estabilidad, los ingresos fiscales y la vulnerabilidad social. El resultado obtenido difiere de las expectativas inicialmente planteadas. El impacto es particularmente regresivo en lo que respecta al empleo de jóvenes y personas con calificaciones limitadas. Un salario mínimo excesivamente alto puede dificultar el acceso al mercado laboral. Para los empleadores, la contratación de personal sin experiencia supone un riesgo excesivo. El resultado es la exclusión. Jóvenes, recién graduados y trabajadores con baja formación se ven excluidos, no por falta de disposición, sino porque el costo de ofrecerles una oportunidad se ha vuelto inviable.
En este punto, se derrumba otro de los argumentos progresistas, que sostiene que incrementar el salario mínimo contribuye a reducir la desigualdad social. La mayor disparidad no se manifiesta entre aquellos con mayores o menores ingresos, sino entre la población activa y la inactiva. El desempleo no solo constituye una falta de dignidad y empoderamiento, sino que también conlleva a situaciones de empobrecimiento y marginación. A este contexto se añade un efecto tan previsible como ignorado, la inflación. Cuando se producen incrementos en los costos laborales, se observan aumentos en los precios. El transporte, la alimentación, los servicios, los arrendamientos y la educación, entre otros, comienzan a experimentar una subida en sus tarifas. El supuesto beneficio del aumento salarial se disipa con celeridad, mientras que el poder adquisitivo real se deteriora progresivamente.
La inflación opera como un impuesto oculto y altamente regresivo. Este fenómeno tiene un impacto más significativo en los hogares con menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto al consumo básico. El empleado observa un incremento nominal en su salario, reflejado en documentos oficiales, mientras su capacidad de compra experimenta una disminución en la práctica. La clase media, que históricamente ha enfrentado desafíos y ha recibido una protección limitada en el ámbito del debate público, nuevamente se ve afectada de manera desfavorable. No recibe subvenciones significativas ni exenciones fiscales, pero sí se enfrenta a precios más elevados, impuestos más onerosos y servicios cada vez más costosos. El incremento del salario mínimo, lejos de brindar alivio, está resultando en una situación sumamente desfavorable para la población trabajadora.
El impacto de la situación no se limita únicamente al sector privado. Es importante destacar que numerosos contratos estatales, tarifas, multas y contribuciones están indexados al salario mínimo. Al elevarlo de forma desproporcionada, se encarece el funcionamiento del Estado y se amplía el déficit fiscal. La consecuencia es casi automática: un incremento en los gravámenes, una mayor presión tributaria y una reducción del margen para la inversión productiva. El discurso oficial tiende a identificar al empresario como el oponente por defecto. Sin embargo, es importante destacar que la existencia de empresas está íntimamente ligada al empleo, y este, a su vez, al ingreso. En consecuencia, sin empleo no es posible generar ingresos, lo que a su vez afecta negativamente al consumo y a la recaudación de impuestos. La demonización del sector productivo puede ser beneficiosa políticamente, pero tiene consecuencias desastrosas en el ámbito económico.
El incremento del salario mínimo en un 23 % fue, ante todo, una medida de índole política. El titular es sencillo, el reconocimiento es inmediato y la determinación es simbólica, aunque carece del respaldo técnico suficiente. No se implementó una estrategia sólida para aumentar la productividad, reducir los costos no salariales, incentivar la formalización y estimular el crecimiento económico. Los países que han logrado incrementar de manera sostenida los ingresos de sus trabajadores lo han hecho fortaleciendo la educación, la innovación, la competitividad y la productividad. Estas medidas no se implementarán mediante decretos, sino a través de reformas estructurales de largo plazo. El gobierno de Colombia ha decidido, una vez más, optar por una solución que, a todas luces, no resulta la más idónea. En el ámbito económico, los atajos suelen conducir a resultados similares, como la inflación, el desempleo y la frustración social.
La ironía de la situación radica en que quienes más sufren las consecuencias de esta decisión son aquellos a quienes se decía proteger. Los hogares con menores ingresos se enfrentan a precios más elevados y a una menor disponibilidad de oportunidades laborales. El salario real ha sufrido un descenso, al tiempo que el empleo formal se ha tornado más escaso. El enfoque económico centrado en la bondad presenta una deficiencia fundamental al confundir la intención con el resultado. Gobernar implica asumir responsabilidades, no simplemente proclamar buenas intenciones. En este caso, el daño no es un efecto colateral, sino que constituye el núcleo mismo de la política.
Colombia ha experimentado previamente estas lecciones. En repetidas ocasiones, cuando la gestión económica se ha basado en ideologías y no en la evidencia, el resultado ha sido invariablemente el mismo. Es importante entender que persistir en el error no lo convierte en virtud, sino que lo agrava. Este incremento del salario mínimo no será recordado como una medida de justicia social, sino como un aviso oneroso. Esto constituye una evidencia adicional de que la economía no se regula mediante decretos. Su construcción se lleva a cabo con responsabilidad, rigor y respeto por la realidad productiva del país. El coletazo apenas está comenzando. Como es habitual, el costo de la decisión no lo asumen quienes la adoptaron, sino quienes se dedican al trabajo, la innovación y el progreso de Colombia en el día a día.


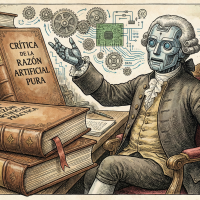






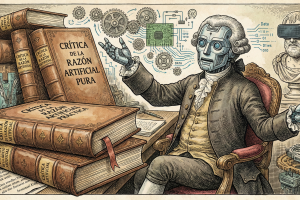




Comentar