![]()
Resumen Ejecutivo
La semana cerró con un incremento sustancial de la incertidumbre global tras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, un hecho que no ocurría desde 2018 y que ha paralizado agencias claves, dejando sin datos oficiales a la Reserva Federal justo antes de su próxima decisión de tasas. La falta de consenso político entre republicanos y demócratas no solo evidencia la polarización institucional, sino que también amenaza con afectar el crecimiento del cuarto trimestre y la confianza empresarial.
En Europa, la economía mantiene una recuperación frágil sostenida en los servicios y el consumo interno, mientras la industria sigue rezagada. El BCE reafirmó su pausa monetaria con una inflación controlada, pero la tensión fiscal en Francia y el estancamiento británico subrayan la vulnerabilidad del bloque. Alemania muestra signos de estabilización, aunque persisten las brechas de productividad y cohesión territorial que reavivan debates estructurales.
En Asia, el contraste es evidente: Japón avanza hacia una normalización monetaria gradual en medio de una nueva etapa política, China muestra señales de estabilización industrial apoyadas en las exportaciones de servicios, e India reafirma su papel como principal motor de crecimiento regional. Sin embargo, la desaceleración del comercio global y las fricciones geopolíticas con Estados Unidos mantienen al continente en un equilibrio frágil entre reactivación y prudencia.
América Latina presenta un panorama mixto. México enfrenta su peor deterioro laboral desde 2021, acompañado de la caída de remesas y un presupuesto 2026 que combina optimismo fiscal con limitaciones estructurales. En Brasil, el ciclo de crecimiento se modera bajo una política monetaria aún restrictiva, mientras el real se mantiene firme pese a los aranceles de EE. UU. y los riesgos políticos internos.
En Colombia, el dinamismo de las remesas, las exportaciones agroindustriales y el repunte del empleo contrastan con la crítica situación fiscal advertida por el CARF, que estima un déficit estructural del 7,6 % del PIB y una deuda pública superior al 60 %. La cancelación de la Línea de Crédito Flexible con el FMI y la persistencia de una tasa de política del 9,25 % reflejan las tensiones entre estabilidad monetaria y deterioro presupuestal. Pese a la resiliencia productiva, la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de un ajuste fiscal creíble y de la capacidad del gobierno para restaurar la confianza institucional.
Los mercados financieros cerraron con tono mixto: la renta variable global avanzó apoyada en las expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y la rotación hacia sectores defensivos; la renta fija mostró valorizaciones en tramos largos ante mayor demanda de cobertura; las divisas latinoamericanas —en especial el peso colombiano— se fortalecieron en medio de un dólar estructuralmente más débil; y los commodities evidenciaron divergencia, con caídas del crudo y máximos históricos del oro y la plata.
En conclusión, el inicio del cuarto trimestre de 2025 pone a prueba la coherencia entre política y economía, en un entorno dominado por narrativas de poder y déficits fiscales crecientes. Tal como plantea Thomas Sowell, cuya reflexión inspira la columna “El disfraz del interés nacional”, los gobiernos suelen presentar decisiones orientadas a preservar coaliciones de poder como si fueran objetivos colectivos. Esta semana ofrece un recordatorio: la verdadera diferencia entre el interés nacional y el interés político radica en los resultados, no en las intenciones. La credibilidad macroeconómica —y con ella la confianza institucional— dependerá de que las políticas públicas logren distinguir con rigor entre el interés público genuino y la conveniencia política.
Estados Unidos
Estados Unidos inició la semana con su primer shutdown desde 2018, tras el fracaso del Congreso en aprobar la ley de financiamiento del nuevo año fiscal. La falta de consenso entre republicanos y demócratas obligó al cierre parcial del gobierno federal desde la medianoche del 1.º de octubre, dejando sin sueldo a más de 750.000 empleados y suspendiendo las operaciones de múltiples agencias públicas. Solo las actividades consideradas esenciales —seguridad nacional, control aéreo y pagos obligatorios como Medicare y Seguridad Social— continúan funcionando, aunque con personal no remunerado.
El desencuentro legislativo refleja un enfrentamiento político de alto voltaje entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata. Mientras los republicanos propusieron una resolución de continuidad “limpia”, sin nuevos gastos, los demócratas exigieron ampliar los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y revertir recortes sociales. El Senado bloqueó ambos proyectos, y la Casa Blanca respondió con medidas de presión política: congeló US$ 2.100 millones en fondos de transporte para Chicago y advirtió sobre posibles despidos permanentes en agencias federales. Trump aseguró que “no quiere el cierre”, pero lo ha usado como instrumento de consolidación de poder y reestructuración del gasto.
El efecto inmediato ha sido el apagón de datos oficiales. Las principales agencias estadísticas —el Bureau of Labor Statistics, el Bureau of Economic Analysis y el Census Bureau— operan en modo mínimo, lo que impide publicar cifras clave como las nóminas no agrícolas, la inflación y las ventas minoristas. Este vacío informativo, a menos de cuatro semanas de la próxima reunión del FOMC (28–29 de octubre), deja a la Reserva Federal sin visibilidad sobre el ciclo y aumenta la incertidumbre de mercado. La Fed deberá decidir su próxima reducción de tasas sin datos oficiales recientes, justo cuando los informes privados ya apuntan a un enfriamiento laboral.
Los indicadores disponibles confirman esa tendencia: el informe JOLTS mostró 7,23 millones de vacantes en agosto, prácticamente sin cambios frente a julio, con descensos en construcción y gobierno federal, mientras la relación vacante/desempleado cayó a 0,98. Por su parte, el reporte ADP reveló la pérdida de 32.000 empleos privados en septiembre, la peor cifra del año, y el ISM manufacturero repuntó levemente a 49,1 puntos, manteniéndose en contracción. En los sectores con mayor participación latina —construcción, transporte, manufactura y servicios— la creación de empleo se desplomó 35 % interanual, reflejando la pérdida de dinamismo en la economía real y una creciente tensión social.
El cierre federal, además, congela la lectura del mercado laboral en un momento en que los operadores anticipan dos recortes adicionales de 25 pb en las tasas antes de fin de año. Las expectativas se sustentan en la desaceleración de la actividad y en la caída de los índices PMI e ISM de servicios: el PMI compuesto bajó a 53,9, y el ISM no manufacturero retrocedió a 50,0, justo en el umbral entre expansión y contracción. Con este telón de fondo, la volatilidad en bonos del Tesoro ha aumentado y la curva se mantiene invertida, con preferencia táctica por duraciones intermedias y activos de calidad.
El impacto económico del shutdown dependerá de su duración. La calificadora S&P Global Ratings estima que cada semana de cierre resta entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales al PIB, cifra que podría acumularse si la parálisis se extiende más allá de mediados de octubre. Aunque en cierres breves los efectos suelen revertirse con rapidez, los prolongados —como el de 2018–2019, que costó US$ 11.000 millones— dejan pérdidas permanentes por gasto diferido e inversión pospuesta. En este caso, el costo político también puede ser significativo: la popularidad de Trump cayó al 37 % entre los votantes latinos, mientras su desaprobación subió al 60 %, según Global Strategy Group.
En conclusión, el cierre gubernamental abre un frente de incertidumbre fiscal, institucional y económica que podría erosionar la confianza empresarial y la credibilidad del ciclo estadounidense. Aunque el mercado accionario sigue anclado en los fundamentales de beneficios y tasas, un cierre prolongado pondría a prueba la resiliencia del consumo y la estabilidad de los mercados de deuda. La Fed, privada de datos y visibilidad, enfrentará el desafío de mantener su independencia técnica en un entorno donde la política ha tomado el control del calendario económico.
Europa
La eurozona mostró señales de resiliencia moderada durante septiembre, en medio de un contexto de desaceleración global y tensiones fiscales contenidas. El PMI compuesto se ubicó en 51,2 puntos, su mayor nivel desde mayo de 2024, impulsado por el repunte del sector servicios (51,3 puntos), aunque con debilidad persistente en la demanda externa y una contracción del empleo. Este comportamiento evidencia una expansión modesta, sostenida por el consumo interno, mientras la producción industrial y el comercio exterior continúan lastrando el crecimiento.
La inflación general repuntó a 2,2 % interanual, dos décimas por encima de agosto, debido al efecto base de la energía, mientras que la inflación núcleo permaneció estable en 2,3 %, confirmando el proceso de desinflación gradual en bienes y servicios. Alemania registró un 2,4 %, Francia 1,1 %, Italia 1,8 % y España 3,0 %, con alzas generalizadas pero contenidas. Este comportamiento reafirma la postura del Banco Central Europeo, que se declara “cómodo con la posición actual de política monetaria”, dejando entrever una larga pausa en las tasas de interés. Los mercados monetarios descuentan una probabilidad del 99 % de mantener el tipo de depósito en 2,00 % hasta diciembre.
En el frente real, la divergencia entre los países del bloque se mantiene. Alemania mostró una mejora en el sector servicios, con un PMI de 51,5 puntos, el mejor registro en 16 meses, mientras Francia continúa rezagada: su PMI compuesto descendió a 48,1 puntos, afectado por la caída de la demanda y la incertidumbre política interna. En España, el sector servicios alcanzó 54,3 puntos, con sólidos nuevos pedidos nacionales e internacionales, pero compensado por la moderación manufacturera. En Italia, la actividad se mantuvo estable, con un PMI compuesto de 51,7 puntos, reflejando estabilidad relativa en un entorno de menor dinamismo europeo.
Los precios de producción de la eurozona cayeron 0,6 % interanual en agosto, en contraste con el alza de 0,2 % del mes previo, evidenciando menor presión inflacionaria desde la base industrial. Este retroceso, junto con la moderación salarial y la caída de los márgenes manufactureros, apoya el diagnóstico del economista jefe del BCE, Philip Lane, quien describió el panorama como “benigno” y compatible con una inflación convergiendo lentamente hacia el 2 %.
En el Reino Unido, los indicadores confirman una economía al borde del estancamiento. El PMI compuesto cayó drásticamente a 50,1 puntos en septiembre (desde 53,5 en agosto), arrastrado por la contracción manufacturera y la debilidad del sector servicios, mientras el empleo privado acumula su duodécimo mes consecutivo de descenso. La pérdida de impulso económico coincide con un enfriamiento inflacionario que podría reforzar la postura más cauta del Banco de Inglaterra en los próximos meses.
En el plano social y laboral, la consultora Mercer proyecta que los salarios en España aumentarán un 3,5 % en 2026, el mismo ritmo que en 2025, en línea con las recomendaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La tendencia refleja un mercado laboral ajustado pero moderado, donde las empresas priorizan beneficios flexibles y equidad salarial ante la entrada en vigor, en junio de 2026, de la directiva europea sobre transparencia retributiva.
En Alemania, los actos conmemorativos por los 35 años de la reunificación reavivaron el debate sobre las brechas persistentes entre el este y el oeste. Aunque la diferencia en ingresos se redujo del 26 % en 1990 al 15,9 %, el patrimonio medio del este sigue siendo apenas el 44 % del occidental. La población del este ha caído un 16 % desde 1990 por migración interna, y la productividad aún no converge plenamente pese a los casi 2 billones de euros invertidos en cohesión territorial.
En Francia, la política fiscal marcó el tono de la semana. El primer ministro Sébastien Lecornu descartó recurrir al artículo 49.3 de la Constitución —que permite aprobar leyes sin debate parlamentario— y optó por negociar el presupuesto de 2026 con oposición y sindicatos. En medio de protestas y divisiones internas, el gobierno analiza un impuesto al patrimonio financiero, excluyendo activos empresariales, como mecanismo para equilibrar el presupuesto. La propuesta busca apaciguar las críticas de la izquierda, que exige aplicar la “tasa Zucman” del 2 % sobre fortunas superiores a 100 millones de euros, mientras la derecha reclama reducir gasto público y carga tributaria a la clase media. La decisión de Lecornu de no imponer el presupuesto por decreto ha sido vista como un gesto institucional relevante, pero aumenta la fragilidad de un Ejecutivo que deberá conciliar demandas sociales, disciplina fiscal y estabilidad política en un contexto de bajo crecimiento y protestas generalizadas.
En conclusión, Europa atraviesa una fase de estabilización frágil: la desinflación continúa, pero el crecimiento se sostiene apenas por los servicios y el consumo interno. La divergencia entre países del norte y del sur, el riesgo de fragmentación política en Francia y el estancamiento británico añaden complejidad al panorama. La estrategia del BCE de mantener el sesgo restrictivo sin nuevos ajustes parece adecuada, aunque la persistente debilidad manufacturera y la inestabilidad política podrían obligar a revaluar el equilibrio entre inflación controlada y recuperación sostenible antes de finalizar el año.
Asia
La región asiática cerró la semana con señales mixtas entre recuperación moderada y riesgos estructurales. En Japón, la economía continúa mostrando un perfil dual: un sector servicios robusto —con un PMI de 53,3 puntos— contrasta con la debilidad manufacturera y la pérdida de dinamismo en el comercio exterior. La encuesta Tankan del Banco de Japón reflejó una mejora en la confianza empresarial del sector manufacturero, con el índice general en 14 puntos frente a 13 en el trimestre previo, impulsada por expectativas de inversión y consumo privado. Sin embargo, la tasa de desempleo subió tres décimas a 2,6 %, su nivel más alto desde julio de 2024, lo que indica un mercado laboral aún tenso pero con menor impulso en contratación.
El PMI compuesto japonés se ubicó en 51,3 puntos (desde 52,0 en agosto), mostrando desaceleración por la contracción manufacturera y la caída de los pedidos internacionales. Aun así, el gasto de los hogares y la inversión empresarial repuntaron, según el Informe Económico Mensual del Gabinete, que calificó la situación como una “recuperación lenta”. Las revisiones al alza en consumo privado e inversión en software sugieren un punto de inflexión moderado, aunque el crecimiento sigue limitado por el impacto de la política comercial de Estados Unidos sobre el sector automotriz. La inflación, por su parte, se moderó a 2,7 % anual, acercándose al objetivo del Banco de Japón, que mantiene su hoja de ruta hacia la normalización monetaria gradual. El mercado anticipa una eventual subida de 25 pb hacia marzo de 2026, lo que situaría la tasa de referencia en torno a 0,75 %, en un contexto de crecimiento errático (+0,3 % t/t en el primer trimestre y +2,2 % en el segundo).
En el plano político, Sanae Takaichi fue elegida presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), situándose a un paso de convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón. Con un discurso nacionalista y una agenda económica inspirada en las políticas de Shinzo Abe, Takaichi enfrenta el reto de recomponer el apoyo de un partido desgastado por la pérdida de mayoría parlamentaria y por un electorado inquieto ante la deuda pública y el envejecimiento demográfico. Su plataforma combina defensa nacional reforzada, gasto público expansivo y un tono firme frente a China, perfilándose como una figura clave en la nueva etapa del liderazgo japonés.
En China, los indicadores adelantados sugieren una mejora marginal al cierre del tercer trimestre. El PMI manufacturero oficial subió a 49,8 puntos (desde 49,4), mientras que el índice privado RatingDog alcanzó 51,2 puntos, impulsado por nuevos pedidos de exportación, que tocaron su máximo desde abril. Sin embargo, la expansión sigue limitada por problemas de sobrecapacidad y presiones deflacionarias, reflejadas en los precios industriales y la débil inversión inmobiliaria. El PMI de servicios descendió a 50,1 puntos, señalando un estancamiento en la actividad interna, mientras que la construcción se mantiene en mínimos históricos (49,3 puntos). A pesar de ello, el promedio de los indicadores compuestos avanzó a 51,6 puntos, lo que sugiere una aceleración leve pero sostenida en la segunda economía del mundo.
El comercio exterior de servicios de China mostró un comportamiento favorable. Entre enero y agosto, el intercambio total alcanzó 5,25 billones de yuanes (US$ 739.000 millones), con un aumento interanual del 7,4 %. Las exportaciones crecieron 14,7 %, mientras las importaciones avanzaron 2,3 %, reduciendo el déficit comercial del sector. Las transacciones de servicios intensivos en conocimiento sumaron 2,03 billones de yuanes, y los servicios de viajes se expandieron 8,6 %, impulsados por la recuperación de la movilidad y el turismo emisor.
En el frente diplomático, las tensiones entre Washington y Pekín reaparecieron tras la advertencia del embajador chino en Hong Kong a la cónsul estadounidense Julie Eadeh, a quien instó a “no interferir en los asuntos internos del territorio”. El Departamento de Estado de EE. UU. rechazó las acusaciones y defendió la labor de sus representantes, en un intercambio que subraya la fragilidad de las relaciones bilaterales en medio de las negociaciones comerciales y los preparativos para la cumbre de la APEC, donde se espera un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.
En contraste con el estancamiento de China y la cautela japonesa, India volvió a destacar como el motor del crecimiento regional. El gobierno revisó al alza su calificación macroeconómica tras 15 meses, ubicando la economía en fase de expansión sostenida. El PIB real mantiene una trayectoria robusta gracias al dinamismo del sector servicios y al aumento de la inversión pública, factores que han permitido resistir el impacto de los aranceles estadounidenses y las restricciones globales de comercio. La inflación se mantiene controlada y la demanda interna continúa siendo el principal soporte del crecimiento del país.
En conclusión, Asia mantiene un equilibrio delicado entre avances domésticos y desafíos externos. Japón avanza hacia una normalización monetaria pausada en medio de cambios políticos significativos, China intenta estabilizar su ciclo industrial con un impulso parcial desde las exportaciones, e India consolida su posición como el principal motor de crecimiento del continente. El entorno regional combina prudencia monetaria, tensiones geopolíticas y un reacomodo estructural que definirá el tono económico de la región en el cierre de 2025.
México
México proyecta un Paquete Económico 2026 optimista, sustentado en un aumento del 5,7 % real en los ingresos, impulsado por la fortaleza del consumo interno y una mayor eficiencia en la recaudación tributaria. El gobierno busca reforzar la progresividad fiscal sin elevar impuestos, pero el margen de maniobra sigue limitado por el bajo crecimiento y el peso del gasto corriente. El documento presupuestal prevé una expansión del gasto social y una moderación en la inversión física, en un contexto de política monetaria aún restrictiva y de menor dinamismo externo.
El mercado laboral mostró su peor desempeño en más de tres años. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en agosto se eliminaron 1,3 millones de puestos, el mayor retroceso mensual desde enero de 2022. Con ello, la creación neta acumulada del año asciende apenas a 178.000 plazas, el registro más bajo para un periodo enero–agosto desde 2021. Este deterioro laboral, sumado a la inflación persistente y la contracción del crédito de consumo, debilita la base de expansión doméstica que sostiene el optimismo del presupuesto 2026.
Las remesas, uno de los pilares del ingreso de los hogares, registraron en agosto una caída interanual del 8,3 %, totalizando US$ 5.578 millones frente al récord de 6.082 millones del mismo mes de 2024. Es el quinto mes consecutivo de retroceso y refleja una convergencia de factores: el enfriamiento del empleo en EE. UU., la apreciación del peso y la mayor retención fiscal en algunos estados emisores. Analistas de Cemla, BBVA México y Goldman Sachs coinciden en que la corrección será temporal, aunque anticipan una desaceleración estructural del flujo durante 2026.
El consumo privado se mantuvo débil en julio, con una caída mensual del 0,3 %, según el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP). Los gastos en bienes nacionales se redujeron 0,7 % y los servicios 0,3 %, lo que evidencia cautela de los hogares tras el repunte inflacionario del segundo trimestre. En contraste, la inversión fija bruta mostró un rebote técnico de 1,6 % mensual, tras la contracción del mes previo, impulsada por compras de maquinaria y equipo importado. Sin embargo, en comparación anual, el indicador sigue 7,2 % por debajo y acumula 11 meses de caídas interanuales, con un sector construcción en franca desaceleración.
La confianza empresarial apenas mejoró en septiembre: el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 49,4 puntos, su tercer avance mensual, aunque aún bajo el umbral de 50. En la comparación anual cayó 1,6 puntos, reflejando 17 meses de deterioro consecutivo. Según Monex, la ligera mejora mensual podría interpretarse como un “optimismo incipiente” más asociado a estabilidad cambiaria que a expectativas de demanda.
En el frente macro, la encuesta de Banxico reveló un nuevo ajuste al alza en las expectativas de crecimiento: los especialistas proyectan ahora un PIB de 0,53 % para 2025, tras cuatro revisiones mensuales consecutivas, aunque aún insuficiente para revertir la pérdida de tracción industrial y laboral. El sector automotor, por su parte, ofreció un leve respiro: las ventas de vehículos ligeros crecieron 0,3% interanual en septiembre, totalizando 117.182 unidades, favorecidas por promociones y financiamientos más flexibles.
En conclusión, México combina una visión fiscal optimista con una realidad económica prudente. El deterioro del empleo y de las remesas modera el ímpetu del consumo, mientras la inversión y la confianza empresarial avanzan lentamente. El margen de estímulo monetario sigue reducido, y la credibilidad del Paquete Económico 2026 dependerá de que el gobierno logre mantener el equilibrio entre gasto social, disciplina fiscal y atracción de inversión privada en un entorno global menos favorable.
Brasil
Brasil enfrenta una fase de desaceleración controlada, marcada por condiciones monetarias restrictivas y un impulso fiscal menor que en años anteriores. Tras un sólido crecimiento de 1,3 % trimestral en el primer trimestre de 2025, impulsado por el sector primario, el PIB se moderó a 0,4 % en el segundo trimestre, aunque todavía por encima de las previsiones. La expansión anual se estima en 2,2 % para 2025 y 1,5 % para 2026, reflejando el impacto acumulado del endurecimiento de la política monetaria, la pérdida de tracción de la demanda interna y los aranceles estadounidenses del 50 % sobre múltiples productos brasileños, que podrían restar hasta 0,4 puntos porcentuales al PIB durante 2025-2026.
La inflación (IPCA) ha descendido con mayor fuerza de la prevista, situándose en torno al 4,8 % anual, pero aún sobre el rango meta de 1,5–4,5 %. El Banco Central de Brasil (BCB) mantiene la tasa SELIC en 15 %, un nivel que seguirá vigente hasta finales de año para contener expectativas inflacionarias persistentes y absorber el efecto expansivo de un gasto público que comienza a acelerarse en el segundo semestre. De acuerdo con las proyecciones, el ciclo de recortes iniciará en el primer trimestre de 2026, con un descenso gradual hacia 11 %, todavía por encima de la tasa neutra estimada en 10 %.
El real brasileño se ha fortalecido cerca de 13 % en lo corrido del año, favorecido por los altos tipos domésticos, la debilidad del dólar y una menor percepción de riesgo fiscal. No obstante, se anticipa una depreciación moderada en 2026, asociada a los recortes de tasas, los comicios presidenciales del cuarto trimestre y los mayores déficits por cuenta corriente (3,5 % del PIB). El mercado laboral, pese a la desaceleración, mantiene una solidez destacable, con aumento de la masa salarial real y elevada confianza en el sector servicios, lo que amortigua los efectos contractivos del entorno.
En términos estructurales, el país conserva un crecimiento potencial ligeramente superior al 2 %, impulsado por mejoras en productividad agrícola, reformas recientes y la resiliencia del empleo. Sin embargo, los riesgos geopolíticos se intensifican: las tensiones con Estados Unidos, la polarización política interna y la exposición a choques climáticos conforman un triángulo de riesgo que podría afectar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo.
En conclusión, Brasil transita una fase de enfriamiento más moderado que el previsto, en la que la disciplina monetaria y el anclaje cambiario actúan como pilares de estabilidad frente a un contexto externo adverso. Si el gobierno logra sostener el equilibrio fiscal y mantener la confianza de los mercados, el país podría consolidar un crecimiento sostenible cercano al 2,3 % a partir de 2027, superando las expectativas de largo plazo del consenso regional.
Colombia
Las remesas enviadas a Colombia alcanzaron en agosto US$ 1.095 millones, lo que representa un aumento del 8,5 % interanual y completa 15 meses consecutivos por encima de los mil millones de dólares, según el Banco de la República. En el acumulado de enero a agosto, los giros sumaron US$ 8.661 millones, con un crecimiento del 13,3 % frente al mismo periodo de 2024. Esta dinámica confirma que 2025 podría cerrar como un año histórico para el ingreso de divisas por remesas, impulsado por la migración laboral y la resiliencia de los hogares receptores, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Más allá de su impacto social, este flujo contribuye a suavizar el déficit externo y a contener presiones cambiarias sobre el peso, que se ha mantenido relativamente estable pese a la volatilidad regional.
En materia de deuda pública externa, el Ministerio de Hacienda avanzó en la estrategia de recomposición de pasivos mediante operaciones de manejo de deuda y coberturas cambiarias orientadas a reducir el costo financiero y mitigar riesgos por movimientos entre el dólar, el euro y el franco suizo. El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, explicó que el Gobierno ha sustituido deuda cara en dólares por emisiones en euros, apoyado en un cross currency swap en francos suizos, el cual ya fue cerrado con una utilidad de US$ 85 millones. La cancelación de este instrumento permitió eliminar la exposición cambiaria y mejorar la posición de caja, reduciendo la carga de intereses y la relación deuda/PIB. Según el ministro Germán Ávila, el objetivo es consolidar una estructura más sostenible, con menor dependencia del dólar y mayor resiliencia frente a los choques de mercado.
En el frente agropecuario, el Índice de Precios Agropecuarios (IPAP) de la Bolsa Mercantil de Colombia creció 8,8 % anual en septiembre, impulsado por el aumento del ganado bovino, que aportó más de la mitad del incremento mensual. Las lluvias, los derrumbes en la vía al Llano y los mayores costos logísticos restringieron la oferta y presionaron al alza los precios de carnes y leche, mientras que productos como la papa y el arroz mostraron descensos por sobreoferta. El repunte del IPAP refleja una recomposición de precios agrícolas que podría trasladarse al IPC de alimentos en el cuarto trimestre, afectando los costos de producción industrial y el poder adquisitivo de los hogares.
En contraste, el sector exportador mantuvo un desempeño favorable. Las exportaciones de frutas frescas sumaron US$ 1.248 millones entre enero y julio (+13,4 %), lideradas por el banano, el aguacate Hass, el limón Tahití y la gulupa, con destino principal a Estados Unidos y Europa. Este auge consolida al sector frutícola como un motor de diversificación y empleo rural. A su vez, las exportaciones de café alcanzaron un récord de US$ 5.400 millones en los últimos doce meses, reflejando la fortaleza del gremio cafetero y su impacto sobre más de 610 municipios productores, con un valor de cosecha de $ 22 billones. La Federación Nacional de Cafeteros destacó que el 88 % de los cafetales son resistentes a la roya y que el país mantiene una red de compra garantizada única en el mundo, lo que sustenta la estabilidad de ingresos en el campo.
En el frente laboral, la tasa de desempleo se redujo a 8,6 % en agosto, su nivel más bajo para ese mes desde 2001, con 23,8 millones de ocupados y creación neta de 393 mil empleos frente al año anterior. Las industrias manufactureras, la construcción y el transporte lideraron la generación de puestos de trabajo, aunque persiste una alta informalidad y disparidades territoriales: mientras Medellín registró la menor desocupación (6,4 %), Quibdó se mantuvo con la más alta (24,4 %). El dinamismo del empleo formal confirma que la economía conserva cierta inercia de crecimiento pese al entorno fiscal adverso.
Ese entorno fiscal sigue siendo el mayor foco de alerta. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que la situación de las finanzas públicas es crítica, con una deuda pública superior al 60 % del PIB y un déficit estructural que se ha ampliado hasta el 7,6 % del PIB, según estimaciones de Corficolombiana. Los depósitos del Tesoro Nacional cayeron a $ 12 billones, su punto más bajo en cinco años, reflejando la presión de liquidez. Aunque el recaudo tributario acumulado a agosto ascendió a $ 197,3 billones (+10,6 % anual), se mantiene $ 9 billones por debajo de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El CARF estima que será necesario un ajuste de $ 45 billones en el Presupuesto General de 2026 para evitar un deterioro adicional. Además, advierte que la rigidez del gasto, cercana al 88 % del presupuesto, limita la capacidad de maniobra y podría elevarse aún más con la implementación de la reforma pensional.
En materia monetaria, la Junta del Banco de la República mantuvo su tasa de política en 9,25 %, al considerar que persisten riesgos inflacionarios derivados del aumento del salario mínimo y del déficit fiscal. La inflación total se ubicó en 5,1 % y la básica en 4,8 %, ambas por encima del rango meta. El banco señaló que la convergencia hacia el 3 % será más lenta, aunque la actividad económica mantiene un ritmo moderado con crecimiento del PIB de 2,5 % en el segundo trimestre. En paralelo, la autoridad monetaria confirmó la cancelación del acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional, decisión que pone fin a un instrumento que desde abril estaba suspendido. El FMI reconoció la fortaleza de las reservas internacionales —US$ 65.500 millones—, pero alertó sobre la pérdida de credibilidad fiscal y la suspensión de la regla fiscal hasta 2027. Analistas como Luis Fernando Mejía (Fedesarrollo) advirtieron que la decisión de cancelar la línea es un reconocimiento implícito del deterioro en el marco fiscal y un llamado urgente a restablecer la disciplina presupuestal.
En el terreno pensional, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, reclamó a los fondos privados el traslado de $ 9 billones correspondientes a trabajadores de alto riesgo, amparado en la Ley de 1993. La Asociación de AFP (Asofondos) respondió que esos recursos pertenecen a los afiliados y que cualquier traslado debe seguir los mecanismos legales. El debate expuso nuevamente la tensión entre el régimen público y el privado, así como el impacto presupuestal que implicaría financiar regímenes especiales dentro del nuevo Pilar Solidario, el cual depende en gran medida del Presupuesto General de la Nación.
En conclusión, los indicadores recientes muestran un país que combina resiliencia productiva y deterioro fiscal. La estabilidad cambiaria, el repunte del empleo y las exportaciones agroindustriales contrastan con un déficit creciente, una regla fiscal debilitada y un marco de política económica bajo observación internacional. Si bien la recomposición de la deuda y las coberturas cambiarias fortalecen la posición financiera de corto plazo, la sostenibilidad estructural requerirá decisiones fiscales más firmes y una estrategia de crecimiento que reconcilie estabilidad macroeconómica con confianza institucional.
Renta Variable
Las acciones estadounidenses cerraron la semana con ganancias moderadas, reflejando la resiliencia del apetito por riesgo frente a un entorno fiscal incierto y señales de enfriamiento económico que reavivan las expectativas de flexibilización monetaria. El S&P 500 avanzó 1,1 % hasta 6.715,79 puntos, el Dow Jones subió también 1,1 % a 46.758,28, y el Nasdaq Composite lideró con un 1,3 % hasta 22.780,51, marcando nuevos máximos históricos pese al inicio del cierre parcial del gobierno federal el 1 de octubre. Los inversores priorizaron la probabilidad de nuevos recortes de tasas de la Fed sobre el efecto del “apagón” de datos oficiales, reforzados por el ISM de servicios en 50 puntos —nivel que sugiere estancamiento del sector— y una cuarta contracción consecutiva en el componente laboral. Al mismo tiempo, la fuerte caída del petróleo (-7 % a -8 % semanal) alivió las presiones inflacionarias, afectando al sector energético pero beneficiando a los de consumo y tecnología, en un contexto de rotación hacia activos defensivos.
En Europa, los principales índices mantuvieron un sesgo alcista: el Euro Stoxx 50 cerró con un avance de 0,1 %, el IBEX 35 lideró con +0,6 % impulsado por el sector de energías renovables y acereras, y el CAC 40 y el FTSE 100 también registraron avances moderados. Entre las firmas destacadas, Kering (+3,8 %), Stellantis (+2,1 %) y Sanofi (+2 %) capitalizaron la recuperación del sector de lujo, automoción y salud, mientras que Air Liquide (-2,7 %) y las grandes alimenticias como AB InBev y Danone cedieron terreno. En España, BBVA alcanzó un 10 % del capital de Banco Sabadell, reforzando su poder de negociación ante un eventual proceso de consolidación bancaria en la región.
En Asia, los mercados se alinearon con la tendencia positiva global. El Nikkei 225 cerró con avances tras el anuncio de una alianza estratégica entre Hitachi y OpenAI para el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial, lo que impulsó al sector tecnológico japonés. El movimiento refleja la rápida integración de la IA como motor de inversión corporativa, pese al entorno de desaceleración manufacturera en la región.
En América Latina, el comportamiento fue más heterogéneo. En Colombia, el COLCAP cerró la semana en 1.861,27 puntos, con una leve caída de 0,1 %, afectado por la decisión del Banco de la República de mantener la tasa en 9,25 % y el anuncio del Gobierno sobre la cancelación anticipada de la Línea de Crédito Flexible del FMI, lo que elevó la percepción de riesgo soberano y presionó a bancos y acciones cíclicas. No obstante, en la jornada del viernes, el MSCI Colcap repuntó 0,21 % hasta 1.852,74, recuperando parte de las pérdidas previas. Entre las noticias corporativas, Mineros anunció su ingreso al OTCQX Best Market en EE. UU., lo que le abre una nueva ventana de capitalización; Celsia fijó en COP 4.799 el precio de corte para la etapa de readquisición de acciones y reiniciará su programa de recompra el 8 de octubre. Las acciones más negociadas fueron PF Cibest (COP 13.668 millones), ISA (COP 12.810 millones) y Cibest (COP 8.177 millones). En el balance semanal, destacaron las alzas de BBVA Colombia (+5,50 %), Terpel (+4,31 %) y Mineros (+2,73 %), mientras que Canacol (-1,47 %), GEB (-1,03 %) y PF Davivienda (-0,97 %)encabezaron las caídas.
El panorama global estuvo marcado por una semana de avances bursátiles sin el informe oficial de empleo de septiembre en EE. UU., suspendido por el cierre gubernamental. Las bolsas de ambos lados del Atlántico consolidaron máximos históricos, impulsadas por resultados corporativos sólidos en tecnología y servicios financieros. Robinhood (+22,1 %) continuó su rally, acumulando un incremento de 250 % en 2025, tras anunciar pruebas piloto de servicios bancarios digitales. En contraste, Lufthansa (-5,3 %) enfrentó presiones por la amenaza de huelga de pilotos, mientras que MercadoLibre (-12 %) retrocedió ante la expectativa de una nueva expansión de Amazon en Brasil. En el sector energético, Exxon Mobil (-3,4 %) anunció la eliminación de 2.000 puestos de trabajo como parte de un ajuste global ante la caída del crudo.
En conclusión, los mercados accionarios mantienen un tono constructivo pero vulnerable, apoyados por las expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y la moderación inflacionaria, pero condicionados por el deterioro fiscal, los riesgos de desaceleración global y la persistente volatilidad del petróleo. La rotación hacia sectores defensivos y tecnológicos sugiere que los inversionistas priorizan la estabilidad sobre la expansión, en un cierre de trimestre donde el apetito por riesgo se mantiene, aunque bajo vigilancia macroeconómica estrecha.
Renta Fija
El mercado de deuda local mostró un comportamiento mixto, con la curva de TES tasa fija registrando una valorización importante en los nodos largos. Destacaron las caídas en los rendimientos de enero 2035 (-17,7 pbs), noviembre 2040 (-17,2 pbs) y julio 2046 (-16,7 pbs), impulsadas por un desplazamiento de la demanda hacia vencimientos extensos en medio de una mayor percepción de riesgo soberano tras la cancelación anticipada de la Línea de Crédito Flexible con el FMI. Este factor elevó la prima de sostenibilidad fiscal y llevó a inversionistas a refugiarse en títulos de mayor duración. En contraste, se observaron desvalorizaciones en referencias de la parte media, como agosto 2026 (+11,9 pbs) y septiembre 2036 (+8,5 pbs), reflejando presiones por la permanencia de una tasa de política monetaria elevada —el Banco de la República mantuvo el referencial en 9,25 %— y expectativas de inflación al alza.
En los TES UVR también se evidenció un comportamiento heterogéneo, con valorizaciones en enero 2031 (-22,9 pbs), febrero 2062 (-22,2 pbs) y abril 2029 (-16,7 pbs), favorecidas por el renovado apetito de cobertura inflacionaria en un contexto de expectativas crecientes para 2025–2026. Sin embargo, se presentaron desvalorizaciones puntuales en UVR abril 2035 (+6,0 pbs) y marzo 2033 (+2,1 pbs), atribuibles a tomas de utilidad y realocación hacia vencimientos más largos. En el mercado primario, el Ministerio de Hacienda alcanzó el 87 % de la meta anual de colocaciones, aunque la ampliación del cupo sugiere un mayor volumen de oferta en lo que resta del año, lo que podría añadir presión sobre la curva.
En el plano internacional, los bonos del Tesoro de EE. UU. experimentaron una caída generalizada en sus rendimientos, con el 2 años en -6,7 pbs, el 10 años en -5,6 pbs y el 30 años en -3,7 pbs, respondiendo a la incertidumbre generada por el shutdown federal, que ha retrasado la publicación de indicadores clave como las nóminas no agrícolas, y a la debilidad del ISM de servicios (50,0), que reforzó las apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed. Aun así, la carga de oferta de cierre de mes ejerció presión táctica sobre la parte media de la curva. En Europa, las TIRes de la deuda soberana presentaron descensos marginales: el Bund alemán a 10 años se mantuvo en 2,70 % y la referencia española en 3,23 %, con caídas promedio de 1 pb, mientras que los gilts británicos repuntaron hasta 4,7 % ante visiones encontradas en el Banco de Inglaterra sobre inflación y crecimiento.
En conclusión, el mercado de renta fija se movió entre fuerzas contrapuestas: en Colombia, la percepción de riesgo fiscal y el fin de la línea del FMI desplazaron la demanda hacia tramos largos, mientras que en EE. UU. y Europa la caída de rendimientos respondió al apagón de datos y señales de desaceleración que fortalecen el escenario de recortes de tasas. La dinámica sugiere que, más allá de la volatilidad táctica, los inversores privilegian calidad y duración intermedia, a la espera de mayor claridad sobre el rumbo fiscal en economías emergentes y la política monetaria en las principales potencias.
Divisas
El dólar estadounidense registró una depreciación semanal del 0,4 %, con el índice DXY retrocediendo hacia los 97,8 puntos, su nivel más bajo desde julio, afectado por el cierre parcial del gobierno federal y la consecuente interrupción de la publicación de datos clave como las nóminas no agrícolas. La falta de referencias oficiales debilitó la demanda por activos en dólares y fortaleció la expectativa de que la Reserva Federal implemente nuevos recortes de tasas en octubre y diciembre, lo que condujo a un reajuste generalizado del tipo de cambio global.
Entre las monedas desarrolladas, la libra esterlina (+0,6 %) lideró las apreciaciones, impulsada por el reprecio global del dólar, pese al enfriamiento del PMI compuesto del Reino Unido. El euro (+0,3 %) también avanzó, respaldado por una inflación de la zona euro de 2,2 % en septiembre, ligeramente superior al objetivo del BCE. En contraste, el franco suizo (-0,3 %) cedió terreno tras un IPC más débil que reforzó la expectativa de inflación contenida, mientras que el yen japonés (-1,4 %) se depreció con fuerza ante el tono prudente del Banco de Japón, que enfrió las expectativas de un alza inmediata de tasas. El yuan chino (-0,1 %) se mantuvo estable, apoyado por el repunte del PMI manufacturero Caixin a 51,2, señalando expansión en la actividad industrial.
En los mercados emergentes, el desempeño fue dispar. El peso chileno (+0,6 %) se fortaleció tras el alza en los precios del cobre, derivada del shock de oferta en la mina Grasberg, mientras que el peso mexicano (+0,2 %) extendió su apreciación, asimilando el reciente recorte de tasas de Banxico y su orientación futura hacia la neutralidad monetaria. El real brasileño (-0,1 %) corrigió levemente, afectado por la incertidumbre fiscal que rodea el debate del paquete de ajuste en el Senado.
En contraste, el peso colombiano fue la divisa más volátil de la región, aunque cerró con una apreciación semanal del 0,6 %, destacándose como la moneda emergente de mejor desempeño. El COP cerró el viernes en 3.874 por dólar, ganando $12,77 frente al día anterior, impulsado por el atractivo del carry trade tras la decisión del Banco de la República de mantener la tasa en 9,25 % y por la debilidad estructural del dólar tras el ISM de servicios estadounidense. La estabilidad macro y la expectativa de continuidad monetaria en Colombia propiciaron flujos favorables hacia activos locales en pesos, a pesar del incremento en la prima de riesgo soberano tras la cancelación de la Línea de Crédito Flexible del FMI.
En otros referentes regionales, el sol peruano (+0,3 %) alcanzó su nivel más fuerte en cinco años, reflejando el sólido posicionamiento externo del país, mientras que el peso chileno (-0,3 %) encadenó su tercera semana consecutiva de pérdidas, afectado por la caída de la actividad interna y la corrección del cobre al cierre.
En conclusión, el debilitamiento global del dólar reafirma el cambio de tono de los mercados cambiarios hacia una mayor búsqueda de rendimiento y menor refugio en activos estadounidenses. Las monedas latinoamericanas con fundamentos sólidos y tasas reales positivas —como el peso colombiano y el sol peruano— siguen captando flujos, mientras que las divisas vinculadas a materias primas enfrentan presiones transitorias. En conjunto, la tendencia sugiere una transición hacia un dólar estructuralmente más débil, dependiente de la trayectoria fiscal y de la respuesta de la Fed en el último trimestre del año.
Commodities
Los precios del petróleo registraron fuertes caídas semanales, con descensos de -7,4 % para el WTI y -8,2 % para el Brent, que cerraron en USD 60,88 y USD 64,38 por barril, respectivamente, en su peor desempeño en más de tres meses. La corrección respondió a la expectativa de mayor oferta por parte de la OPEP+ a partir de noviembre, que podría añadir cerca de 137.000 barriles diarios adicionales, lo que presionó las curvas de futuros y amplió el sesgo bajista en el complejo energético. Arabia Saudita y Rusia, líderes del grupo, preparan una reunión clave para definir el nivel de incremento, mientras la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mercado podría entrar en superávit récord en 2026, ante un ritmo de producción superior al crecimiento de la demanda. En paralelo, Fitch Ratings alertó que Arabia Saudita podría enfrentar un déficit fiscal del 5,3 % del PIB este año, producto de menores ingresos petroleros y el elevado gasto en megaproyectos, reforzando el deterioro de la disciplina fiscal de los productores del Golfo.
El oro extendió su racha alcista y avanzó 3,4 % hasta USD 3.887 por onza, alcanzando máximos históricos intradía por encima de USD 3.897, impulsado por el shutdown en Estados Unidos y las renovadas expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. El incremento acumulado del 47 % en el año refleja un entorno dominado por tasas reales decrecientes, compras de bancos centrales y tensiones geopolíticas persistentes, factores que consolidan al metal como principal activo de refugio global. En línea con esta tendencia, la plata subió 4,2 % hasta USD 48,0 por onza, beneficiándose del mismo entorno de debilidad del dólar y búsqueda de cobertura frente a la volatilidad.
En el segmento de metales industriales, el cobre repuntó 7,1 % en la semana hasta USD 10.490 por tonelada en la London Metal Exchange, impulsado por la sorpresa positiva del PMI manufacturero Caixin de China (51,2), que volvió a situarse en zona de expansión. La recuperación del metal fue reforzada por problemas de suministro en Indonesia y Chile, y por el optimismo sobre una estabilización del sector inmobiliario chino, clave para la demanda global de metales básicos.
En los productos agrícolas, los cereales retomaron la senda bajista en Chicago. El maíz cerró en 420 centavos USD por bushel y el trigo en 513 centavos USD, arrastrados por condiciones climáticas favorables en EE. UU. que aceleraron las cosechas y generaron una presión adicional sobre los precios. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destacó una reducción en las existencias de maíz frente al año anterior, aunque la cosecha récord prevista permitiría compensar el déficit. En contraste, la soya continuó afectada por la guerra comercial con China, que ha reorientado parte de su demanda hacia proveedores alternativos.
En el mercado colombiano, el precio interno del café se ubicó en COP 2.973.000 por carga de 125 kg de pergamino seco (factor 94), con un precio base de COP 10.000/kg, reflejando estabilidad relativa pese al entorno internacional adverso. En el mercado externo, el contrato C en Nueva York cerró en 390,75 centavos USD/lb; el movimiento estuvo apoyado por la caída de inventarios certificados en ICE, mientras que la apreciación del peso colombiano alrededor de $3.874/USD contuvo parcialmente el traspaso al precio interno.
En conclusión, los commodities evidencian una divergencia estructural: el crudo corrige ante la expectativa de superávit y mayor oferta, mientras los metales preciosos y el cobre se fortalecen bajo un entorno de tasas más bajas y estímulos monetarios latentes. La volatilidad seguirá dominando el corto plazo, pero el equilibrio de precios dependerá de la coordinación de la OPEP+, la política monetaria de la Fed y la sostenibilidad de la recuperación industrial en China.
El disfraz del interés nacional: una lectura desde Thomas Sowell
En política, pocas tácticas resultan tan eficaces como presentar intereses particulares bajo el ropaje del interés nacional. El economista y pensador estadounidense Thomas Sowell, reconocido por su capacidad para desnudar los incentivos reales detrás de los discursos públicos, ha insistido en que los gobiernos y sus líderes rara vez buscan el bienestar colectivo de manera genuina. Su verdadero objetivo es consolidar poder, y para ello recurren a la narrativa de que lo privado o partidista es, en realidad, una causa común.
Sowell advertía que la economía enseña límites: los recursos son escasos, las decisiones tienen costos y los incentivos importan. La política, en contraste, suele consistir en ignorar esos límites para ofrecer promesas que seduzcan a la ciudadanía, aun cuando los costos futuros recaigan sobre la misma sociedad. De ahí que los programas fiscales expansivos, las reformas populistas o las medidas proteccionistas se presenten como “necesidades nacionales”, cuando en el fondo responden a la preservación de coaliciones de poder o a la satisfacción de grupos de interés específicos.
Ejemplos abundan. Políticas arancelarias, subsidios masivos o rescates financieros suelen justificarse con frases como “defender la industria nacional”, “proteger a los más vulnerables” o “salvar empleos estratégicos”. Sin embargo, al examinarlas desde el prisma de Sowell, muchas veces se trata de trasladar recursos de la mayoría silenciosa hacia minorías organizadas, amparadas en la retórica del patriotismo económico.
El valor de la reflexión de Sowell radica en recordar que la verdadera prueba de cualquier política no está en sus intenciones declaradas, sino en sus resultados observables. Una nación que confunde permanentemente el interés de sus gobernantes con el interés colectivo termina hipotecando su credibilidad institucional y debilitando los fundamentos de la democracia.
En tiempos de polarización y discursos grandilocuentes, resulta imprescindible mantener una mirada crítica: cada vez que se invoque el “interés nacional”, conviene preguntar a quién beneficia realmente la medida y quién asume sus costos. Solo así podremos distinguir entre la política entendida como servicio público y la política practicada como arte del disfraz.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.


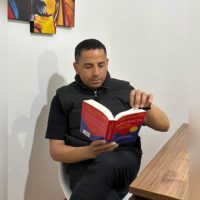


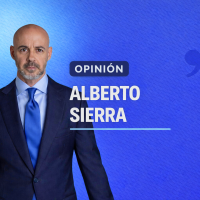
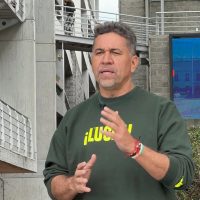


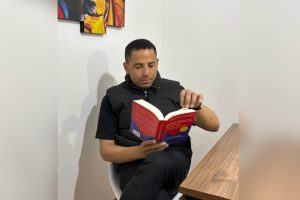



Comentar