![]()
Resumen Ejecutivo
La semana del 28 de julio al 01 de agosto estuvo marcada por una creciente inestabilidad global que reconfigura las expectativas económicas, políticas y de mercado. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo tasas, pero el desplome de las cifras de empleo y el giro arancelario de la Casa Blanca intensificaron las presiones sobre la política monetaria, en medio de advertencias sobre desglobalización, deterioro fiscal y tensiones nucleares.
En Europa, aunque surgieron señales incipientes de estabilización industrial, la región enfrentó un nuevo golpe con los aranceles estadounidenses, que tensionan su competitividad y exponen su limitada capacidad de respuesta geoeconómica.
Asia mostró un contraste profundo: mientras China continúa atrapada en una trampa de bajo crecimiento y falta de estímulo, India consolida su rol como potencia industrial emergente.
En América Latina, México sorprendió al alza con un crecimiento más sólido de lo esperado, mientras Chile enfrenta el lastre de su sector minero. En Colombia, el foco estuvo en la fractura institucional entre el Gobierno y el Banco de la República, el impacto del arancel al café, la sostenibilidad fiscal y el Presupuesto 2026, que dependerá críticamente de una reforma tributaria aún inexistente. A pesar del repunte del empleo, el panorama se ve ensombrecido por el peso de la deuda y la pérdida de coordinación macroeconómica.
Los mercados financieros respondieron con una corrección en la renta variable global, un castigo a los TES en Colombia, una revalorización táctica del COLCAP y una nueva apreciación del dólar como activo refugio. En commodities, el petróleo repuntó entre tensiones logísticas, el oro retomó su papel defensivo, y el cobre colapsó por los nuevos aranceles a los metales industriales.
El segundo semestre arranca con un entorno altamente volátil, donde las decisiones fiscales, comerciales y monetarias de las principales economías marcarán el rumbo de los flujos globales y la sostenibilidad de los mercados emergentes.
Estados Unidos
La última semana de julio expuso con crudeza el dilema que enfrenta la Reserva Federal, forzada a maniobrar entre un mercado laboral en rápida desaceleración, una ofensiva arancelaria sin precedentes por parte de la Casa Blanca y una inflación que persiste en niveles incómodos. La combinación de señales contradictorias ha reconfigurado por completo las expectativas de política monetaria, mientras el rebote del PIB esconde una fragilidad estructural en la demanda interna.
El miércoles 30, la Reserva Federal mantuvo inalterada su tasa objetivo en el rango de 4,25 %–4,50 %, pese a las presiones abiertas del presidente Donald Trump y a la disidencia de dos gobernadores —Michelle Bowman y Christopher Waller— que abogaban por un recorte inmediato. Fue la primera vez desde 1993 que dos miembros del directorio votan en contra de la mayoría, citando una inflación “controlada” y un mercado laboral “en proceso de enfriamiento”. El comunicado oficial reconoció una moderación de la actividad económica, pero evitó compromisos futuros. Tras las palabras de Jerome Powell, las probabilidades de un recorte en septiembre —que antes de su intervención superaban el 60 %— cayeron al 46 %.
No obstante, el panorama cambió drásticamente apenas dos días después. El informe de empleo de julio reveló la creación de solo 73.000 puestos, muy por debajo del consenso, y registró fuertes revisiones a la baja para mayo y junio, restando en conjunto 258.000 empleos a lo previamente reportado. La tasa de desempleo subió a 4,2 %, mientras la participación laboral cayó al 62,2 %. La creación media de empleo en el trimestre descendió a 36.000, el nivel más bajo desde la pandemia. Los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionaron con fuerza: el bono a diez años bajó 15 pb hasta 4,22 %, y el de dos años, 20 pb hasta 3,68 %. Las probabilidades de un recorte en septiembre se dispararon al 81 %.
Este giro abrupto se vio agravado por el retorno de la guerra comercial. La Casa Blanca anunció un nuevo régimen arancelario que elevará al 15 % la tarifa mínima para más de 40 países con déficit comercial frente a EE. UU., mientras que 26 países enfrentarán aranceles escalonados entre el 18 % y el 41 %. El arancel universal del 10 % se aplicará a naciones con superávit. Canadá verá su tarifa subir de inmediato al 35 %, mientras que México mantendrá el 25 % por otros 90 días. El paquete entra en vigor el 7 de agosto, amparado nuevamente en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, pese a los cuestionamientos legales sobre su aplicación.
El impacto político no se hizo esperar. Trump redobló sus ataques a Powell, calificándolo de “desastre” y exigiendo recortes de 300 puntos básicos. Paralelamente, crecieron las dudas sobre la calidad estadística de los informes oficiales, tras despidos masivos en agencias clave. En Wall Street, la frase más repetida fue tajante: “Sin datos fiables, se toman malas decisiones”. El S&P 500 cayó 1,6 % el viernes, arrastrado por el sector consumo, golpeado por las expectativas de mayores precios de importación.
En el frente macroeconómico, los datos del PCE reforzaron la lectura de inflación estructural:
— El deflactor general subió 2,6 % interanual (vs. 2,5 % estimado).
— El componente subyacente se mantuvo en 2,8 %.
— Los ingresos personales aumentaron 0,3 % y los gastos personales, también 0,3 %, aunque por debajo de lo esperado.
— El índice de costos laborales se mantuvo en +0,9 %, reafirmando presiones salariales.
Al cierre de la semana, el PIB del segundo trimestre sorprendió positivamente con un crecimiento de 0,7 % intertrimestral (3,0 % anualizado), tras la contracción del trimestre anterior. No obstante, este repunte respondió principalmente a una caída del 8,6 % en las importaciones —reversión del efecto “acumulación por aranceles”— y no a una recuperación genuina de la demanda interna. El consumo privado apenas creció 0,4 %, la inversión se desaceleró y los inventarios se contrajeron. La contribución más significativa al crecimiento provino del sector externo, mientras el consumo público permaneció prácticamente estancado.
Más allá de los datos, los grandes gestores advierten sobre un cambio estructural en el entorno global. Desde T. Rowe Price, BlackRock y Wellington Management, hasta Ibercaja Gestión y Singular Bank, se coincide en que la desglobalización está redefiniendo los patrones de asignación de activos, elevando la inflación estructural y acentuando la volatilidad. La política comercial de Trump y la incertidumbre fiscal podrían llevar el déficit presupuestario al 9 % del PIB en 2035, limitando el crecimiento a un 1,5 % en 2025, según proyecciones privadas.
En el plano geopolítico, las tensiones aumentaron tras las declaraciones del expresidente Dmitri Medvédev y el anuncio de Trump sobre el despliegue de submarinos nucleares en zonas “más cercanas a Rusia”. Mientras Ucrania sufre una nueva ola de ataques aéreos, la administración estadounidense ha endurecido su postura, imponiendo un plazo de apenas 10 días a Moscú para alcanzar un alto el fuego antes de aplicar nuevas sanciones. La amenaza nuclear volvió al centro del tablero internacional.
En síntesis, la economía estadounidense navega en aguas agitadas: una Reserva Federal sin visibilidad clara, un mercado laboral en deterioro, un frente comercial que amenaza con una nueva ola inflacionaria y un contexto geopolítico explosivo. Las decisiones que se adopten en los próximos dos meses —en materia fiscal, monetaria y comercial— serán determinantes para el rumbo de los mercados globales en lo que resta del año.
Europa
La semana cerró con señales mixtas para la economía europea. Si bien la inflación de la Eurozona se mantuvo anclada en 2,0 %, el repunte del PMI manufacturero a 49,8 —su nivel más alto desde julio de 2022— ha reforzado las expectativas de que el Banco Central Europeo inicie un ciclo de recortes de tasas en marzo de 2026. Aunque el indicador sigue en terreno de contracción, la moderación de la caída del empleo y de las compras de insumos sugiere una estabilización incipiente. El panorama por países sigue siendo heterogéneo, con España e Italia mostrando un mejor desempeño, mientras que Francia y Alemania avanzan a un ritmo más contenido.
En Alemania, el PMI manufacturero subió levemente a 49,1, alcanzando su mejor registro en 35 meses, con menores plazos de entrega y estabilización del empleo. El IPC de julio se mantuvo en +2,0 %, y la tasa subyacente en +2,7 %, reforzando la percepción de que el ciclo inflacionario está cediendo. En Francia, el PMI apenas repuntó a 48,2, afectado por la caída de los pedidos y una demanda interna aún débil. Por su parte, Italia mostró una mejora sustancial, con un PMI de 49,8 y ventas minoristas que crecieron 1,0 % interanual en junio. El caso más sólido fue España, donde el PMI superó los 51,9 puntos, acumulando tres meses consecutivos de expansión.
En el Reino Unido, el PMI manufacturero subió a 48,0, mientras que los precios de la vivienda aumentaron 2,4 % interanual, reflejando una mejora en la asequibilidad gracias al descenso en las tasas hipotecarias y al dinamismo de los ingresos. Aunque el PMI aún se encuentra en zona contractiva, el dato fue el mejor en seis meses y alimenta expectativas de estabilización industrial.
La estabilidad de los precios en la Eurozona no ha sido homogénea. El IPC general se mantuvo en 2,0 % interanual en julio, impulsado por el alza de los precios de alimentos, alcohol y tabaco (+3,3 %), así como por los servicios (+3,1 %). En contraste, la energía continuó contrayéndose (-2,5 %), y los bienes industriales no energéticos mostraron una variación marginal (+0,8 %). La inflación subyacente permaneció en 2,4 %, aunque en términos mensuales registró una leve caída de -0,1 %. En conjunto, estas cifras refuerzan la tesis de una inflación bajo control, pero con núcleos aún resilientes.
El frente comercial volvió a tensionarse tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles mínimos del 15 % a importaciones desde más de cuarenta países, incluida la Unión Europea. Aunque el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Washington logró evitar un escenario de tarifas del 30 %, los compromisos asumidos —como las inversiones europeas por más de 1,3 billones de euros en EE. UU.— han sido percibidos como concesiones unilaterales. Según el think tank Bruegel, el impacto directo de los aranceles en el PIB europeo sería de entre -0,3 % y -0,5 %, al tiempo que desde el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) se advierte que el efecto podría llegar hasta -0,8 % si las medidas escalan.
La presión se concentra en economías altamente expuestas al mercado estadounidense, como Irlanda, Alemania e Italia. Irlanda, con su régimen tributario favorable y la fuerte presencia de multinacionales farmacéuticas, enfrentará una disrupción en sus cadenas de valor. Alemania, segunda economía más expuesta, verá afectado particularmente su sector automotor, columna vertebral de su base exportadora. En Italia, los sectores de moda, alimentación, bebidas y vehículos serán los más golpeados, con el agravante de que productos como el vino y los destilados ya enfrentan gravámenes del 15 % y sin certeza sobre una reducción próxima.
Más allá del impacto económico inmediato, la verdadera inquietud radica en el cambio de tono en la relación trasatlántica. El Comisario de Comercio Maros Šefčovič alertó sobre el debilitamiento estructural del comercio entre ambas regiones —que representa el 30 % del comercio global—, así como sobre el riesgo de desacoplamiento en las cadenas de suministro. La apreciación reciente del euro, junto con el encarecimiento arancelario, deteriora la competitividad europea, aunque el consumo robusto en EE. UU. podría mitigar parcialmente el golpe.
Desde el Centro de Estudios Políticos (EPC) se cuestiona la falta de una respuesta geoeconómica más firme por parte de la UE. A pesar de haber desplegado instrumentos defensivos —como el mecanismo anticoerción—, la estrategia europea ha carecido de fuerza disuasiva. El acuerdo con EE. UU., carente de carácter legalmente vinculante, deja a Bruselas vulnerable frente a nuevas reinterpretaciones unilaterales de Washington, lo que amenaza la previsibilidad de las relaciones comerciales globales.
La excepción suiza: entre la diplomacia frustrada y el castigo arancelario
El anuncio de un arancel del 39 % sobre las exportaciones suizas a EE. UU., el más alto impuesto a un país europeo, desató perplejidad y enojo en Suiza, donde se consideraba inminente un acuerdo comercial bilateral. Apenas semanas atrás, tras mediar en Ginebra entre Estados Unidos y China, el gobierno suizo había recibido señales alentadoras de Washington, incluyendo un arancel tentativo del 10 %. Sin embargo, una última llamada telefónica entre la presidenta Karin Keller-Sutter y el presidente Trump, pocas horas antes de la fecha límite del 1.º de agosto, terminó en fracaso.
El nuevo arancel no solo superó el 31 % inicialmente amenazado, sino que dejó a Suiza por debajo únicamente de países como Siria, Laos y Myanmar en la escala global de tarifas. La noticia fue descrita por el diario Blick como “la mayor derrota del país desde Marignano en 1515”. El déficit comercial con EE. UU. —de US$47.400 millones en bienes, pero apenas US$22.000 millones si se incluyen servicios— fue el argumento esgrimido por la Casa Blanca. A pesar de que Suiza ya había eliminado sus propios aranceles a productos industriales estadounidenses y comprometido inversiones multimillonarias, Trump optó por castigar a un socio que, según algunos analistas, simplemente “no es lo suficientemente grande” como para ser prioritario.
La frustración empresarial es evidente. Nestlé y Novartis, entre otras, temen la pérdida de miles de empleos si no se logra revertir la medida antes del 7 de agosto. Las opciones son limitadas: se discute desde retirar inversiones hasta cancelar el pedido de aviones de combate F-35. El mensaje que dejó el episodio es claro: incluso los países más competitivos, confiables y diplomáticos pueden ser blanco de políticas comerciales erráticas, si no logran insertarse con suficiente peso geoeconómico en la agenda de Washington.
Cierre
Europa avanza hacia una recuperación frágil, con inflación controlada y señales de estabilización en el sector manufacturero. No obstante, la renovada ofensiva arancelaria de EE. UU. ha revelado no solo la falta de cohesión frente al desafío externo, sino también los límites del poder negociador del bloque, incluso para países tradicionalmente neutrales como Suiza. Sin un marco comercial claro y con una política monetaria aún por definirse, la Eurozona deberá encontrar un equilibrio entre estímulo interno y blindaje externo, en medio de un sistema internacional cada vez más condicionado por la coerción económica y la volatilidad estratégica.
Asia
En China, los temores sobre la desaceleración económica se intensificaron tras conocerse que el PMI manufacturero Caixin cayó a 49,5 puntos en julio, por debajo del umbral de expansión y de las expectativas del mercado. La contracción, segunda en tres meses, fue atribuida a una caída en la producción industrial y al menor ritmo de crecimiento de nuevos pedidos, reflejando un entorno de demanda interna debilitada y escasa tracción externa. La falta de nuevos estímulos por parte de Pekín, sumada a la ausencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos sobre la prórroga de la tregua arancelaria, agravó el pesimismo en los mercados bursátiles chinos, que cerraron la semana con caídas generalizadas. La presión sobre el gobierno central aumenta, mientras los inversionistas locales e internacionales demandan señales claras sobre una eventual intervención contracíclica.
En Japón, el panorama se tornó más mixto. Por un lado, el PMI manufacturero cayó a 48,9 puntos, reingresando en zona de contracción por primera vez desde abril, debido a una caída en la producción y una menor entrada de nuevos pedidos. No obstante, el mercado laboral mantuvo su solidez: el número de ocupados aumentó en 510.000 personas interanualmente y el desempleo permaneció sin cambios en 2,5 %, por cuarto mes consecutivo.
El Banco de Japón (BoJ) optó por mantener su política monetaria inalterada, dejando la tasa de referencia en 0,5 %, mientras revisó al alza sus proyecciones de inflación para el año fiscal 2025 (2,7 %) y 2026 (1,8 %). El informe trimestral del BoJ anticipa una moderación del crecimiento económico ante la desaceleración global y el impacto de políticas comerciales divergentes. Aunque el tono del comunicado fue más equilibrado que en ocasiones anteriores, el mensaje de fondo fue claro: la política monetaria japonesa seguirá siendo altamente dependiente de los datos, en un entorno aún condicionado por riesgos externos e internos. El yen volvió a debilitarse ante la expectativa de prolongación del ciclo de tasas bajas, mientras el mercado pone atención al próximo mensaje del gobernador Kazuo Ueda.
En contraste, la India reafirmó su papel como uno de los motores del crecimiento asiático. El PMI manufacturero Nikkei se ubicó en 59,1 puntos, su nivel más alto desde marzo de 2024. El impulso provino de una aceleración de los nuevos pedidos, especialmente los de exportación, junto con el mayor aumento de la producción en 15 meses y una expansión sostenida del empleo. Si bien el dato quedó ligeramente por debajo del consenso, el dinamismo del sector manufacturero sigue superando a la mayoría de las economías emergentes, consolidando a India como un destino clave para la relocalización de cadenas productivas.
Cierre
Asia cerró la semana con una marcada divergencia regional: mientras China continúa atrapada en una trampa de crecimiento bajo, falta de confianza y ausencia de estímulos, India consolida su resiliencia como plataforma industrial emergente, y Japón mantiene una postura cauta ante la fragilidad externa. La región sigue siendo sensible a las tensiones comerciales globales y a los movimientos de capital, y aunque los fundamentos estructurales de India y Japón ofrecen anclajes de estabilidad, el deterioro en China representa un foco de riesgo sistémico que podría amplificarse si no se materializan medidas de apoyo fiscal y monetario en el corto plazo.
México y Chile
En México, la economía sorprendió positivamente al registrar un crecimiento de 1,2 % interanual en el segundo trimestre de 2025, según la estimación oportuna del INEGI, superando ampliamente las expectativas del mercado. En términos trimestrales, el PIB creció 0,7 %, impulsado por el repunte de la industria y un entorno macroeconómico más estable. Las actividades primarias lideraron el crecimiento interanual con un avance de 4,5 %, seguidas por el sector servicios (+1,7 %), mientras que la industria permaneció rezagada, con una caída marginal de 0,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.
A nivel sectorial, el repunte trimestral de 0,8 % en la actividad secundaria permitió revertir la caída registrada en el primer trimestre, destacándose la recuperación en manufactura. Analistas como Andrés Abadía, de Pantheon Macroeconomics, señalaron que el segundo trimestre ofreció un respiro ante las tensiones comerciales con EE. UU., gracias a fundamentos sólidos como la estabilidad inflacionaria y la resiliencia exportadora. Por su parte, Gabriela Siller, de Banco Base, enfatizó que el dinamismo observado modera el riesgo de recesión, particularmente en sectores aún excluidos de los nuevos aranceles.
Con una tasa de desempleo en 2,7 %, la más baja desde 2005, y un peso mexicano fortalecido por tasas de interés altas, la economía mexicana ha mostrado una notable resistencia. No obstante, persisten incertidumbres relacionadas con la política comercial estadounidense y el desenlace de la reforma judicial, lo que podría afectar la inversión privada y el entorno institucional en el segundo semestre.
En Chile, la economía creció 3,1 % interanual en junio, empujada por los sectores de servicios, comercio e industria, según el Banco Central. Sin embargo, la cifra quedó por debajo del 3,8 % estimado por el mercado, y en términos desestacionalizados, el Imacec cayó 0,4 % frente a mayo, afectado principalmente por un descenso del 9,6 % en el sector minero, que sigue enfrentando limitaciones operativas y condiciones externas desfavorables.
El balance sectorial continúa siendo desigual. Mientras la demanda interna muestra señales de recuperación, la minería —tradicional motor de crecimiento chileno— no logra repuntar. El Banco Central de Chile mantiene su proyección de crecimiento del PIB para 2025 en un rango entre 2 % y 2,75 %, y prevé una inflación del 3,7 % al cierre del año, en línea con su meta.
Cierre
México avanza con firmeza en un entorno regional desafiante, capitalizando su fortaleza macroeconómica y el nearshoring, mientras mantiene controlado el desempleo y estabiliza el peso. Chile, en cambio, transita una senda de crecimiento moderado, con tensiones entre la reactivación del consumo y el rezago del sector minero. En ambos casos, el entorno externo —particularmente la política arancelaria de EE. UU. y la evolución de la inflación global— seguirá siendo un factor determinante para la sostenibilidad del crecimiento durante el segundo semestre.
Colombia
Colombia cerró la semana con una doble presión: por un lado, un golpe directo a su principal producto de exportación tradicional —el café— tras la entrada en vigor del arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos; y por otro, una creciente fractura entre el Gobierno nacional y el Banco de la República respecto al manejo de la tasa de interés y la política fiscal.
La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que la medida arancelaria estadounidense ya está en vigor, revirtiendo décadas de beneficios arancelarios para el grano colombiano e introduciendo un diferencial que distorsiona el mercado frente a competidores que conservan condiciones más favorables. El gerente Germán Bahamón advirtió que este cambio podría comprometer la competitividad del sector —clave en la generación de empleo rural y divisas— y solicitó al Gobierno nacional establecer una mesa conjunta para monitorear las importaciones, evitar una sobrerreacción del mercado interno y diseñar mecanismos de mitigación. A nivel institucional, la ministra Diana Marcela Morales confirmó que continuarán los diálogos técnicos con Estados Unidos, mientras que gremios como Analdex propusieron que el nuevo contexto arancelario sea asumido como punto de partida para reabrir negociaciones bilaterales que permitan recuperar acceso preferencial.
En paralelo, la política monetaria volvió al centro del debate nacional luego de que la Junta del Banco de la República decidiera mantener inalterada la tasa de interés en 9,25 %, contrariando las expectativas de buena parte del mercado, que apostaba por un recorte de al menos 25 puntos básicos. Aunque la inflación anual se redujo a 4,8 % en junio —gracias al alivio en alimentos y energía—, el emisor advirtió que la inflación subyacente se estancó y que las expectativas siguen ancladas por encima del objetivo. La decisión no fue unánime: cuatro codirectores votaron por mantener la tasa, dos propusieron una reducción de 50 pb, y uno abogó por un recorte intermedio.
El anuncio desató una reacción inmediata por parte del presidente Gustavo Petro, quien acusó al emisor de “apostar electoralmente con irresponsabilidad”, sugiriendo que la Junta estaría frenando deliberadamente la recuperación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reforzó ese mensaje con un tono confrontativo, señalando que algunos miembros del banco “se han vuelto más papistas que el papa” y que no acompañan las necesidades reales del país. Ante las críticas, el gerente del Banco defendió la independencia del ente emisor, recordó que las tasas se han venido reduciendo de manera gradual desde diciembre de 2023, y enfatizó que las decisiones se toman bajo criterios técnicos y no políticos.
Más allá del ruido político, el mercado dio por hecho que se cerró la puerta a nuevos recortes en lo que queda del año. Scotiabank Colpatria, Itaú y Bancolombia ajustaron sus proyecciones, anticipando una tasa de cierre en el rango de 8,75 % a 9,25 %, con eventuales reducciones solo a partir del primer trimestre de 2026. En todos los análisis privados se repite una advertencia clave: los riesgos inflacionarios persisten, especialmente si el Gobierno insiste en nuevos aumentos reales del salario mínimo, tal como lo dejaron entrever tanto el ministro Ávila como el presidente Petro, pese a las advertencias de sus efectos sobre precios y servicios intensivos en mano de obra.
En materia de empleo, el país registró un hito positivo: la tasa de desempleo cayó a 8,6 % en junio, el nivel más bajo en más de una década para ese mes. Más de 831.000 personas encontraron trabajo respecto al mismo mes del año anterior, destacándose el impulso de sectores como manufactura, salud y educación. No obstante, más de la mitad de esos nuevos ocupados fueron trabajadores por cuenta propia, lo cual refleja un avance en cantidad, pero no necesariamente en calidad. La informalidad se redujo de 56 % a 55,1 %, mientras que la brecha de género en el desempleo —aunque disminuyó— sigue siendo considerable: 10,8 % en mujeres frente a 6,9 % en hombres.
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, por un monto total de $556,9 billones, equivalentes al 28,9 % del PIB, el mayor presupuesto nominal en la historia del país. Sin embargo, su viabilidad financiera depende de una reforma tributaria aún no presentada, lo que deja en el aire más de $26 billones proyectados como ingresos adicionales. De no aprobarse dicha reforma, el monto efectivo del presupuesto se reduciría a $530,6 billones, comprometiendo partidas estratégicas.
Del total proyectado, el 65,6 % ($365,7 billones) será destinado a gastos de funcionamiento, lo que refleja la rigidez estructural del presupuesto. El servicio de la deuda pública, aunque disminuye un 9 % frente al presupuesto aprobado para 2025, representará $102,4 billones, manteniéndose como el segundo mayor rubro, por encima de sectores clave como educación y salud.
Entre los sectores con mayores asignaciones destacan:
— Educación: $88,2 billones (+8,1 %)
— Salud: $78,1 billones (+16,3 %)
— Defensa: $68,9 billones (+7,3 %)
No obstante, varias carteras enfrentan recortes sustanciales:
— Deporte: -33,3 %
— Estadística (DANE): -28,5 %
— Agricultura: -23,8 %
La presentación del PGN 2026 llega en un contexto de alta presión fiscal, bajo margen de maniobra en un contexto de crecimiento moderado y presiones fiscales crecientes. El Gobierno ha señalado que el presupuesto prioriza la justicia social, la educación y la transición energética, pero el peso creciente del gasto inflexible, el bajo recaudo estructural y el incumplimiento de metas fiscales en 2024 han encendido alarmas en analistas, calificadoras y organismos multilaterales.
El ministro Ávila ha insistido en que la nueva reforma tributaria no busca resolver necesidades coyunturales, sino apuntalar la estabilidad fiscal de los próximos años. Sin embargo, en el articulado y en el tono general del proyecto se percibe una resistencia a recortar gasto primario y una dependencia creciente de ingresos tributarios adicionales.
A nivel regional, el Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (ITAED) evidenció un crecimiento del 2,7 % anual en el primer trimestre de 2025, impulsado principalmente por Bogotá D.C. (3,7 %), Valle del Cauca (3,0 %) y Antioquia (2,9 %), que lideraron la dinámica productiva nacional. Aunque otros departamentos como Tolima, Boyacá y la categoría “Resto” igualaron el promedio, se mantuvo una marcada heterogeneidad territorial: regiones como La Guajira (-2,0 %) y Casanare (-2,1 %) presentaron variaciones negativas, reflejando rezagos estructurales en sus bases productivas. El DANE destacó que este indicador, de carácter anticipado, permite monitorear de manera oportuna las divergencias regionales y orientar con mayor precisión las decisiones de política pública y planificación territorial. Sin embargo, los resultados también advierten sobre la necesidad de estrategias diferenciales que conecten las prioridades macroeconómicas con la realidad territorial.
Al cierre de la semana también se avivó el debate sobre la sostenibilidad de la deuda pública, luego de que se conociera que para 2026 la relación entre el pago de intereses y las amortizaciones de la deuda alcanzará un inédito 256 %, es decir, el país destinará $256 por cada $100 de capital abonado, según cálculos de Davivienda y proyecciones del Grupo Bolívar. Esta cifra —la más alta desde el año 2000— refleja el costo oculto de las recientes maniobras de reprogramación, con las cuales el Gobierno ha postergado cerca de $22 billones en vencimientos, liberando caja en el corto plazo a cambio de trasladar presiones a la próxima administración. Si bien estas estrategias no violan la legalidad ni la Regla Fiscal en sentido estricto, sí tensionan su espíritu: contener el gasto presente para no hipotecar el margen de maniobra de los gobiernos futuros. Tal como lo señaló el economista Andrés Langebaek, “la situación fiscal nos está llevando a extremos”, advirtiendo que el cumplimiento nominal de las metas fiscales podría estar encubriendo una deriva estructural en la calidad del ajuste.
En medio de este panorama, volvió a escena la discusión sobre los aumentos reales del salario mínimo, tema que ya comienza a perfilar las tensiones de cara al ajuste para 2026. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Banco de la República, el ministro Germán Ávila defendió el enfoque del Gobierno, señalando que los incrementos de los últimos tres años —entre 4,5 % y 6,5 % en términos reales— no han impedido la desaceleración de la inflación ni el descenso del desempleo, y que han contribuido a reducir la pobreza. Ávila reiteró que el Ejecutivo mantendrá esta política como un mecanismo redistributivo, afirmando que “el trabajo es el único generador de valor”. No obstante, el gerente Leonardo Villar advirtió que aumentos excesivos siguen constituyendo un riesgo inflacionario relevante, al ejercer presión sobre los costos en sectores intensivos en mano de obra. Desde la perspectiva del emisor, cualquier incremento real deberá blindarse para que no se diluya en un traslado de precios al consumidor, lo que implicaría mayores dificultades para alcanzar la meta inflacionaria de 3 % en un contexto de expectativas aún elevadas.
Cierre
La economía colombiana atraviesa una etapa de contrastes: avances en empleo, crecimiento regional liderado por grandes centros urbanos, y un debate abierto sobre el modelo redistributivo vía salarios. Pero a la vez, se acentúan los riesgos de fragilidad fiscal estructural, dependencia de deuda y pérdida de coordinación institucional entre autoridades monetarias y fiscales, justo cuando los mercados comienzan a reevaluar el grado de prudencia macroeconómica del país. La manera en que se enfrente esta convergencia de desafíos —entre aranceles, tasas, deuda y salario— será decisiva para definir si la recuperación actual es sostenible o apenas un rebote transitorio.
Renta variable
La renta variable global cerró la semana con pérdidas generalizadas, reflejando un giro repentino en la narrativa macroeconómica y comercial. En Estados Unidos, los tres principales índices registraron su peor desempeño desde mayo: el S&P 500 cayó 2,4 % hasta 6.238,01 puntos, el Dow Jones retrocedió 2,9 % hasta 43.588,58 y el Nasdaq Composite perdió 2,2 %, finalizando en 20.650,13. El deterioro estuvo impulsado por tres factores principales: primero, el informe de empleo de julio —que reveló la creación de apenas 73.000 puestos, muy por debajo de los 110.000 esperados— avivó los temores de recesión e impulsó el índice VIX a máximos de seis semanas; segundo, la guía débil de Amazon, cuyo crecimiento en AWS (+17,5 %) quedó rezagado frente a Azure y Google Cloud, erosionó márgenes y provocó una caída de -7,2 % en su acción; y tercero, los resultados de Apple, que si bien superaron las expectativas de ingresos (+10 % a/a), alertaron sobre un sobrecosto arancelario de US$1.100 millones, lo que recortó su rally y reavivó los temores sobre la vulnerabilidad comercial de las grandes tecnológicas.
La semana también dejó caídas profundas en valores emblemáticos de Europa y Estados Unidos. Teleperformance se desplomó -23,9 %, golpeada por una caída del 14 % en su beneficio neto, débiles perspectivas de crecimiento y dudas sobre la rentabilidad de sus inversiones en inteligencia artificial. UPS retrocedió -18,4 %, presionada por resultados que no alcanzaron las expectativas y por el impacto de las tensiones comerciales con China, el fin de exenciones arancelarias para paquetería y una caída del 34,8 % en los volúmenes de Amazon entre mayo y junio. La compañía anunció cierres de centros y despidos en su reestructuración acelerada.
En Europa, el Stoxx 600 registró su peor caída semanal desde abril, iniciando con fuertes descensos en sectores expuestos al comercio exterior y rotando hacia una postura más defensiva. El CAC 40 francés y el Euro Stoxx 50 cayeron ambos un 2,9 %, mientras que el IBEX 35 retrocedió un 1,9 %, presionado por toma de utilidades en el sector bancario, parcialmente compensadas por la resiliencia de las utilities.
Entre las acciones más castigadas en Europa destacaron Adidas (-15,9 %), que a pesar de un sólido primer semestre, mantuvo una guía cautelosa por el impacto de los aranceles estadounidenses sobre su producción en Asia y un efecto cambiario adverso estimado en EUR 300 millones. Ferrari, por su parte, retrocedió -13,9 % pese a mantener su cartera de pedidos a dos años, tras decepcionar con cifras que apenas superaron el consenso. La marca italiana, no obstante, conserva márgenes y herramientas de ajuste, pero su tradicional prudencia en las guías no convenció a los mercados.
En contraste, el mercado colombiano tuvo un comportamiento positivo, destacándose como uno de los pocos índices globales en terreno alcista. El COLCAP avanzó 2,5 % durante la semana y cerró en 1.751,56 puntos, impulsado por compras de oportunidad tras la violenta corrección de Grupo Sura y Grupo Argos, cuyas acciones se desplomaron entre -20 % y -36 % al reanudarse su cotización. Aunque el rebote se moderó tras la decisión del Banco de la República de mantener la tasa en 9,25 %, lo que endureció la curva de TES, y por la radicación del Proyecto de Presupuesto 2026, que elevó la prima de riesgo fiscal, el rebalanceo técnico permitió cerrar julio con un avance mensual del 6,27 %.
En lo corrido del año, el índice acumula una valorización de 28,51 %, consolidando su liderazgo regional en 2025. Desde el punto de vista técnico, el COLCAP rompió su desplazamiento lateral mensual y confirmó un nuevo movimiento alcista, con una resistencia proyectada en 1.850 puntos y un soporte clave en 1.650 puntos. El volumen negociado en julio fue de $2,84 billones, con un crecimiento mensual del 41,3 %, reflejando mayor profundidad y rotación en el mercado local.
Cierre
La semana marcó una fractura en el impulso global de las acciones, con Wall Street ajustando expectativas ante señales de desaceleración laboral, presión arancelaria sobre Big Tech y márgenes corporativos en riesgo. Empresas como Teleperformance, UPS, Amazon, Adidas y Ferrari reflejan la nueva sensibilidad del mercado a la convergencia entre disrupción comercial y debilidad operativa. Mientras tanto, Colombia destacó por su resiliencia y revaluación relativa, en un contexto de rebalanceos técnicos y compras especulativas. No obstante, los riesgos fiscales y el anclaje de tasas altas podrían limitar el recorrido alcista del COLCAP en el corto plazo, dejando la sostenibilidad del rally en manos de la gestión macroeconómica y la evolución de flujos externos.
Renta fija
El mercado de deuda pública colombiano respondió con fuerza a la decisión inesperada del Banco de la República de mantener la tasa de política monetaria en 9,25 %, desmarcándose del consenso del mercado y postergando el inicio de un ciclo de recortes más agresivo. A esto se sumó el impacto del Proyecto de Presupuesto 2026, que con un monto récord de $556,9 billones y una reforma tributaria aún incierta, elevó la percepción de riesgo fiscal y aceleró un reajuste en la curva de TES Tasa Fija.
El segmento corto fue el más afectado: los TES Nov-2025 repuntaron +96,7 puntos básicos, reflejando un repricing inmediato ante un ciclo de normalización más lento y una política monetaria que podría permanecer contractiva por más tiempo. En los tramos largos, los movimientos también fueron relevantes: los TES Oct-2034 subieron +22,7 pb, los TES Sep-2036 aumentaron +23,9 pb y los TES Oct-2050 ganaron +39,0 pb, evidenciando un empinamiento de la curva y un castigo creciente por duración. Sólo referencias intermedias como Ago-2026 (-6,9 pb) y Abr-2028 (-0,1 pb) captaron algo de demanda defensiva, posiblemente explicada por estrategias de cobertura o flujos institucionales de corto plazo.
En los TES UVR, el sesgo fue igualmente bajista en precios, especialmente en los vencimientos medio-largos: los TES Ene-2031 subieron +26,1 pb, Abr-2035 +24,7 pb y Feb-2037 +25,1 pb. La combinación de una pausa en la política monetaria, la sorprendente solidez del mercado laboral (desempleo en 8,6 %) y la moderación más lenta de la inflación núcleo reforzó el apetito por activos indexados, aunque en términos de valoración la presión se mantuvo al alza.
En el frente internacional, el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos vivió un rally generalizado, tras la publicación del débil informe de nóminas, que mostró la creación de solo 73.000 empleos y aumentó la tasa de desempleo a 4,2 %, reavivando expectativas de recortes de tasas. Las TIRes del Treasury cayeron -24,2 pb en el tramo a 2 años, -17,2 pb en el 10 años y -10,8 pb en el 30 años, consolidando una bull steepening que amplificó la demanda por duración, especialmente en el tramo medio de la curva. Este movimiento, sin embargo, fue parcialmente atenuado al inicio de la semana por el anuncio del mayor programa de endeudamiento del Tesoro en lo que va del año, lo que elevó temporalmente los rendimientos.
En la Eurozona, el ajuste fue más moderado. La TIR del Bund a 10 años cayó 2 pb hasta 2,67 %, en línea con una menor volatilidad inflacionaria y una expectativa creciente de que el BCE podría reducir tasas en el primer trimestre de 2026.
Cierre
La semana dejó una clara divergencia entre el mercado local e internacional: mientras en Colombia la pausa del BanRep y la presión fiscal desataron un ajuste violento en los TES —particularmente en la parte corta y larga de la curva nominal—, los bonos del Tesoro estadounidense reflejaron una renovada expectativa de relajación monetaria ante la fragilidad del mercado laboral. El empinamiento de la curva en ambos frentes revela que la duración vuelve a ser sensible al riesgo fiscal y que los inversionistas siguen exigiendo mayor prima ante señales de incertidumbre estructural. La renta fija, más que nunca, se ha convertido en el principal canal de transmisión del riesgo político y macroeconómico.
Divisas
El índice del dólar estadounidense (DXY) repuntó con fuerza esta semana, avanzando 1,1 % y consolidando su mejor desempeño semanal desde 2022. El movimiento fue impulsado por una combinación de factores: datos económicos sólidos, un sesgo restrictivo persistente por parte de la Reserva Federal y un aumento de las tensiones comerciales tras los nuevos aranceles anunciados por el presidente Trump, que elevaron la tarifa efectiva promedio de EE. UU. al 15 %. Este endurecimiento proteccionista incluyó un 41 % para países sin acuerdos comerciales, consolidando al dólar como activo refugio en un entorno de creciente incertidumbre global.
El alza mensual y anual en el índice de precios PCE —medida clave para la Fed— redujo las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, mientras que la resiliencia macroeconómica de EE. UU. y el debilitamiento relativo de sus principales contrapartes reforzaron la posición del billete verde. No obstante, el débil informe de nóminas del viernes (solo 73.000 empleos) generó una corrección intradía que fue rápidamente absorbida por un rebote técnico, cerrando la semana con firmeza cerca del umbral de los 100 puntos.
En Colombia, el peso cerró en 4.127 COP/USD, con una depreciación semanal del 0,3 %, presionado por la incertidumbre fiscal interna —tras la presentación del Presupuesto 2026 sin respaldo tributario explícito— y por los riesgos externos derivados del giro arancelario de EE. UU. Los CDS a 5 años se elevaron hasta los 208 puntos básicos, reflejando un leve deterioro en la percepción de riesgo soberano. Sin embargo, la decisión del Banco de la República de mantener su tasa en 9,25 % sigue incentivando flujos de carry trade, lo que limitó pérdidas y permite prever una eventual reversión si se estabilizan las condiciones externas.
El euro cedió 1,3 % frente al dólar, presionado por una inflación en la eurozona que se ubicó en 2 % anual general y 2,3 % subyacente, ligeramente por encima de las expectativas, pero sin fuerza suficiente para frenar la presión bajista. A esto se sumaron la aversión al riesgo global, el fortalecimiento del dólar y el impacto potencial de los nuevos aranceles estadounidenses sobre productos europeos, que han renovado las preocupaciones sobre el crecimiento de la región. La cotización tocó mínimos de varias semanas, aunque indicadores técnicos sugieren que el ciclo bajista podría estar agotándose si los próximos datos de empleo en EE. UU. confirman un enfriamiento más persistente.
La libra esterlina también se vio fuertemente afectada, retrocediendo 1,2 % hasta ubicarse por debajo de los 1,32 USD/GBP, su nivel más bajo desde mayo. La divisa británica acumuló una pérdida mensual de 3,7 %, su peor desempeño desde septiembre de 2022, en medio de señales de desaceleración económica y apuestas crecientes por dos recortes adicionales del Banco de Inglaterra antes de finalizar el año. La divergencia de políticas monetarias con la Fed amplificó la presión, mientras que el entorno comercial internacional contribuyó a deteriorar aún más las perspectivas de la moneda.
En otras divisas desarrolladas, el franco suizo se apreció 1,1 % como refugio tras el arancel del 39 % impuesto por EE. UU. a sus exportaciones, mientras que el yen japonés retrocedió 0,2 %, afectado por el desmonte de coberturas al cierre de la semana, a pesar del tono menos expansivo del BoJ. El yuan chino ganó 0,4 %, respaldado por la creación de un nuevo comité macroprudencial del PBoC, que prometió “flexibilidad gestionada” ante las crecientes presiones externas.
Entre emergentes, el real brasileño cayó 0,4 % tras la pausa del ciclo en 15 %, mientras el peso mexicano se depreció 1,7 % pese al buen dato de PIB, arrastrado por la cobertura de importadores y el repunte del dólar. El peso chileno, por su parte, retrocedió 0,6 %, impactado por el desplome del 20 % en el precio del cobre, su principal producto de exportación.
Cierre
La fortaleza del dólar en la semana refleja una combinación de factores estructurales —diferenciales de tasas, resiliencia económica de EE. UU., proteccionismo creciente— y coyunturales —datos de empleo mixtos y flujos hacia activos seguros—. Aunque el informe laboral debilitó momentáneamente al billete verde, el sesgo general sigue siendo restrictivo, lo que limita el margen de recuperación de las monedas emergentes. Para el caso colombiano, los flujos de carry trade y la expectativa de estabilidad monetaria podrían ofrecer soporte en el corto plazo, pero el entorno externo más agresivo y la fragilidad fiscal interna mantienen bajo vigilancia al peso.
Commodities
Durante la semana, el mercado de commodities exhibió un comportamiento mixto, en un entorno marcado por la reconfiguración de expectativas comerciales, ajustes de inventarios y movimientos tácticos de cobertura frente a riesgos geopolíticos y monetarios.
Petróleo
Los precios del crudo cerraron al alza, con un avance semanal del 3,3 % en el WTI y del 1,8 % en el Brent, impulsados por recomposición de posiciones tras la sorpresiva acumulación de inventarios en EE. UU. (+7,7 millones de barriles) y la expectativa de interrupciones de suministro por nuevas sanciones contra Rusia. Aunque el aumento pactado de producción de la OPEP+ (+548.000 barriles diarios) y el riesgo de aranceles estadounidenses al petróleo refinado plantean presiones bajistas, los operadores anticipan restricciones estructurales en la oferta que podrían sostener los precios en el corto plazo. El crudo continúa operando con elevada sensibilidad ante cualquier señal de disrupción logística o comercial.
Metales preciosos e industriales
El oro avanzó 0,8 % y se mantuvo cómodamente por encima de los US$ 3.300 por onza, beneficiado por la revisión al alza de sus proyecciones de precio (US$ 3.220 para 2025) y por su renovada función de activo refugio, en un entorno de escalada arancelaria, endeudamiento fiscal y volatilidad cambiaria. La presión inflacionaria estructural en EE. UU. y el deterioro de la sostenibilidad fiscal global refuerzan su atractivo estratégico.
En contraste, la plata retrocedió 2,9 %, al diluirse parte de la demanda de cobertura tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y la Unión Europea, que mejoró el sentimiento de riesgo en mercados financieros. No obstante, mantiene soporte estructural por su uso industrial.
El cobre, por su parte, registró un colapso semanal de 23,3 %, en su mayor caída desde la crisis de 2008. La imposición de aranceles del 50 % por parte de EE. UU. a productos semielaborados de metales generó un desmonte masivo de posiciones de arbitraje, renovando temores sobre distorsiones en la oferta global. La caída en el contrato CME expone la vulnerabilidad del mercado ante decisiones comerciales unilaterales, afectando tanto a productores emergentes como a cadenas industriales consolidadas.
Agrícolas
Las materias primas agrícolas prolongaron su sesgo bajista. En el mercado de Chicago, los futuros de soja, trigo y maíz mantienen presiones descendentes por la combinación de altos inventarios, condiciones climáticas favorables y señales de excedente productivo global. El bushel de trigo cotiza en torno a los 518 centavos de dólar (contrato septiembre 2025), marcando niveles de soporte técnico clave. La ausencia de tensiones climáticas en el hemisferio norte ha limitado la demanda especulativa y profundizado la corrección de precios.
En síntesis, los mercados de materias primas operan bajo fuerzas contrapuestas: mientras el petróleo recupera terreno en medio de tensiones geopolíticas, coberturas técnicas e incertidumbre sobre la oferta global, el oro consolida su posición como refugio frente a un entorno fiscal y arancelario cada vez más riesgoso. En contraste, metales industriales como el cobre acusan con fuerza el impacto del nuevo proteccionismo, lo que anticipa distorsiones en la cadena global. La debilidad en agrícolas refuerza la percepción de un mercado con exceso de oferta y escasa tracción de demanda. Esta volatilidad anticipa que el segundo semestre estará marcado por shocks externos —aranceles, clima, decisiones de la OPEP+— más que por fundamentos de equilibrio.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.






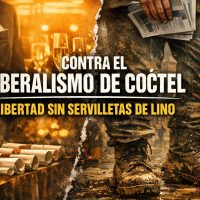






Comentar