![]()
Resumen Ejecutivo
La semana estuvo marcada por un equilibrio delicado entre señales de resiliencia económica y crecientes riesgos geopolíticos y fiscales. En Estados Unidos, la mejora inesperada de los PMIs, junto con el discurso de Powell en Jackson Hole, reforzó la expectativa de un recorte de tasas en septiembre, aunque bajo un tono de cautela frente a las presiones inflacionarias derivadas de la política arancelaria de Trump. En Europa, los PMIs confirmaron la recuperación del bloque, con manufacturas entrando en expansión por primera vez desde 2022, aunque persisten tensiones comerciales y desafíos estructurales en Alemania y la industria del acero. En Asia, Japón mantuvo una inflación por encima del objetivo, reforzando apuestas de ajuste del BoJ, mientras la región enfrenta un freno estructural asociado al envejecimiento poblacional y al desplazamiento del crecimiento hacia India y el sudeste asiático.
En México, la inflación siguió moderándose dentro del rango objetivo del Banxico, lo que abre espacio a más recortes de tasas, al tiempo que la economía mostró resiliencia en consumo y crecimiento. En Brasil, la agenda energética avanzó con una alianza estratégica con China para el desarrollo de baterías, consolidando su papel en la transición verde. En Colombia, el debate se centró en la política monetaria y fiscal: el peso cerró en COP 4.013 por dólar en un contexto de fortaleza global del billete verde, el consumo de los hogares repuntó en julio con un crecimiento real de 5,6 %, apoyado en el crédito y el empleo, aunque el gasto per cápita apenas avanzó 3 %, reflejando rezagos en los ingresos. Esta dinámica sostiene el PIB, pero amplía el déficit externo y mantiene latente el debate sobre la sostenibilidad fiscal.
En los mercados financieros, la renta variable se benefició de expectativas de recortes de tasas en EE. UU., con ganancias sólidas en Wall Street y un comportamiento favorable en el Colcap, mientras que la renta fija global recogió el tono dovish de Powell con valorizaciones generalizadas en bonos estadounidenses y europeos. En divisas, el dólar se consolidó como refugio frente a un euro y libra presionados, y el peso colombiano lateralizó sin catalizadores internos. En commodities, el petróleo subió por tensiones en Ucrania y caída de inventarios en EE. UU., el oro rompió resistencias ante expectativas de flexibilización monetaria y los agrícolas continuaron limitados por la abundancia de oferta.
Finalmente, la columna editorial de esta semana —“Ecos de 2008: la manufactura de EE. UU. vuelve a sonar las alarmas”— analiza cómo la política arancelaria de Trump ha reactivado riesgos estructurales para la industria estadounidense, evocando patrones similares a los que antecedieron la crisis de 2008.
En síntesis, el escenario global combina expectativas de mayor liquidez monetaria en Occidente con riesgos geopolíticos y fiscales crecientes, lo que mantiene la volatilidad como denominador común. Los inversionistas enfrentan un entorno donde la política comercial, la transición energética y la sostenibilidad fiscal marcarán la pauta de los mercados en lo que resta de 2025.
Estados Unidos
Los indicadores adelantados ofrecieron señales mixtas en agosto, con un sesgo positivo que sorprendió al consenso. El PMI Compuesto se elevó a 55,4 puntos (vs. 55,1 previo y 53,5 esperado), impulsado por el repunte del PMI Manufacturero, que alcanzó 53,3 puntos (desde 49,8), su mayor nivel en 39 meses y nuevamente en terreno expansivo. La lectura contrasta con la ligera moderación en el sector servicios (55,4 desde 55,7). Esta dinámica refuerza la tesis de que los aranceles impuestos a las importaciones están incentivando cierta reindustrialización en la economía estadounidense, favoreciendo la manufactura local. En paralelo, el Indicador Adelantado de julio se contrajo apenas –0,1 %, en línea con lo esperado, moderando la tendencia negativa interanual (–3,6 %).
El foco de la semana estuvo en el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que marcó un punto de inflexión en la narrativa de política monetaria. El presidente de la Reserva Federal reconoció que el “equilibrio de riesgos parece estar cambiando”, advirtiendo sobre un dilema inusual: presiones inflacionarias persistentes derivadas de los aranceles, al tiempo que el mercado laboral comienza a mostrar señales de enfriamiento. Powell subrayó que la política sigue en terreno restrictivo, pero abrió la puerta a ajustes dependiendo de los datos entrantes. El mercado interpretó el mensaje como una validación de un recorte de 25 pbs en septiembre, con los futuros de la Fed asignando una probabilidad cercana al 85 %, e incluso contemplando hasta 75 pbs acumulados en lo que resta del año.
Aunque Powell sostuvo que el impacto inflacionario de los aranceles debería entenderse como un shock transitorio de oferta, enfatizó que los riesgos permanecen elevados y reafirmó la independencia de la Fed frente a las presiones de la administración Trump, que exige recortes más agresivos. La reacción de los mercados fue contenida: un tono dovish que refuerza la expectativa de un ciclo gradual de flexibilización monetaria, condicionado al desempeño del empleo y la inflación.
En materia laboral, las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a 235.000 en la última semana (vs. 224.000 previo y 226.000 esperado), lo que confirma un mercado que, aunque sólido, empieza a mostrar mayor fricción. En paralelo, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó en agosto a 58,6 puntos (desde 61,7), con una variación interanual negativa de –13,7 %, reflejando expectativas más pesimistas sobre inflación, empleo y condiciones de negocio. El fenómeno cultural del regreso de los llamados recession specials en restaurantes y cadenas minoristas ilustra este deterioro de confianza, convirtiéndose en un termómetro social de la ansiedad económica.
En el frente geopolítico, el presidente Donald Trump intensificó su papel en las negociaciones por la paz en Ucrania, ofreciendo garantías de seguridad a Kiev en coordinación con líderes europeos. Aunque algunos analistas calificaron la cumbre como un triunfo diplomático para Zelensky, la viabilidad real de un acuerdo con Putin sigue siendo incierta. Rusia enfrenta crecientes presiones fiscales —déficit que podría superar el 7 % del PIB este año y deuda pública en ascenso hacia el 40 % del PIB—, pero el Kremlin mantiene incentivos internos para prolongar el conflicto. En este contexto, el endurecimiento de las sanciones y la presión de Washington sobre India generan dudas sobre su eficacia y el riesgo de empujar a Nueva Delhi hacia un alineamiento más estrecho con Moscú y Pekín.
En síntesis, Estados Unidos transita una coyuntura ambivalente: indicadores de actividad más sólidos de lo previsto contrastan con señales de enfriamiento en la confianza y el empleo, mientras la Fed perfila un viraje hacia la flexibilización gradual de tasas. A ello se suman tensiones comerciales y geopolíticas que configuran un panorama incierto, donde el eje entre política monetaria, política comercial y diplomacia internacional será decisivo para el rumbo económico de la mayor economía del mundo.
Europa
En el Reino Unido, la confianza del consumidor GfK repuntó en agosto a –17 (vs. –19 previo), su mejor registro del año, favorecida por la reciente reducción de tasas del Banco de Inglaterra y por una producción industrial que sorprendió al alza (+0,2 % a/a vs. –0,2 % esperado). Esta mejora en el entorno económico británico coincide con un mayor dinamismo en el sector servicios: el PMI Servicios escaló a 53,6 (vs. 51,8 en julio), su mayor nivel en doce meses, impulsando el PMI Compuesto a 53,0. No obstante, el componente manufacturero retrocedió a 47,3, lo que sugiere que el ajuste monetario y la inflación aún condicionan la recuperación. La inflación interanual en julio se situó en 3,8 %, por encima de lo previsto, manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.
En la Eurozona, los PMIs confirmaron una leve mejora del ciclo. El PMI Compuesto avanzó a 51,1 en agosto (vs. 50,9), consolidando tres meses consecutivos de expansión y alcanzando su mejor registro en quince meses. El PMI Manufacturero (50,5) retornó a terreno expansivo por primera vez desde junio de 2022, mientras que el PMI Servicios retrocedió marginalmente a 50,7. A nivel nacional, se observaron divergencias: Alemania mostró un modesto repunte en manufacturas (49,9, máximo en 38 meses) aunque aún en contracción, con un PIB que cayó –0,3 % en el 2T por la debilidad de la inversión y el impacto de los aranceles estadounidenses; en Francia, tanto servicios (49,7) como manufacturas (49,9) mejoraron frente al mes anterior, acercándose al umbral de expansión. Al mismo tiempo, los salarios negociados en la Eurozona aumentaron un 3,95 % en el 2T, un ritmo que desafía el objetivo inflacionario del BCE, complicando el margen de maniobra para nuevos recortes de tasas.
El frente comercial estuvo dominado por el acuerdo entre la UE y Estados Unidos para frenar la sobrecapacidad de acero y aluminio proveniente de China, que ha distorsionado los mercados globales y puesto en riesgo tanto la industria como la seguridad estratégica. Según la OCDE, el exceso de capacidad podría superar las 721 millones de toneladas métricas en 2027, cinco veces la producción anual europea, lo que ha hundido la rentabilidad del sector y provocado decenas de miles de despidos. Casos como ThyssenKrupp, que recortó un 40 % de su fuerza laboral en acero, ilustran el deterioro de la industria. Más allá de la crisis económica, la UE advierte que el acero de alta calidad es insumo esencial para el rearme militar y que depender de un proveedor externo como China implica un riesgo estratégico. El acuerdo bilateral plantea una primera línea de defensa comercial conjunta, aunque las medidas siguen siendo vagas y enfrentan resistencias internas en cuanto a subsidios y competitividad.
En síntesis, Europa muestra señales incipientes de estabilización en la actividad, apoyadas en la resiliencia de servicios y en una manufactura que empieza a salir de contracción. Sin embargo, la fragilidad de Alemania, el repunte salarial que desafía al BCE y la crisis estructural de la siderurgia europea —ahora en el centro de la guerra comercial global— exponen a la región a tensiones combinadas de crecimiento, inflación y seguridad estratégica, que condicionarán su desempeño en lo que resta de 2025.
Asia
En Japón, la inflación de julio se mantuvo por encima de la meta oficial, con un IPC general en 3,1 % a/a (vs. 3,3 % previo) y un IPC subyacente en 3,4 %, en línea con lo esperado. Aunque la moderación fue ligera, el dato confirma que la inflación sigue persistentemente por encima del objetivo del 2 % del Banco de Japón, impulsada por el alza en los precios del arroz (+90,7 %). El mercado interpreta que este entorno refuerza la probabilidad de que el BoJ retome en octubre su proceso de incrementos graduales de tasas, tras décadas de política monetaria ultraexpansiva. Este giro se produce en un contexto más amplio de fragilidad estructural, marcada por el envejecimiento demográfico y la pérdida de peso relativo de Japón en la economía mundial, desplazado ya al quinto lugar detrás de India.
La desaceleración demográfica se extiende a otras economías de Asia Oriental. Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong enfrentan tasas de fertilidad en mínimos globales —inferiores a 1 hijo por mujer—, lo que anticipa una contracción poblacional severa hacia finales de siglo. Incluso China, cuyo auge tras las reformas de Deng Xiaoping la convirtió en segunda potencia mundial en 2010, atraviesa un declive poblacional desde 2021. La combinación de envejecimiento acelerado, baja natalidad y pérdida de dinamismo productivo erosiona el rol histórico de Asia Oriental como centro del crecimiento global, trasladando el eje hacia el sur y el oeste: Vietnam e India emergen como ganadores, con poblaciones jóvenes y tasas de expansión superiores al 6 %.
En China, la inversión extranjera directa cayó un –13,4 % interanual en los primeros siete meses de 2025. A pesar de esta contracción, los flujos hacia sectores de alta tecnología se mantuvieron resilientes, reflejando un cambio en las prioridades de los inversionistas. Al mismo tiempo, la tradicional hegemonía del país en el sector textil muestra claros signos de desgaste: su participación en las exportaciones mundiales de ropa se redujo al 41 % en 2023 (vs. 54 % en 2010), presionada por costos laborales crecientes, regulaciones más estrictas y un modelo de producción de bajo margen. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, con su agenda arancelaria, podría acelerar esta diversificación, beneficiando a países como Bangladesh, Camboya, Pakistán, Vietnam e incluso a India, que busca capitalizar su vasto mercado interno y su industria textil en expansión.
El contraste lo ofrece precisamente India, que reafirma su condición de nuevo polo de crecimiento regional. En agosto, el PMI servicios escaló a 65,6 puntos (vs. 60,3 esperado), mientras el PMI manufacturero subió a 59,8, su nivel más alto desde 2008. Como resultado, el PMI compuesto alcanzó 65,2 puntos, el mejor registro en más de una década, consolidando a la India como epicentro de dinamismo económico frente al estancamiento de Asia Oriental.
En síntesis, Asia atraviesa una reconfiguración estructural: Japón y sus vecinos enfrentan el desafío de la demografía y la pérdida de competitividad, mientras China cede espacio en sectores industriales tradicionales pese a sostener su apuesta tecnológica. Al mismo tiempo, India y Vietnam emergen como nuevos motores de crecimiento, beneficiados por su demografía favorable y por la reconfiguración de cadenas de suministro en un entorno global de tensiones comerciales y redistribución del poder económico.
México y Brasil
En México, la inflación de la primera quincena de agosto se ubicó en 3,49 % anual, consolidando tres lecturas consecutivas por debajo del 4 % y dentro del rango meta de Banxico (3 % ±1). El INPC registró una caída quincenal marginal de –0,02 %, mientras que la inflación subyacente se mantuvo más firme en 4,23 %, con incrementos similares en mercancías (+0,09 %) y servicios (+0,10 %). Este comportamiento abre la puerta a mayores recortes de la tasa de referencia —ya reducida en agosto en 25 pbs a 7,75 %—, aunque varios analistas advierten que la desaceleración se explica principalmente por el componente no subyacente, mientras persisten riesgos de nuevas presiones inflacionarias. Entre los factores de riesgo destacan el ajuste estacional en tarifas eléctricas hacia finales de año, la depreciación del peso y un posible aumento de la aversión al riesgo ante la política proteccionista de EE. UU. En paralelo, la economía mexicana mostró cierta resiliencia: el PIB avanzó 0,6 % trimestral y 1,2 % interanual en el 2T, apoyado por un repunte del consumo interno, con ventas minoristas creciendo 2,5 % interanual en junio.
En Brasil, la recaudación tributaria de julio ascendió a 254.000 millones de reales (+4,6 % a/a), impulsada por mayores ingresos en impuestos a las transacciones financieras. Más allá del frente fiscal, el país dio un paso estratégico en su agenda de transición energética global: el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, firmó una alianza con CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, para impulsar la producción local y fortalecer la cadena de almacenamiento energético. El acuerdo busca traducir la matriz renovable de Brasil en industria, innovación y empleo, consolidando al país como referente en tecnologías verdes. El plan incluye la primera subasta pública de almacenamiento de baterías (BESS) prevista para este año, con contratos de diez años y operación estimada en 2029, además de reuniones con BYD y Huawei para ampliar la cooperación en movilidad eléctrica y sistemas BESS. Esta estrategia apunta a posicionar a Brasil como potencia renovable con capacidad de atraer capital global, diversificar su base industrial y asegurar un crecimiento sostenible de largo plazo.
En síntesis, México avanza hacia un ciclo de inflación controlada que refuerza la credibilidad de su política monetaria, aunque la persistencia de presiones subyacentes limita el margen de acción de Banxico. En contraste, Brasil busca transformar su liderazgo energético en un motor industrial, con alianzas estratégicas que lo colocan en la vanguardia de la transición verde. Ambos países reflejan caminos distintos de resiliencia: México desde la estabilidad macroeconómica, y Brasil desde la apuesta por la innovación y la integración energética global.
Colombia
La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI reflejó un escenario de crecimiento moderado para el sector manufacturero en el primer semestre. La producción industrial aumentó apenas 0,6 % en mayo, mientras que las ventas totales crecieron 1,4 % y las destinadas al mercado interno 1,8 %. Aunque las cifras superan las caídas de un año atrás, los empresarios identifican riesgos estructurales: incertidumbre política y preelectoral (28,2 %), inseguridad y bloqueos (24,8 %), incremento de los costos laborales (15,4 %) y decisiones sobre reformas fiscales y laborales (14,5 %). El uso de la capacidad instalada llegó a 79,9 %, por encima del promedio histórico, lo que indica estabilidad operativa pero con limitaciones para expandirse sin nueva inversión.
El consumo de los hogares mostró un repunte en julio. Según Raddar, el gasto alcanzó $112,6 billones, con un crecimiento real de 5,6 % anual, impulsado por el crédito de consumo y el empleo. El gasto en vivienda sigue siendo el motor principal, mientras que moda, entretenimiento y transporte ganan peso en las prioridades familiares. No obstante, el gasto per cápita apenas creció 3 %, lo que refleja rezagos en los ingresos y presión demográfica por la migración venezolana. Aunque este comportamiento sostiene el PIB —que avanzó 2,1 % en el segundo trimestre—, también amplía el déficit de la balanza comercial, dado que buena parte de la demanda se cubre con importaciones.
En materia fiscal, el Gobierno presentó al Congreso el Presupuesto General de la Nación 2026, por $557 billones (28,8 % del PIB), el segundo más alto en la historia. El ministro Germán Ávila insistió en una reforma tributaria por $26,3 billones, con ajustes al IVA en bienes consumidos por estratos altos, mayor progresividad en renta y patrimonio, e impuestos adicionales a tabaco, alcohol y carbono. No obstante, Fedesarrollo y el Banco de la República advirtieron sobre riesgos de liquidez y la urgencia de mayor austeridad, al señalar que más del 90 % del gasto sigue concentrado en rubros inflexibles como deuda, pensiones, salud y transferencias. El uso de la cláusula de escape de la regla fiscal confirma que el déficit estructural sigue siendo el principal desafío.
El Ministerio de Hacienda avanzó en la gestión de deuda con operaciones por $27 billones. En el mercado local, un canje de TES redujo el saldo en $4,8 billones, mientras que en el mercado internacional una recompra de bonos por USD 2.958 millones generará ahorros en intereses de más de USD 160 millones entre 2025 y 2026. Estas operaciones reflejan disciplina técnica y una gestión más activa del perfil de la deuda, aunque el endeudamiento neto se mantiene en torno al 61 % del PIB.
El debate fiscal también alcanzó al frente social con la reforma al sistema de salud, cuyo costo se proyecta en ascenso del 6,3 % del PIB en 2026 al 7,7 % en 2036. El plan incluye mayor aporte estatal, impuestos saludables e IVA social, además de la rehabilitación de 3.000 CAPS. Si bien busca una salida estructural a la crisis del sistema, su sostenibilidad dependerá de un recaudo más robusto y de disciplina fiscal en el mediano plazo.
En el frente energético, la SER Colombia advirtió que, pese a que el país ya supera los 2,3 GW en renovables, será necesario triplicar la inversión para evitar un déficit eléctrico en 2027. Los cuellos de botella regulatorios y financieros —trámites ambientales de hasta 2.000 días y ausencia de subastas de largo plazo— ponen en riesgo el cronograma de transición. Un retraso podría traducirse en mayores tensiones fiscales y tarifarias en los próximos años.
La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de agosto proyectó una inflación de 5,07 %, aún por fuera del rango meta del Banco de la República. Los analistas esperan que la tasa de intervención se mantenga en 9,25 % hasta septiembre, con recortes graduales hacia fin de año. El crecimiento económico para 2025 se estima en 2,7 %, con una expectativa de aceleración moderada hacia 2026. El dólar cerraría el año en torno a $4.150, mientras que el riesgo país descendió a 306 puntos básicos, en un entorno de inversión más estable aunque todavía condicionado por la política fiscal.
En el sector externo, las importaciones crecieron 14,5 % en junio hasta US$5.336 millones, impulsadas por manufacturas y productos químicos. El déficit comercial mensual superó los US$1.000 millones y en el acumulado semestral alcanzó US$7.259 millones, casi un 50 % más que en 2024. El aumento de compras desde China y Brasil, sumado al rezago exportador, ratifica la dependencia creciente de insumos externos en medio de la recuperación del consumo.
En síntesis, Colombia muestra una reactivación heterogénea: el consumo repunta y la gestión de deuda ofrece señales positivas, pero las cuentas fiscales y el sector externo siguen bajo presión. El reto inmediato será articular confianza empresarial, disciplina fiscal y mayor inversión productiva y energética, condiciones indispensables para transformar el repunte coyuntural en crecimiento sostenible.
Renta variable
El mercado accionario colombiano cerró la semana con tono positivo, en línea con la expectativa de un entorno monetario más flexible a nivel global y local. El MSCI Colcap avanzó 0,33 %, hasta los 1.858,45 puntos, con un flujo de negociación concentrado en PFDavivienda (COP 14.049 millones), ISA (COP 13.207 millones, +0,68 %) y Cemargos (COP 12.528 millones, –1,76 %). Las mayores ganancias estuvieron en Valsimesa (+33,83 %), Mineros (+4,07 %) y CNEC (+2,06 %), mientras que los retrocesos más marcados correspondieron a PFGrupo Argos (–0,90 %), Conconcreto (–0,90 %) y Grupo Argos (–0,82 %). La dinámica reflejó una semana de liquidez moderada, pero con un sesgo comprador ante la expectativa de recortes de tasas y la percepción de que la renta variable local podría ofrecer valor frente a la deuda pública.
En los mercados internacionales, los índices bursátiles también avanzaron apoyados en la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre. En EE. UU., el Dow Jones subió +1,89 %, el Nasdaq +1,88 % y el S&P 500 +1,52 %, consolidando una semana positiva pese a la cautela previa a Jackson Hole. En Europa, el Stoxx 600 ganó 0,4 %, mientras el DAX y el CAC 40 sumaron +0,29 % y +0,40 %, respectivamente, destacándose el repunte del mercado británico hasta máximos desde mayo de 2025. En Asia, la tendencia fue heterogénea: el Shanghai Composite avanzó +1,45 % y el Hang Seng +0,93 %, mientras el Nifty 50 de India retrocedió –0,85 %, afectado por tomas de utilidad tras semanas de fuerte rally.
En el plano corporativo, la semana dejó contrastes entre ganadores y perdedores. Dayforce se disparó +30,9 % tras confirmarse negociaciones avanzadas con Thoma Bravo para una adquisición a USD 70 por acción. Vestas (+19,9 %) lideró al sector de energías renovables gracias a un marco fiscal estadounidense más favorable de lo anticipado, y Novo Nordisk (+11,7 %) se vio impulsada por la autorización de la FDA para nuevos usos de Wegovy. También destacó Palo Alto Networks (+5 %), tras reportar resultados sólidos y proyecciones optimistas pese a la adquisición de CyberArk, mientras UnitedHealth (+1,1 %) se benefició de la inversión de Berkshire Hathaway por USD 1.570 millones. En contraste, Palantir corrigió –10,4 % por dudas de valoración pese a resultados positivos, y Walmart cayó –3,2 % al romper una racha de trece trimestres consecutivos superando las expectativas de utilidades.
En síntesis, la renta variable global atraviesa una fase de reacomodo: los inversionistas rotan hacia sectores estratégicos como salud y energías renovables, mientras la tecnología enfrenta presiones por valoraciones exigentes. En Colombia, la expectativa de flexibilización monetaria ofrece soporte al Colcap, aunque la baja liquidez mantiene la selectividad como principio rector. El eje de los próximos movimientos seguirá marcado por la política monetaria de la Fed y los datos de inflación, factores que definirán si este repunte se consolida en un nuevo tramo alcista o si predomina la cautela en lo que resta de agosto.
Renta fija
El mercado de deuda internacional cerró la semana con fuertes valorizaciones, lideradas por los bonos del Tesoro de EE. UU., que reaccionaron al discurso dovish de Powell en Jackson Hole. Los rendimientos del tramo corto (2-5 años) cayeron más de 10 pbs, mientras el bono a 10 años retrocedió hasta 4,26 % (–7 pbs), lo que provocó un empinamiento significativo de la curva: el spread 5s30s superó los 112 pbs, su mayor nivel desde 2021. Los swaps descuentan ahora plenamente dos recortes de 25 pbs antes de fin de año (55 pbs acumulados), reforzando la expectativa de que la Fed podría iniciar pronto un ciclo de flexibilización monetaria. No obstante, en las últimas jornadas de la semana, el repunte de la manufactura estadounidense generó un ajuste al alza en los rendimientos, con el Treasury a 10 años cerrando en 4,34 %.
En Europa, los bonos soberanos también se beneficiaron del tono de Powell. Los bunds alemanes cayeron hasta 2,72 % (–4 pbs), mientras los BTPs italianos superaron a sus pares al reducir su diferencial frente a Alemania a 80 pbs, lo que refleja un renovado apetito por riesgo periférico. Los gilts británicos se encaminaron hacia su primera semana de ganancias en tres semanas, apoyados por un ajuste de expectativas de recortes por parte del BoE. Sin embargo, las tensiones políticas y la presión inflacionaria en salarios mantienen la prudencia en el horizonte de mediano plazo.
En el mercado local, los TES en pesos mostraron un comportamiento mixto, con variaciones de entre –14,2 pbs y +13,9 pbs. Las referencias 2026 y 2029 se desvalorizaron (+13,9 pbs y +2,1 pbs), mientras los tramos largos concentraron las valorizaciones más significativas. La curva mantuvo su estructura, con un leve estrechamiento del spread 2s10s (–1,4 pbs) y una ampliación del 5s10s (+1,2 pbs). En la curva UVR, la referencia 2027 fue la única en desvalorizarse (+10 pbs), mientras el resto registró caídas de entre –1,7 y –5,5 pbs. El frente fiscal aporta soporte adicional: Hacienda proyecta para septiembre una disponibilidad de divisas de USD 3.352 millones, el segundo nivel más alto del año sin emisiones globales, gracias a la inminente ejecución de repos con banca internacional. Este flujo permitirá financiar recompras de TES y fortalecer la liquidez en dólares, en paralelo a la espera del concepto del Comité Interparlamentario de Crédito Público sobre un cupo de USD 7.600 millones, con énfasis en emisiones en euros para diversificar la base cambiaria y crear una curva de referencia en dicha moneda.
En síntesis, la renta fija global recibió un impulso por el tono flexible de Powell, que se tradujo en valorizaciones tanto en Treasuries como en deuda europea, mientras los TES locales reflejaron un comportamiento mixto con sesgo positivo. El empinamiento de la curva en EE. UU. y la estrategia de Hacienda en Colombia resaltan un entorno en el que la política monetaria y las decisiones de financiamiento público seguirán determinando la dirección de los mercados de deuda en los próximos meses.
Divisas
El dólar estadounidense se mantuvo estable alrededor de 98,65, consolidando las ganancias obtenidas durante la semana tras la publicación de datos económicos más sólidos de lo esperado en EE. UU., en particular la mejora del PMI manufacturero y el repunte del PMI compuesto. Estos indicadores redujeron las apuestas a un recorte inminente de tasas en septiembre, al tiempo que los comentarios cautelosos de miembros de la Fed, como Austan Goolsbee y Beth Hammack, reforzaron la idea de que aún existe margen para sostener una política monetaria restrictiva. Las probabilidades de un recorte en septiembre se moderaron a 73 %, frente al 85 % de la semana anterior. Con este respaldo, el dólar alcanzó máximos de dos semanas frente al euro y la libra, mientras los inversionistas aguardaban el mensaje de Powell en Jackson Hole como catalizador de corto plazo.
En el mercado local, el peso colombiano cerró en COP 4.013,00, reflejando la fortaleza global del dólar y la cautela de la Fed, factores que presionaron a las monedas emergentes en general. La atención de los inversionistas se mantiene en la interacción entre la política monetaria global y los riesgos fiscales domésticos, que podrían incidir en la trayectoria del peso hacia finales de trimestre.
El euro retrocedió hacia la zona de 1,1600 dólares, tocando mínimos de varias sesiones frente al dólar. La fortaleza del billete verde, reforzada por los datos de EE. UU. y la prudencia de la Fed, contrastó con el repunte de la actividad en la Eurozona, donde los PMIs alcanzaron su mejor nivel en 15 meses gracias al aumento en nuevos pedidos. A pesar de la corrección, el euro acumula una apreciación cercana al 11-12 % en 2025, sostenida por la recuperación económica del bloque y la expectativa de que el BCE limite los recortes de tasas a solo 25 pbs este año. Factores adicionales, como los nuevos estímulos fiscales europeos y el acuerdo comercial con Washington —que introduce un arancel del 15 % para la mayoría de bienes europeos, excluyendo autos, farmacéuticos y semiconductores—, seguirán marcando la dinámica del par EUR/USD en los próximos meses.
La libra esterlina cotizó en torno a 1,3400 dólares, acumulando cinco jornadas consecutivas de caídas, presionada por la fortaleza del dólar. El retroceso se produjo pese a que los PMIs del Reino Unido señalaron en agosto la mayor expansión en un año, impulsada por servicios, y a que la inflación de julio sorprendió al alza con un 3,8 % interanual. Sin embargo, gran parte de ese aumento se explicó por rubros volátiles como tarifas aéreas, sin evidenciar presiones de fondo. En este escenario, los mercados redujeron la probabilidad de un recorte de tasas del Banco de Inglaterra a menos del 50 % antes de 2025, desplazando el inicio del ciclo de flexibilización hacia la primavera de 2026. Aunque la libra acumula una ganancia cercana al 8 % en 2025, el par GBP/USD perdió soportes técnicos clave, lo que mantiene la presión bajista sobre la divisa en el corto plazo.
En síntesis, el dólar estadounidense consolidó su fortaleza gracias a datos macro sólidos y al tono prudente de la Fed, lo que debilitó al euro y la libra y presionó a las monedas emergentes, incluido el peso colombiano. El escenario cambiario global sigue condicionado por la interacción entre política monetaria restrictiva, tensiones comerciales y riesgos fiscales, con los inversionistas atentos a las señales de Jackson Hole como definidor de la tendencia para septiembre.
Commodities
El mercado petrolero cerró la semana con avances moderados, impulsados por la persistente prima de riesgo geopolítica en torno al conflicto en Ucrania. Aunque en días previos existía cierto entusiasmo por una eventual reunión entre Zelensky y Putin, los recientes ataques rusos redujeron la probabilidad de un alto el fuego y reavivaron las expectativas de sanciones más severas sobre el crudo ruso. En este contexto, el Brent se ubicó en USD 67,73 y el WTI en USD 63,66, consolidando un repunte apoyado también en la fuerte caída de inventarios en EE. UU. (–6 millones de barriles), que evidenció resiliencia en la demanda refinera. A ello se suma la reducción en el conteo de plataformas en Norteamérica, que refuerza expectativas de menor oferta futura. Sin embargo, el impulso alcista estuvo limitado por señales de debilidad macroeconómica en Europa y la cautela de la Fed frente a los recortes de tasas. En paralelo, la compra de MEG Energy por parte de Cenovus marca un hito en el proceso de consolidación de las arenas bituminosas en Canadá, con potencial de generar eficiencias y resiliencia de la oferta en el mediano plazo.
En el frente de los metales, el cobre se mantuvo estable en torno a USD 9.724 por tonelada en Londres. El buen dato del PMI manufacturero de EE. UU. dio soporte a la demanda, mientras el mercado sigue atento a eventuales revisiones de producción de Codelco, tras el accidente en la mina El Teniente. En los metales preciosos, el oro repuntó con fuerza tras los comentarios de Powell en Jackson Hole, que avivaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre. El oro al contado avanzó 1,1 % hasta USD 3.373,89 por onza, mientras que los futuros en EE. UU. cerraron en USD 3.418,50 (+1,1 %). El debilitamiento del dólar (–1 %) abarató el metal para tenedores de otras divisas, reforzando su atractivo. La intervención de Powell, al reconocer que el equilibrio de riesgos se está inclinando hacia el mercado laboral pero sin comprometerse con un recorte inmediato, fue interpretada por el mercado como una señal dovish. Los operadores ahora asignan una probabilidad de 85 % a un recorte de 25 pbs en septiembre, lo que refuerza el sesgo alcista del metal. El reto inmediato será superar y sostenerse sobre la barrera de USD 3.400, nivel técnico clave para validar un ciclo de mayor apreciación.
La plata acompañó el movimiento con un alza más pronunciada de 2,2 %, cerrando en USD 39,01 por onza, mientras el platino y el paladio avanzaron hasta USD 1.362,90 (+0,7 %) y USD 1.125,53 (+1,4 %), respectivamente. Aunque la demanda física en Asia se mantuvo contenida por la volatilidad, en India los joyeros reanudaron compras con motivo del inicio de la temporada festiva, lo que aporta soporte adicional al mercado.
Por su parte, los productos agrícolas mostraron un repunte técnico en Chicago, aunque la tendencia estructural permanece bajista por la abundancia de oferta. El trigo con vencimiento en diciembre de 2025 se negoció en 528 centavos por bushel, mientras el maíz para el mismo periodo avanzó a 411 centavos, en un mercado que descuenta amplias existencias globales y condiciones climáticas más favorables en el corto plazo.
En síntesis, los commodities cerraron la semana con señales mixtas: el petróleo se apoyó en la prima geopolítica y en factores de oferta, aunque con un impulso acotado por la debilidad macroeconómica; los metales industriales encontraron soporte en la recuperación manufacturera de EE. UU.; los metales preciosos repuntaron con fuerza ante la expectativa de recortes de tasas; y los agrícolas, pese a repuntes técnicos, siguen dominados por una amplia oferta global que limita su tendencia alcista.
Ecos de 2008: la manufactura de EE. UU. vuelve a sonar las alarmas
El crash financiero de 2008 ocultó un colapso paralelo en la industria estadounidense: mientras los mercados se derrumbaban, la manufactura sufría una contracción brutal de inversión y empleo. Diecisiete años después, los indicadores de la Reserva Federal sugieren que esa misma dinámica podría repetirse, esta vez provocada por la política arancelaria de Donald Trump.
Inversión en retroceso, costos en alza
De acuerdo con el análisis de Matthew Klein, existe un patrón histórico en la relación entre inversión de capital y costes de producción: cuando los precios de los bienes suben por mayor demanda, las empresas amplían su capacidad productiva para capturar esas ganancias. Pero cuando los precios aumentan no por consumo, sino por un choque externo —como los aranceles—, la reacción es la contraria: las compañías frenan proyectos de inversión y protegen liquidez ante la incertidumbre.
Eso fue lo que ocurrió en 2008 y, según los datos más recientes de la Fed, está ocurriendo de nuevo en 2025. El aumento en los costes de importación por los nuevos aranceles no se acompaña de mayor demanda, sino de un enfriamiento del consumo. El resultado es un escenario cercano a la estanflación, el peor de los mundos para cualquier economía: precios altos con inversión y producción a la baja.
El espejismo de la “resurrección industrial”
El gran objetivo político de la administración Trump ha sido resucitar la manufactura estadounidense y reposicionar al país como la “fábrica del mundo”. Sin embargo, los resultados recientes apuntan en otra dirección. Solo en julio se perdieron 11.000 empleos manufactureros y, en los meses previos, el sector ya acumulaba retrocesos adicionales, según datos de la Reserva Federal y del Departamento de Trabajo. La incertidumbre permanente sobre aranceles —con ajustes frecuentes en tarifas y reglas— ha deteriorado la confianza empresarial, haciendo inviable comprometer inversiones de largo plazo y restando dinamismo a la actividad industrial.
Riesgos para la Fed y la economía
El problema trasciende lo industrial. Los aranceles se han convertido en un nuevo vector inflacionario, complicando la labor de la Reserva Federal, que ahora enfrenta el dilema de contener las presiones de precios sin comprometer el crecimiento económico, que hasta ahora se mantiene en terreno positivo. Con el mercado laboral mostrando señales de enfriamiento y la inversión privada en retroceso, el margen de maniobra de la política monetaria es cada vez más estrecho.
Conclusión
Más que consolidar una “resurrección industrial”, la estrategia arancelaria parece estar introduciendo nuevas tensiones en la manufactura estadounidense. La experiencia histórica muestra que, cuando la inversión y los costos se mueven en direcciones opuestas, la economía entra en un terreno de fragilidad. Los datos actuales sugieren que Estados Unidos enfrenta precisamente ese dilema: proteger sectores estratégicos con medidas comerciales que, al mismo tiempo, limitan la inversión privada y estrechan el margen de la política monetaria. El reto, en adelante, será encontrar un equilibrio entre el impulso proteccionista y la necesidad de preservar la competitividad y la estabilidad macroeconómica.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.


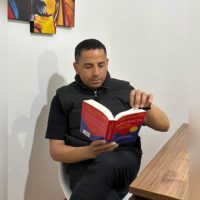


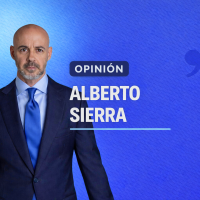
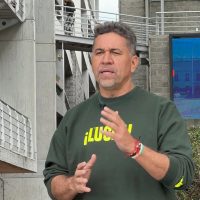


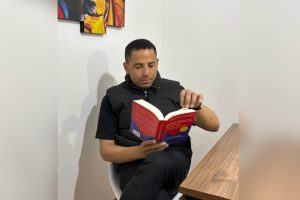



Comentar