![]()
Resumen Ejecutivo
La semana estuvo marcada por un incremento significativo en la incertidumbre global, tras las nuevas amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles masivos del 100 % a China, un hecho que desató la peor caída en Wall Street desde abril y reavivó el temor de una nueva guerra comercial. Los principales índices —S&P 500, Dow Jones y Nasdaq— retrocedieron entre 2 % y 3 %, contagiando la tendencia bajista a los mercados europeos y asiáticos. En este contexto, los inversionistas migraron hacia activos refugio, impulsando el oro a máximos históricos por encima de US$ 4.000 por onza, mientras la plata alcanzó los US$ 50, su nivel más alto desde 1980.
En Estados Unidos, los bonos del Tesoro extendieron su rally ante señales de enfriamiento económico derivadas del cierre parcial del Gobierno federal y el aumento en las solicitudes de desempleo, lo que fortaleció las apuestas de un nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal el 29 de octubre. El deterioro del mercado laboral y la caída del crudo reforzaron el apetito por deuda de largo plazo.
En Europa, los bonos soberanos se valorizaron en medio del aumento de la aversión al riesgo y las expectativas de nuevos estímulos del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, los datos industriales de Alemania y comerciales de España confirmaron la debilidad estructural de la eurozona, donde la combinación de bajo crecimiento y tensiones fiscales presiona la estabilidad de los mercados financieros.
En Asia, las bolsas corrigieron con fuerza luego de que China intensificara sus controles a las exportaciones de tierras raras, insumo clave para la industria tecnológica, mientras Japón enfrentó turbulencia política tras la ruptura de su coalición de gobierno. El Nikkei 225 y el Hang Seng cerraron con pérdidas, reflejando un aumento regional de la cautela inversora.
En Latinoamérica, México registró una caída de 3,6 % interanual en la producción industrial y un repunte inflacionario a 3,76 %, mientras el mercado de vivienda retrocedió 9 % en hipotecas. En Brasil, la incertidumbre fiscal se amplificó tras el rechazo del Congreso a una reforma tributaria, con una inflación que subió a 5,17 %.
En Colombia, el Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para 2025 a 2,4 %, advirtiendo sobre el deterioro fiscal y la debilidad productiva. El Gobierno aceleró la ejecución presupuestal hasta $330 billones, pero el CARF proyecta un déficit de entre 7,8 % y 8 % del PIB, muy por encima de la meta oficial. Los TES se desvalorizaron en toda la curva y el peso colombiano se ubicó entre las monedas más volátiles de la región, presionado por la caída del petróleo y el contexto geopolítico global.
En contraste, la economía real mostró señales alentadoras: la producción cafetera alcanzó su mejor nivel en 33 años con 14,87 millones de sacos, y Colombia realizó su primera exportación de carne de pollo a Japón, marcando un hito para el sector agroindustrial.
En conclusión, la semana deja una lectura inequívoca: los mercados entran en una fase de máxima sensibilidad, donde la geopolítica se ha convertido en el principal determinante del riesgo financiero global. La combinación de tensiones arancelarias, desequilibrios fiscales y ajustes monetarios define un entorno en el que la estabilidad depende más de la confianza que de los fundamentos. En Colombia, la disciplina fiscal y la credibilidad institucional serán esenciales para preservar el atractivo de sus activos, mientras que a nivel global el foco se traslada hacia la gestión prudente del riesgo en un ciclo que combina recortes de tasas, dólar volátil y precios récord del oro.
Estados Unidos
La parálisis del gobierno federal —que ya completa diez días— se ha convertido en el eje de tensión política, económica y financiera en Estados Unidos. La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos ha frenado la publicación de datos oficiales, lo que obstaculiza la lectura precisa del ciclo económico y deja a la Reserva Federal sin indicadores clave en vísperas de su próxima decisión de política monetaria. Aun así, los futuros de la tasa de fondos federales mantienen una probabilidad cercana al 95 % de un recorte de 25 puntos básicos en octubre, reflejo de la confianza del mercado en que la Fed priorizará la estabilidad financiera frente al riesgo de un deterioro del empleo.
La crisis política ha adquirido un tono más agrio que en episodios anteriores. El presidente Donald Trump ha convertido el cierre en una batalla abierta con la oposición, anunciando despidos masivos “orientados a los demócratas” y buscando aprovechar el impasse presupuestal para reducir la estructura del Estado. Más de 750. 000 empleados federales se encuentran con licencia sin sueldo, afectando la operatividad de museos, aeropuertos y agencias administrativas. En contraste con cierres anteriores —donde las negociaciones nocturnas buscaban salidas rápidas—, hoy domina la desconfianza entre partidos, amplificada por la retórica presidencial y por episodios de tensión mediática que deterioran aún más el clima institucional.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan retrocedió levemente a 55,0 puntos (desde 55,1 en septiembre), superando las previsiones del mercado (54,1). Las expectativas de inflación a cinco años se mantuvieron en 3,7 %, un nivel elevado que refleja las dudas sobre la persistencia de los precios, mientras el índice de condiciones actuales se ubicó en 61,0. Por su parte, el ISM de servicios cayó a 50,0, en su nivel más bajo del año, lo que sugiere una desaceleración del sector terciario y cierta pérdida de dinamismo en el empleo. Pese a ello, los modelos de seguimiento regional de la Fed continúan proyectando un crecimiento positivo para el tercer trimestre —entre 0,6 % y 0,9 % intertrimestral—, lo que respalda la tesis de un “aterrizaje suave”, aunque con riesgos crecientes si el shutdown se prolonga.
Las actas del FOMC publicadas esta semana revelaron un tono prudente y dividido. Algunos miembros abogaron por mantener las tasas, temiendo un relajamiento prematuro, mientras otros defendieron nuevos recortes como “seguro” frente al debilitamiento del mercado laboral. También se discutió la reducción del balance, que podría estabilizarse alrededor de USD 2,8 billones en reservas bancarias hacia el primer trimestre de 2026, señalando un posible fin del ajuste cuantitativo. La combinación de un tono dovish moderado y una parálisis fiscal prolongada ha reforzado la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas, impulsando al oro a un máximo histórico de más de USD 4.000 por onza, su mayor repunte desde 1979, con una rentabilidad acumulada cercana al 54 % en lo corrido del año. El metal precioso se consolida así como barómetro de la incertidumbre global y refugio frente a la erosión del dólar.
El anuncio de nuevos aranceles del 100 % a China, tras el endurecimiento de Pekín sobre las exportaciones tecnológicas, reavivó las tensiones comerciales y llevó a los principales índices bursátiles —Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq— a retroceder más del 3 % en la semana. El deterioro del comercio bilateral amenaza con un nuevo ciclo de represalias, mientras el gobierno estadounidense planea controles adicionales sobre el software de origen chino. En este contexto, sectores como el automotriz comienzan a sentir los efectos del giro proteccionista: el llamado “Battery Belt”, que concentra fábricas de baterías y vehículos eléctricos entre Georgia e Indiana, enfrenta demoras, recortes de inversión y la pérdida de incentivos fiscales, minando el empleo industrial y la confianza regional.
En conclusión, Estados Unidos atraviesa una coyuntura en la que política y economía se entrelazan peligrosamente. El cierre del gobierno refleja una fractura institucional que trasciende el debate presupuestal y amenaza con erosionar la credibilidad del país frente a los mercados. Mientras la Reserva Federal evalúa nuevos recortes en medio de una economía todavía resistente, la administración Trump profundiza su agenda proteccionista, reavivando tensiones con China y debilitando el marco multilateral. En conjunto, la parálisis fiscal, la volatilidad política y la presión sobre la Fed consolidan un panorama de alta incertidumbre, donde el oro —más que el dólar— se ha convertido en el verdadero termómetro de la confianza en la economía estadounidense.
Europa
La eurozona continúa navegando un entorno de crecimiento débil, aunque el Banco Central Europeo (BCE) considera que su postura monetaria actual sigue siendo la adecuada para alcanzar la meta de inflación del 2 %. En sus actas más recientes, la entidad reafirmó que no existe presión inmediata para modificar los tipos —el depósito permanece en 2,00 % desde junio— y que cada decisión se tomará “reunión a reunión”, a la espera de mayor claridad sobre el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, la fragmentación del comercio global y el desempeño de la demanda interna. Pese a la resiliencia del consumo y cierta mejora en el balance de riesgos, el BCE advierte que las tensiones fiscales y geopolíticas siguen siendo los principales factores de vulnerabilidad para la región.
El sector industrial alemán refleja con nitidez el enfriamiento de la economía europea. La producción manufacturera cayó 5,5 % intermensual en agosto, un retroceso mucho más pronunciado de lo previsto, con descensos particularmente marcados en la industria automotriz (-18,5 %) y la farmacéutica (-10,3 %), ambas sensibles al mercado estadounidense. Los pedidos industriales se redujeron por cuarto mes consecutivo (-0,8 %), las exportaciones retrocedieron 0,5 %, y aunque las importaciones cayeron aún más (-1,3 %), ampliando el superávit comercial hasta 17.170 millones de euros, este se mantiene un 20 % por debajo del nivel de hace un año. Alemania enfrenta así una combinación de debilidad externa y exceso de capacidad, con pocas señales de recuperación a corto plazo.
En Francia, la incertidumbre política ha escalado tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu —ahora nuevamente designado por Emmanuel Macron—, reflejo de una profunda fragmentación parlamentaria. Pese a ello, el Ejecutivo logró consenso preliminar para sacar adelante el presupuesto de 2026, que busca reducir el déficit fiscal desde el 5,4 % del PIB en 2025 hacia un rango de 4,7–5,0 % el próximo año. El principal desafío proviene de la posible suspensión de la reforma pensional de 2023, cuyo costo fiscal se estima entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales, lo que podría elevar la deuda pública hasta un 130 % del PIB, frente al 114 % actual. Este deterioro estructural amenaza con reabrir el debate sobre la sostenibilidad de la deuda francesa, en un contexto en que el Mecanismo Europeo de Estabilidad carece de capacidad para una eventual intervención.
En España, los indicadores de agosto mostraron un estancamiento de la actividad industrial, con un retroceso marginal de 0,1 % intermensual y un crecimiento de 3,4 % interanual. Las ventas interiores de las grandes empresas cayeron 0,6 %, reflejando la debilidad en bienes de capital (-9,0 %) compensada parcialmente por el consumo (+2,0 %). La deuda de los hogares aumentó hasta el 44,0 % del PIB, mientras la de las empresas se redujo al 81,8 %, niveles aún por debajo del promedio de la eurozona. En conjunto, el endeudamiento privado sigue siendo manejable, aunque el contexto de tasas altas continúa presionando la liquidez de los hogares.
El Reino Unido, por su parte, enfrenta una coyuntura fiscal crítica. Con una inflación proyectada en torno al 4 %, el doble del objetivo del Banco de Inglaterra (BoE), el gobierno de Rachel Reeves evalúa aumentos de impuestos para contener la deuda pública. El economista jefe del BoE, Huw Pill, reafirmó un enfoque de “banca central conservadora”, priorizando el control de la inflación y anticipando apenas dos recortes de tasas en 2026, no antes de abril. El mensaje, aunque prudente, busca reforzar la credibilidad de la autoridad monetaria en medio de un deterioro fiscal que amenaza con elevar el costo de financiamiento soberano.
Mientras tanto, la crisis energética rusa agrega un nuevo componente de riesgo para la región. Los ataques ucranianos a refinerías en territorio ruso han reducido hasta en un 20 % la capacidad operativa del país, provocando una escasez de combustible y precios mayoristas en máximos históricos. Aunque el Kremlin mantiene artificialmente bajos los precios domésticos mediante subsidios, el embargo a las exportaciones de gasolina —vigente hasta finales de 2025— y la continuidad de los ataques con drones anticipan presiones inflacionarias sobre la energía en Europa del Este y el norte del continente.
En Italia, la producción industrial cayó 2,4 % intermensual en agosto, tras un aumento de 0,4 % en julio, reflejando la fragilidad de su sector exportador ante la desaceleración global. Este conjunto de indicadores refuerza la idea de que el BCE no modificará los tipos en lo que resta del año: el actual nivel de tasas se considera “suficientemente robusto” para gestionar shocks moderados, aunque la entidad reconoce que el escenario podría cambiar de forma significativa en 2026 si se agravan las tensiones fiscales o comerciales.
En conclusión, Europa avanza con prudencia sobre un terreno minado por la fragilidad del crecimiento, la fragmentación política y los riesgos de deuda. Alemania continúa siendo el termómetro industrial de una región que aún no logra reactivar su motor productivo; Francia enfrenta una tormenta fiscal de magnitud sistémica; y el Reino Unido reabre el debate sobre la disciplina presupuestal en un entorno inflacionario persistente. El BCE mantiene su estrategia de esperar y observar, consciente de que cualquier movimiento precipitado podría amplificar la vulnerabilidad financiera de la eurozona. En un contexto de debilidad global y tensiones arancelarias, la estabilidad monetaria europea depende hoy más de la política que de la economía.
Asia
China ha intensificado su estrategia de autosuficiencia tecnológica en medio del recrudecimiento de su disputa comercial con Estados Unidos. El gobierno reforzó las restricciones a la importación de semiconductores estadounidenses y amplió el control sobre las exportaciones de tierras raras, consolidando su posición en un sector clave para la transición energética global. Paralelamente, Pekín respondió con cuotas portuarias especiales a buques estadounidenses, medida que el Ministerio de Comercio calificó como “legítima defensa” ante las acciones discriminatorias de Washington. Estas contramedidas entrarán en vigor el 14 de octubre, el mismo día que las tarifas adicionales impuestas por EE. UU., en un gesto que subraya el deterioro del clima bilateral. A nivel diplomático, el gobierno de Xi Jinping mantiene una postura firme de reciprocidad y prepara su reunión plenaria del Partido Comunista (20–23 de octubre), donde se espera la ratificación de un plan quinquenal orientado a fortalecer la independencia tecnológica y la seguridad económica nacional.
En el ámbito interno, el crecimiento industrial chino continúa mostrando resiliencia moderada, aunque afectado por la debilidad global y los mayores costos financieros derivados de los aranceles. El sector tecnológico se consolida como el núcleo de la nueva estrategia de desarrollo —“producción soberana para un mundo incierto”—, en la que la inversión pública reemplaza progresivamente al crédito privado como motor del crecimiento. Este modelo, aunque efectivo para sostener la producción en el corto plazo, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal y la rentabilidad del capital en sectores estratégicos.
Japón, en contraste, atraviesa una etapa de inestabilidad política y presión económica simultánea. La ruptura del Komeito con el Partido Liberal Democrático (PLD) debilitó la coalición gobernante y dejó en entredicho la eventual llegada de Sanae Takaichi al cargo de primera ministra. La fragmentación parlamentaria amenaza la aprobación de los presupuestos y la continuidad de la agenda de estímulo fiscal, justo cuando la economía enfrenta los efectos de una fuerte depreciación del yen, que ronda sus niveles más bajos en un año. La divisa japonesa cayó tras la victoria interna de Takaichi, al reducirse las expectativas de un alza inmediata de tasas, lo que a su vez intensifica la presión sobre el Banco de Japón (BoJ) para actuar en su próxima reunión del 30 de octubre.
Los datos de precios mayoristas reflejan la magnitud del desafío: el Índice de Precios de Bienes Corporativos (CGPI) se mantuvo en 2,7 % interanual en septiembre, por encima de las previsiones, impulsado por los alimentos (+4,7 %) y los productos agrícolas (+30,5 %). Aunque el BoJ mantiene la tasa de referencia en 0,5 %, su margen de maniobra se reduce ante una inflación persistente y una depreciación que encarece las importaciones. Economistas como Izuru Kato advierten de un ciclo negativo donde la demora en subir tasas profundiza la caída del yen y acelera el costo de vida. El gobernador Kazuo Ueda insiste en avanzar con cautela —solo si el aumento de precios responde a una demanda interna sólida—, pero el contexto político podría precipitar una reacción más temprana de lo previsto.
En paralelo, la confianza económica en Japón encadena su quinto mes de mejora, con el índice Machikado Keiki alcanzando 47,1 puntos, impulsado por el consumo y el empleo. Sin embargo, el sector manufacturero muestra señales de agotamiento, con menor dinamismo en exportaciones de papel, automóviles y bienes intermedios. En el frente doméstico, los hogares japoneses enfrentan alzas generalizadas: electricidad y gas más caros tras el fin de los subsidios, incremento de precios en más de 3.000 productos alimentarios y mayores costos sanitarios para los mayores de 75 años. La conjunción de inflación importada y carga doméstica plantea un dilema político a Takaichi —quien defiende políticas expansivas— en un momento en que el electorado exige estabilidad económica.
En el resto de Asia, los mercados observan con atención la postura de Pekín y Tokio, conscientes de que cualquier giro monetario o comercial en estas dos potencias puede reconfigurar los flujos de capital regionales. Mientras China busca blindar su cadena tecnológica y Japón enfrenta presiones internas para normalizar tasas, las economías emergentes del sudeste asiático ajustan sus estrategias de reservas y política cambiaria para mitigar la volatilidad del dólar y del yuan, anticipando un cierre de año marcado por tensiones simultáneas: desaceleración global, proteccionismo creciente y redefinición de alianzas productivas.
En conclusión, Asia transita una etapa de redefinición estratégica. China consolida su apuesta por la autosuficiencia tecnológica y la retaliación controlada frente a Washington, reforzando su poder estructural en los mercados globales. Japón, en cambio, enfrenta la paradoja de un crecimiento sostenido por el consumo, pero amenazado por la inestabilidad política y la presión cambiaria. La región se convierte, así, en un punto de equilibrio —y tensión— entre dos modelos opuestos: el intervencionismo planificado de Pekín y el gradualismo monetario de Tokio. En ambos casos, la búsqueda de estabilidad interna se perfila como la prioridad inmediata, aun a costa de sacrificar apertura y cooperación regional en el corto plazo.
México y Brasil
México enfrenta un momento de fragilidad industrial y presiones inflacionarias que ponen a prueba la estrategia gradualista del Banco de México (Banxico). El Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó en septiembre hasta 3,76 % anual, frente al 3,57 % de agosto, mientras la inflación subyacente —más persistente y estructural— avanzó a 4,28 %, su nivel más alto desde abril de 2024. Aunque el dato se ubicó apenas por debajo de las proyecciones del mercado, sugiere que el ciclo de recortes de tasas podría ser más pausado de lo previsto, en un contexto donde la autoridad monetaria busca equilibrar la desinflación con la debilidad del crecimiento.
El Inegi informó que la producción industrial retrocedió 3,6 % interanual en agosto, con descensos en minería (-6,8 %), construcción (-4,0 %), energía (-2,2 %) y manufacturas (-3,1 %). Con ello, la actividad industrial acumula una caída de 1,7 % entre enero y agosto, lo que confirma la pérdida de dinamismo del sector real. El ajuste en el rango de crecimiento del PIB 2025 —ahora entre 0,5 % y 1,5 %, frente al objetivo oficial de hasta 2,3 %— refleja el deterioro de la demanda interna y el impacto de la desaceleración estadounidense sobre la industria mexicana. Pese a ello, el gobierno decidió posponer el incremento de aranceles hasta del 50 % para productos provenientes de países sin tratados comerciales, buscando evitar represalias y contener presiones inflacionarias adicionales.
El sector de la vivienda se ha convertido en un termómetro social de esta desaceleración. Según BBVA México, el número de hipotecas otorgadas cayó 9 % y el monto total 4,5 % en el primer semestre, en un contexto de menor poder adquisitivo y contracción del crédito. Los bancos comerciales redujeron su cartera hipotecaria en más del 6 %, mientras la morosidad alcanzó el 3 %. A pesar de un presupuesto récord de 652.000 millones de pesos en obra pública, la demanda de vivienda asequible sigue rezagada —particularmente en el sur del país—, y la apreciación anual del precio de los inmuebles, superior al 8 %, continúa superando con holgura el crecimiento de los ingresos. México enfrenta así un dilema estructural: la necesidad de impulsar la construcción y la inclusión financiera sin reavivar los desequilibrios inflacionarios que Banxico intenta contener.
Brasil, por su parte, atraviesa un escenario fiscal complejo que pone en entredicho los avances logrados en estabilidad macroeconómica durante la última década. La inflación interanual repuntó en septiembre a 5,17 %, fuera por noveno mes consecutivo del rango meta de 1,5 % a 4,5 %, impulsada por los costos de vivienda y energía. Aunque el incremento fue menor al esperado, confirma la dificultad del Banco Central do Brasil para consolidar su meta en un entorno de gasto público creciente. La tasa Selic permanece en 15 % anual, un nivel restrictivo que frena el consumo y la inversión, pero que resulta indispensable para contener expectativas inflacionarias.
La crisis fiscal se agudizó después de que el Congreso brasileño rechazara el proyecto de incremento de impuestos propuesto por el Ejecutivo, obligando al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostener el gasto social y las transferencias regionales. El dilema de Lula radica en mantener su agenda redistributiva sin deteriorar la confianza del mercado, especialmente cuando la deuda pública se aproxima al 80 % del PIB y los inversionistas exigen mayores rendimientos para financiar al Tesoro.
En paralelo, Brasil busca atraer inversión extranjera mediante una agresiva política de incentivos tecnológicos. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, confirmó el inicio —en seis meses— de la construcción del centro de datos de TikTok en Ceará, con una inversión cercana a 50.000 millones de reales (alrededor de USD 9.100 millones). Este proyecto, liderado por ByteDance y la desarrolladora eólica Casa dos Ventos, representa un movimiento estratégico que posiciona a Brasil como el principal hub digital de Sudamérica, aprovechando su abundancia de energía renovable y su marco fiscal favorable para infraestructura tecnológica. Sin embargo, el contraste entre estas inversiones y la fragilidad de las cuentas públicas ilustra el desafío estructural del país: un crecimiento basado en proyectos aislados, sin un marco fiscal sostenible que garantice estabilidad a largo plazo.
En conclusión, tanto México como Brasil enfrentan un punto de inflexión económico. En México, la moderada inflación y el deterioro industrial obligan a Banxico a mantener una postura prudente, mientras el déficit habitacional y la caída del crédito hipotecario reflejan un agotamiento del modelo de expansión vía consumo. En Brasil, el repunte de precios y la parálisis fiscal reavivan el riesgo de una erosión de confianza en la política económica de Lula, pese a los intentos de atraer capital tecnológico. América Latina se mueve así entre la disciplina monetaria mexicana y la expansión fiscal brasileña —dos estrategias opuestas que comparten un mismo desafío: recuperar el crecimiento sin perder estabilidad.
Colombia
El Banco Mundial ajustó a la baja su proyección de crecimiento para Colombia en 2025, ubicándola en 2,4 %, una décima menos de lo previsto en junio. Para 2026 y 2027 anticipa expansiones de 2,7 % y 2,9 %, respectivamente, reflejando una recuperación gradual pero frágil. El organismo destacó que la “última milla” en la lucha contra la inflación está resultando difícil para la región, debido al aumento de los costos laborales en el sector servicios y a la persistencia de una inflación subyacente más rígida de lo previsto. En paralelo, el informe advirtió que la pobreza monetaria en América Latina apenas disminuirá al 25,2 % y que la desigualdad se mantendrá elevada, con un índice de Gini de 49,1, lo que evidencia que el débil dinamismo económico sigue limitando la creación de empleo formal.
En su análisis sobre competitividad, el Banco Mundial dedicó un capítulo al emprendimiento como motor del desarrollo, señalando que la región enfrenta un “enigma productivo”: las nuevas empresas no son necesariamente más productivas que las ya establecidas. En Colombia, donde el ecosistema emprendedor aún sufre por escasez de crédito y de capital humano calificado, el desafío pasa por fortalecer el sector privado y reducir las brechas que frenan la transformación empresarial.
En el frente fiscal, la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2025 muestra un avance superior al promedio histórico, aunque con un sesgo creciente hacia el gasto de funcionamiento. De acuerdo con el seguimiento del Banco de Bogotá, a agosto se habían comprometido $330 billones, equivalentes al 62,9 % del total presupuestado ($525,8 billones), con pagos efectivos por $278,8 billones (53 %). El CARF advirtió que, pese al mayor ritmo de ejecución, la inversión continúa rezagada frente al gasto corriente —que ya representa un 11,1 % del PIB—, y que la diferencia entre compromisos y obligaciones supera los $48 billones, configurando una elevada reserva presupuestal que podría trasladarse a 2026.
El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se proyecta entre 7,8 % y 8 % del PIB, superando la meta del 7,1 % establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, principalmente por un menor ingreso tributario (–$8 a –$10 billones) y una expansión del gasto primario derivada de la suspensión temporal de la Regla Fiscal. La caja fiscal, estimada en $7,4 billones al cierre de agosto, se mantiene en mínimos históricos, mientras la deuda total del país ascendió a US$207.430 millones, el nivel más alto registrado, equivalente al 49,1 % del PIB.
El Ministerio de Hacienda intentó mejorar el perfil de deuda mediante la séptima operación de canje de TES, por $43,4 billones, la mayor realizada hasta la fecha, con un ahorro fiscal estimado de $1,7 billones y una reducción del saldo neto de deuda por $8 billones. Según el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, la operación “reduce el riesgo de refinanciación y fortalece la confianza del mercado”, aunque los analistas señalan que su efecto será transitorio ante la magnitud del déficit estructural.
En el frente monetario, las tasas de interés mantienen presiones alcistas pese al ciclo de recortes iniciado por el Banco de la República. El informe de Bancolombia muestra que la tasa promedio de crédito se ubicó en 16,5 %, con la modalidad comercial en 14,8 %, reflejando la cautela del sistema financiero ante el déficit fiscal, la prima de riesgo país y la volatilidad externa. El microcrédito sigue siendo el componente más dinámico del sistema —creció 21,2 % real trimestral—, impulsado por programas públicos de inclusión financiera, mientras el consumo y la vivienda permanecen débiles.
En el plano real, la economía mantiene un ritmo moderado pero estable. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció 4,3 % anual en julio, liderado por la construcción (obras civiles), comercio, transporte y manufactura. Para el tercer trimestre, Bancolombia estima una expansión de 2,4 % anual, apoyada en la resiliencia del empleo, con una tasa de desempleo de 8,6 %, la más baja para agosto desde 2001. Sin embargo, el proceso de desinflación se ha estancado: la inflación anual subió a 5,18 % en septiembre, acumulando tres meses consecutivos al alza y superando las expectativas del mercado (5,1 %). La ANIF advirtió que la inflación podría cerrar el año por encima del 5 %, dificultando el margen de maniobra del Banco de la República para nuevos recortes de tasas.
En materia externa, el déficit comercial se amplió a US$1.692 millones FOB en julio, y las exportaciones totales retrocedieron 0,1 % en agosto, reflejando el debilitamiento de la demanda internacional de petróleo y carbón. En contraste, el sector cafetero se consolidó como el principal motor exportador. Entre enero y agosto, las ventas de café a Estados Unidos aumentaron 14,7 %, mientras las de Brasil —afectadas por aranceles— cayeron 20,7 %. De mantenerse la tendencia, Colombia podría convertirse en el principal proveedor de café de EE. UU., con exportaciones que podrían superar los US$5.000 millones en 2025. La producción nacional alcanzó 14,87 millones de sacos, su nivel más alto en 33 años, y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) destacó que el país conserva un parque productivo sano y competitivo, con un crecimiento del 17 % frente al ciclo anterior.
En el ámbito agroindustrial, Colombia logró además su primera exportación de carne de pollo a Japón, un envío de 12.000 kilogramos que marca un hito en la apertura de mercados para el sector avícola. La operación, liderada por Cargill Food Latinoamérica, demuestra el fortalecimiento de los estándares sanitarios y la capacidad productiva del país, que ya cuenta con siete plantas certificadas para exportación.
Pese a estos avances sectoriales, la inversión extranjera directa (IED) mantiene una tendencia negativa: cayó 17 % interanual en septiembre, y acumula un descenso de 19,5 % en los nueve primeros meses del año. El flujo total de IED alcanzó US$6.967 millones, mientras la inversión en petróleo y minería cayó 13,6 %, afectada por la incertidumbre regulatoria y la menor confianza inversionista. En contraste, las inversiones de empresas colombianas en el exterior aumentaron 300 %, un fenómeno interpretado como diversificación de riesgo ante la volatilidad local.
El debate fiscal se ha intensificado. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que la deuda pública ha aumentado un 53 % desde agosto de 2022, alcanzando $1.218 billones, y que las obligaciones futuras superarían los $600 billones, sumando capital e intereses hasta 2062. Estas cifras, aunque sujetas a interpretación política, evidencian la magnitud del desafío que enfrentará la próxima administración para restablecer la disciplina fiscal y preservar la credibilidad macroeconómica del país.
En conclusión, Colombia transita un equilibrio frágil entre recuperación económica y deterioro fiscal. El crecimiento se sostiene por la resiliencia del empleo y el impulso del sector cafetero, mientras la inversión pública se acelera a costa de un mayor déficit. El proceso de desinflación se ha detenido, la inversión extranjera se contrae y el endeudamiento público alcanza niveles récord. En este contexto, la estabilidad macroeconómica dependerá de la capacidad del Gobierno para reconducir su política fiscal y del Banco de la República para mantener el anclaje inflacionario sin frenar el crecimiento. El país avanza, pero sobre una delgada línea donde la prudencia será el recurso más escaso y valioso de 2026.
Renta Variable
El mercado accionario colombiano cerró la semana en terreno negativo, con el MSCI Colcap retrocediendo 1,03 % hasta los 1.869,78 puntos, en una jornada marcada por movimientos corporativos y la persistente cautela de los inversionistas frente al panorama fiscal. Ecopetrol fue nuevamente el eje del volumen transaccional —COP$25.401 millones— tras anunciar un plan de contingencia para garantizar el suministro de gas durante el mantenimiento de la terminal SPEC, lo que implicará ajustes temporales en la inyección desde Cusiana y Cupiagua y una reducción en el consumo de gas de las refinerías.
En la jornada, Nutresa encabezó las ganancias con un repunte de 6,35 %, seguida por Mineros (+1,95 %) y PF Grupo Aval (+1,44 %), mientras que las mayores caídas se concentraron en Conconcreto (-4,65 %), Cementos Argos (-3,63 %) y PF Cibest (-2,57 %). La tendencia local reflejó un entorno de mayor aversión al riesgo regional, afectado por el endurecimiento de las condiciones financieras y la persistencia inflacionaria que ha limitado el margen para nuevas reducciones en la tasa de intervención del Banco de la República.
En el ámbito internacional, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron la peor caída desde abril, tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100 % a China en respuesta a las restricciones del gigante asiático sobre la exportación de metales de tierras raras, esenciales para las industrias tecnológica, automotriz y de defensa. El Dow Jones cayó 1,9 %, el S&P 500 retrocedió 2,71 % y el Nasdaq se desplomó 3,56 %, borrando las ganancias acumuladas de la semana. La corrección fue liderada por el sector tecnológico: Nvidia (-5 %), AMD (-8 %) y Tesla (-5 %) fueron las más afectadas, mientras que las empresas chinas que cotizan en Nueva York —Alibaba, Baidu y JD.com— registraron desplomes de hasta 8 %, ante la declaración de Trump de que Pekín se ha vuelto “muy hostil”.
La guerra comercial se tradujo en un aumento generalizado de la incertidumbre y un giro hacia activos de refugio. El oro superó los USD 4.000 por onza, alcanzando su mejor nivel desde 1979, mientras la plata escaló a USD 51 y el platino a USD 1.620, máximos de varias décadas. Estas alzas reflejan la debilidad estructural del dólar y la acumulación de reservas en metales por parte de bancos centrales, en un entorno de riesgos geopolíticos y fiscales crecientes.
En Europa, las bolsas replicaron el sesgo bajista global: el Stoxx 600, el CAC 40 y el FTSE 100 cerraron con pérdidas, afectadas por el mismo nerviosismo arancelario y por la caída de las acciones mineras, que borraron las ganancias recientes derivadas del incremento de aranceles europeos al acero. Solo el IBEX 35 español logró contener las pérdidas, retrocediendo menos del 1 %. En Asia, el Nikkei 225 y el Hang Seng también se contrajeron, en medio de la inestabilidad política japonesa tras la salida de Sanae Takaichi de la coalición gobernante y la tensión persistente entre Washington y Pekín.
Pese a la corrección global, el apetito por compañías vinculadas a la innovación tecnológica continúa siendo un eje estructural del mercado. AMD registró un avance acumulado de 30,5 % en la semana gracias a su nuevo acuerdo con OpenAI, que incluye un pedido masivo de chips y opciones que podrían convertir a la firma en accionista del fabricante de inteligencia artificial. En contraste, Ferrari se desplomó 19,37 % tras reducir sus proyecciones de crecimiento de modelos eléctricos, y BMW cayó 9,19 % luego de ajustar a la baja su margen operativo, presionado por los aranceles estadounidenses y la competencia china.
inversionistas rotan hacia activos tangibles y refugios tradicionales, mientras las bolsas enfrentan una corrección que podría extenderse si la guerra comercial se institucionaliza en la agenda económica de 2026.
En conclusión, la semana confirmó un viraje hacia la cautela en los mercados bursátiles. La volatilidad regresó con fuerza a Wall Street, la tensión arancelaria entre Estados Unidos y China quebró el ánimo comprador y las bolsas globales ajustaron posiciones frente a un entorno de política monetaria incierta y riesgos geopolíticos renovados. En Colombia, el retroceso del Colcap reflejó ese mismo tono defensivo, con un mercado que empieza a asimilar el impacto del deterioro fiscal y de la persistencia inflacionaria sobre las valoraciones. La corrección generalizada sugiere que el ciclo de liquidez global entra en una fase de madurez: los inversionistas comienzan a privilegiar la preservación del capital sobre la búsqueda de rentabilidad inmediata, en un escenario donde el riesgo político y la fortaleza del oro marcan el pulso del sentimiento financiero internacional.
Renta Fija
Los bonos del Tesoro estadounidense extendieron su rally durante la semana, impulsados por el deterioro de los indicadores laborales y las crecientes señales de desaceleración económica derivadas del cierre parcial del Gobierno federal. Los rendimientos cayeron entre 2 y 5 puntos básicos a lo largo de la curva, con el Treasury a 10 años alcanzando mínimos semanales, en medio de un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo y un descenso en los precios del petróleo. Este comportamiento reforzó las expectativas de que la Reserva Federal aplicará un nuevo recorte de tasas el próximo 29 de octubre, apoyada por la sólida demanda observada en la subasta de bonos a 30 años y por la estabilidad de la deuda soberana europea.
En el mercado europeo, los bonos también se valorizaron, en respuesta a un repunte de la aversión al riesgo tras las nuevas amenazas comerciales de Donald Trump contra China. Los rendimientos de los bunds alemanes descendieron hasta 6 puntos básicos en el tramo medio de la curva, mientras que los gilts británicos a 30 años retrocedieron 7 puntos básicos. Los inversionistas aumentaron sus apuestas sobre recortes adicionales de tasas, descontando 12 puntos básicos del BCE y 40 del Banco de Inglaterra hacia 2026. La tendencia fue respaldada por el descenso de los rendimientos en Italia y Francia y por la expectativa de nuevos estímulos fiscales ante el deterioro de las perspectivas comerciales en la región.
En el caso colombiano, el mercado de TES presentó desvalorizaciones generalizadas, con los títulos a tasa fija registrando aumentos en sus rendimientos entre 3,9 y 21 puntos básicos, liderados por la referencia TES 2031. Los títulos indexados a la UVR también mostraron debilitamiento, con incrementos de hasta 9,9 puntos básicos en la parte media de la curva, particularmente en el TES 2029. La participación de inversionistas extranjeros se incrementó de 16,05 % a 20,01 % en septiembre, impulsada por la ejecución del Total Return Swap en francos suizos con la banca internacional, que incorporó COP$21,6 billones en TES como colateral. Sin embargo, los fondos de pensiones redujeron ligeramente su participación a 30 %, mientras los bancos comerciales y el sector público recortaron posiciones.
El saldo total de TES alcanzó COP$692,8 billones, tras un aumento mensual de COP$24,1 billones, mientras los Depósitos del Tesoro Nacional descendieron 42,7 % anual, hasta COP$12,9 billones, una caída que refleja el uso intensivo de recursos por parte del Gobierno para atender el ritmo acelerado de la ejecución presupuestal. La liquidez total en moneda local —compuesta por los DTN y el portafolio en TES— se situó en COP$27,3 billones, un 9,5 % menos que hace un año, evidenciando un deterioro progresivo de la posición de caja del Estado.
En el frente internacional, las actas del FOMC de septiembre mostraron un tono más restrictivo de lo previsto, con una mayoría de miembros advirtiendo sobre los riesgos inflacionarios, aunque reconociendo la necesidad de recortes graduales para evitar una desaceleración más profunda. En la eurozona, los bonos soberanos a 10 años se mantuvieron estables, mientras las primas periféricas permanecieron contenidas tras la corrección temporal del spread francés asociada al colapso del gabinete en París, revertida al cierre de la semana con la expectativa de aprobación presupuestal.
En conclusión, el comportamiento de los mercados de renta fija confirmó una tensión entre dos fuerzas opuestas: la desaceleración económica que presiona recortes de tasas y los riesgos inflacionarios que limitan su velocidad. En Estados Unidos, el debilitamiento del empleo refuerza la expectativa de una política monetaria más expansiva, mientras que en Europa la deuda soberana se consolida como refugio ante el repunte de la incertidumbre comercial. En Colombia, el aumento en los rendimientos de los TES y la caída de la liquidez del Tesoro reflejan el costo de financiar un gasto público creciente en medio de un déficit estructural. La lectura general es clara: los mercados de deuda entran en una etapa de sensibilidad extrema, donde cualquier error fiscal o monetario podría amplificar las presiones sobre el costo del financiamiento soberano.
Divisas
El dólar estadounidense cerró la semana con un comportamiento mixto: aunque acumuló ganancias semanales frente al euro y al yen, terminó cediendo terreno en las últimas sesiones tras las declaraciones del presidente Donald Trump, que reavivaron el temor a una nueva guerra comercial con China. La falta de datos económicos por el cierre del Gobierno en Washington, sumada a la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, redujo el atractivo del billete verde y provocó movimientos erráticos en los cruces principales. En este contexto, el euro logró un leve repunte desde mínimos recientes, mientras la libra esterlina permaneció presionada por la fragilidad fiscal del Reino Unido y por el repunte de la deuda soberana británica.
En América Latina, las monedas emergentes cerraron con un tono negativo, afectadas por la salida de capitales hacia activos refugio y por la caída del petróleo cercana al 4 %, que amplificó la depreciación de los exportadores de crudo. El peso colombiano se ubicó entre las divisas de peor desempeño regional, afectado por el repunte del dólar y la cautela de los inversionistas frente a la incertidumbre fiscal y política local. La presión cambiaria se explicó tanto por factores externos —el recrudecimiento arancelario entre Washington y Pekín— como por el nerviosismo interno ante la sostenibilidad de las cuentas públicas y el aumento del déficit.
Sin embargo, en una mirada más estructural, el peso colombiano mantuvo protagonismo entre las monedas regionales durante septiembre, apreciándose 2,5 % mensual y cerrando en $3.917 por dólar, consolidándose como una de las más fuertes de América Latina. Este fortalecimiento respondió principalmente a la monetización de US$1.700 millones por parte del Ministerio de Hacienda, provenientes de operaciones Total Return Swap (TRS) con la banca internacional, que generaron un flujo extraordinario de dólares hacia el mercado local. Dichos recursos impulsaron la oferta de divisas y moderaron temporalmente la tasa de cambio, en un entorno de negociación récord que superó los US$2.000 millones diarios.
El análisis de Bancolombia subraya que este comportamiento no es estructural sino transitorio, ya que el espacio para nuevas monetizaciones es limitado y la presión fiscal sigue siendo un riesgo latente. A ello se suma que la Reserva Federal redujo su rango de tasas a 4,0 %-4,25 %, mientras el Banco de la República optó por mantener su tasa en 9,25 %, decisión que mantiene vigente el atractivo del carry trade hacia Colombia. No obstante, el efecto se ha visto compensado por la creciente percepción de riesgo país y por la volatilidad asociada al inicio del calendario electoral de 2026, factores que podrían limitar el ingreso sostenido de capitales de portafolio.
En Europa, el euro se debilitó frente al dólar tras conocerse la caída de la producción industrial y de las exportaciones alemanas, sumado a la inestabilidad política en Francia. En los mercados de materias primas, el petróleo repuntó levemente luego del acuerdo de la OPEP+ para un modesto incremento en la producción, reduciendo los temores de sobreoferta, mientras el oro extendió su prolongado repunte, consolidando su papel como activo de refugio en un entorno de creciente incertidumbre comercial y financiera.
En conclusión, el mercado cambiario internacional transita una etapa de alta sensibilidad política y monetaria, donde los flujos especulativos reaccionan más a los titulares que a los fundamentos. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, el debilitamiento del petróleo y la cautela de los bancos centrales están redefiniendo la dirección del dólar y el apetito por riesgo. En Colombia, la coyuntura muestra una dualidad evidente: el peso se mantiene fuerte por razones técnicas y de flujos temporales, pero vulnerable ante cualquier choque externo o deterioro fiscal. En adelante, el equilibrio entre política monetaria y credibilidad fiscal será decisivo para evitar que la estabilidad cambiaria se convierta en una ilusión de corto plazo.
Commodities
El mercado de materias primas cerró la semana con movimientos dispares entre energía y metales. El petróleo Brent retrocedió 1,6 %, hasta US$67,1 por barril, afectado por el incremento de la oferta de la OPEP y por la desaceleración de la demanda global tras la temporada de verano en el hemisferio norte. La tendencia bajista se acentuó hacia el cierre de la semana, con el Brent en torno a US$63 y el WTI cerca de US$60, niveles mínimos del año. Este descenso respondió al alto el fuego entre Israel y Hamás, que redujo la prima de riesgo geopolítica en Medio Oriente, y a la revisión al alza de las proyecciones de producción de crudo en Estados Unidos por parte de la Administración de Información Energética (EIA), que estima un promedio de 13,53 millones de barriles diarios en 2025 y 13,51 millones en 2026. Con una oferta sólida y una demanda estable, el mercado percibe un equilibrio que mantiene la presión a la baja sobre los precios.
En contraste, los metales preciosos vivieron una semana histórica. El oro alcanzó un nuevo máximo de US$4.000 por onza, impulsado por las compras masivas de los bancos centrales, la agresiva política comercial de Estados Unidos y la fuerte demanda de ETF respaldados en oro. El metal dorado acumula un avance superior al 10 % mensual y se consolida como refugio preferido ante la volatilidad geopolítica y la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed. La plata también brilló con fuerza, al alcanzar US$50 por onza, su nivel más alto en más de cuatro décadas, apoyada en su doble rol de activo refugio y componente industrial. Desde enero, su cotización ha subido 76 %, impulsada por la escasez de oferta y el incremento en la demanda tecnológica.
Entre los metales industriales, el cobre con entrega a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres superó los US$11.000 por tonelada, un aumento cercano al 20 % en lo corrido de 2025. Este repunte responde a interrupciones productivas en yacimientos clave de Chile e Indonesia, así como a expectativas de mayores estímulos fiscales en China, que refuerzan la demanda del metal rojo.
En el frente agrícola, el cacao extendió su racha bajista —la octava consecutiva— debido a las mejores condiciones climáticas en África Occidental, que favorecieron el rendimiento de las cosechas. El trigo también se mantuvo en descenso, con el bushel cotizándose en 506 centavos de dólar (contrato diciembre 2025), reflejando abundante oferta global y costos logísticos moderados.
El café continuó siendo el gran protagonista entre los commodities agrícolas. En la Bolsa de Nueva York, la referencia cerró en 373,05 centavos de dólar por libra, mientras el precio interno de referencia en Colombia se ubicó en $2.873.000 por carga de 125 kg de pergamino seco, incluyendo pasilla. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC)confirmó que el país alcanzó una producción récord de 14,87 millones de sacos, la más alta en 33 años, consolidando al sector como uno de los pilares del crecimiento agrícola nacional. El gerente Germán Bahamón destacó que la prioridad para 2025 será ampliar la renovación de 100.000 hectáreas de cafetales, con el fin de sostener la productividad y la calidad del grano colombiano en el mercado internacional.
En conclusión, el mercado global de commodities refleja un cambio de liderazgo entre sectores: los metales preciosos y el café colombiano sobresalen en un entorno de incertidumbre, mientras la energía pierde tracción ante la abundancia de oferta y el alivio geopolítico. El petróleo confirma un piso frágil, el oro consolida su papel como barómetro del temor financiero y el café se consolida como activo estratégico para Colombia, tanto por su desempeño exportador como por su impacto social. En conjunto, las materias primas evidencian un escenario de transición estructural, donde la estabilidad dependerá menos del ciclo de la demanda y más de la credibilidad fiscal, la innovación productiva y la capacidad de cada país para proteger sus sectores estratégicos ante un comercio global cada vez más fragmentado.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.


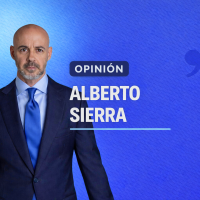
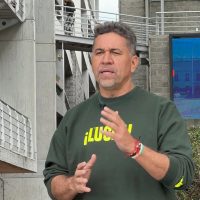





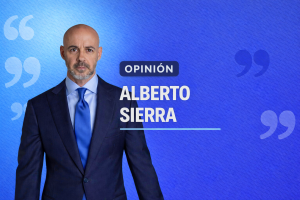



Comentar