![]()
Resumen Ejecutivo
Durante la primera semana de septiembre, los mercados globales navegaron entre señales mixtas: en Estados Unidos, el reporte laboral decepcionante —con apenas 22 mil nuevos empleos y desempleo en 4,3%— reforzó las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que impulsó a la renta variable tecnológica y al oro, pero evidenció fragilidad en la dinámica de consumo. En Europa, la discusión se centró en los riesgos fiscales y políticos, mientras los indicadores industriales confirmaron un crecimiento desigual en la zona euro. En Asia, China buscó apuntalar la liquidez y la cooperación industrial vía BRICS, al tiempo que Japón concretó un acuerdo arancelario con EE. UU. que favoreció a su sector automotor, aunque persisten dudas políticas sobre la continuidad del primer ministro Ishiba.
En México, los datos de inversión fija bruta y remesas mostraron un deterioro preocupante, contrastando con un repunte en consumo y confianza del consumidor; en Brasil, la emisión de deuda soberana por USD 3.000 millones reforzó la confianza inversora en un contexto de inflación moderada. En Colombia, la atención estuvo en la inflación de agosto (5,1% anual), que interrumpió la senda de desinflación y tensiona la política monetaria, mientras el Gobierno presentó una ambiciosa reforma fiscal que eleva la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En los mercados financieros, la renta variable global mostró volatilidad, con el Nasdaq liderando avances gracias al sector tecnológico, mientras la renta fija reaccionó a las expectativas de flexibilización monetaria en EE. UU. y al aumento del riesgo fiscal en Colombia. En divisas, el dólar se debilitó globalmente, pero el peso colombiano cerró en COP 3.958, presionado por factores internos. En commodities, el petróleo retrocedió ante riesgos de sobreoferta, mientras el oro alcanzó máximos históricos por encima de USD 3.500, consolidándose como refugio frente a la incertidumbre.
Conclusión: la semana dejó claro que el escenario internacional sigue marcado por la fragilidad laboral en EE. UU., las tensiones fiscales en Europa y Latinoamérica, y la presión inflacionaria en Colombia. En nuestra columna editorial, abordamos un tema de fondo: la necesidad de discutir un ajuste en la edad de pensión en Colombia, un debate demográfico y fiscal inaplazable para garantizar sostenibilidad de largo plazo.
Estados Unidos
El mercado laboral estadounidense mostró en agosto un deterioro más pronunciado de lo previsto, confirmando que la primera economía del mundo transita hacia una fase de desaceleración. La creación de empleo se limitó a 22.000 nóminas no agrícolas, muy por debajo de las 75.000 estimadas por el consenso, mientras la tasa de desempleo ascendió a 4,3%, su mayor nivel desde 2021. A ello se sumaron revisiones a la baja en los meses anteriores que eliminaron más de 350.000 puestos de trabajo, configurando el periodo de menor dinamismo desde la pandemia. La encuesta privada de ADP reflejó un panorama similar con apenas 54.000 empleos generados, y el informe JOLTS situó la ratio de vacantes por desempleado en 0,99, el nivel más bajo en cuatro años. En paralelo, el Beige Book de la Reserva Federal recogió reportes de “crecimiento modesto y estable” en las regiones, con “pocos o ningún cambio” en el empleo, lo que confirma que el ciclo expansivo del mercado laboral se ha agotado.
La debilidad del empleo tiene efectos directos sobre la confianza y el consumo. Aunque los salarios por hora avanzaron un 0,3% mensual, la variación anual se moderó a 3,7%, insuficiente para sostener el poder adquisitivo en un entorno de inflación todavía por encima del objetivo. Las ventas minoristas de julio ya reflejaron señales de cautela en el gasto discrecional, especialmente en servicios de alimentación y bebidas, indicando que los hogares empiezan a reacomodar su consumo hacia bienes esenciales. Este freno en la demanda doméstica coincide con un entorno de mayor incertidumbre en el comercio internacional.
El déficit comercial se amplió en julio hasta 78.300 millones de dólares, impulsado por un repunte de las importaciones del 5,9%, el mayor en lo que va del año. El comportamiento estuvo marcado por compras anticipadas en bienes de consumo y de capital para evitar el impacto de los nuevos aranceles decretados por la administración Trump. Estas medidas, que elevaron la tasa arancelaria promedio a su nivel más alto desde 1934, fueron en su mayoría declaradas ilegales por un tribunal de apelaciones, generando dudas sobre la sostenibilidad del esquema y sobre la estabilidad fiscal, dado que el gobierno espera recaudar hasta un 1,1% del PIB en ingresos por tarifas. El comercio exterior ha sido además un factor clave en la volatilidad del crecimiento: en el primer trimestre restó 4,6 puntos porcentuales al PIB, mientras en el segundo aportó 4,9 puntos, permitiendo una expansión anualizada del 3,3%. Sin embargo, las previsiones para el tercer trimestre se moderan a apenas 1%, anticipando un fuerte frenazo en la segunda mitad del año.
En el plano de política monetaria, los mercados ya descuentan un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del próximo 17 de septiembre, lo que situaría la tasa en un rango de 4,00%–4,25%. La expectativa de una Fed más dovish se ha visto potenciada por la presión política directa de la Casa Blanca. La destitución de Lisa Cook como gobernadora y el nombramiento de Stephen Miran, junto con el respaldo de miembros cercanos a Donald Trump como Christopher Waller, refuerzan la percepción de una institución menos independiente y más alineada con objetivos políticos de corto plazo. El riesgo es que una baja de tipos en un entorno todavía inflacionario termine generando nuevas presiones sobre los precios, mientras los mercados ya se refugian en activos como el oro, que subió más de 7% desde finales de agosto, y en materias primas e instrumentos defensivos de renta variable.
Conclusión: Estados Unidos enfrenta una encrucijada compleja: un mercado laboral debilitado, un déficit comercial en expansión, un crecimiento en desaceleración y un banco central cuya independencia está bajo cuestionamiento. La inminente decisión de la Reserva Federal de iniciar un ciclo de recortes puede amortiguar el impacto en la actividad, pero bajo presión política aumenta el riesgo de un repunte inflacionario y de una mayor inestabilidad en los mercados de deuda y divisas. La primera economía del mundo ingresa así en la segunda mitad de 2025 como el principal foco de incertidumbre global.
Europa
La economía de la Eurozona mostró en el segundo trimestre un crecimiento interanual revisado al alza hasta 1,5%, aunque en términos trimestrales apenas avanzó un 0,1%, el registro más débil desde finales de 2023. La debilidad se concentró en las economías centrales, con contracciones en Alemania (-0,3%) e Italia (-0,1%), reflejo del impacto de la incertidumbre comercial sobre la inversión fija, que cayó un 1,8%, y sobre las exportaciones, que retrocedieron un 0,5%. En contraste, el mercado laboral del bloque mostró un modesto avance de 0,1%, sostenido por el dinamismo de España (+0,7%). En Reino Unido, el consumo ofreció señales de resistencia con un aumento mensual de las ventas minoristas de 0,6% en julio, mientras el índice Halifax de vivienda reportó un alza interanual de 2,2% en agosto, reforzando las expectativas de un mejor desempeño para el tercer trimestre, aunque el debate sobre posibles alzas de impuestos introduce riesgos de moderación futura.
Alemania volvió a ser foco de preocupación tras reportar en julio una caída de los pedidos de fábrica del 2,9% mensual, profundizando la tendencia negativa del mes previo y acumulando una contracción interanual de 3,4%. La debilidad del sector manufacturero, en particular de la automoción, confirma que la mayor economía del bloque aún no logra estabilizarse frente a la pérdida de demanda externa. Francia, en cambio, redujo su déficit comercial a 5.600 millones de euros gracias a un aumento de exportaciones y caída de importaciones, aunque las tensiones políticas y fiscales siguen condicionando la confianza. En España, los precios de la vivienda aumentaron un 12,7% interanual en el segundo trimestre, impulsados por la escasez de oferta, la baja de tasas y el encarecimiento de los arriendos, configurando un ciclo alcista que probablemente supere las previsiones iniciales para 2025.
En el plano monetario, los mercados centran la atención en la reunión del Banco Central Europeo del 11 de septiembre, donde se espera la ratificación de los tipos de depósito en el 2,0%, nivel considerado neutral. La inflación se ha asentado en torno al objetivo del 2%, mientras la subyacente se modera lentamente hacia el 2,3%, apoyada en la contención salarial. La actividad se mantiene en expansión modesta con un PMI compuesto en 51,0 puntos, y la tasa de desempleo en un bajo 6,2%, lo que respalda la expectativa de estabilidad de política monetaria en el corto plazo. Sin embargo, los efectos de los aranceles acordados con Estados Unidos, junto con la presión fiscal en varios países, mantienen la incertidumbre sobre la trayectoria de precios y crecimiento.
El desafío fiscal se mantiene como un riesgo estructural. La deuda pública del bloque se sitúa en el 88,9% del PIB, veinte puntos por encima del nivel previo a la crisis de 2008, y cinco países superan ya el 100%: España (101,8%), Francia (113%), Italia (135,3%), Grecia (153,6%) y Bélgica (104,7%). Bruselas ha relanzado los procedimientos por déficit excesivo contra Francia, Italia y otros miembros, aunque sin medidas sancionatorias, reflejando una postura más flexible ante la fragilidad económica y el nuevo énfasis en gasto en defensa. De hecho, la Comisión Europea ha planteado inversiones por hasta 800.000 millones de euros en el sector militar, en parte excluidas del cómputo fiscal, lo que suaviza temporalmente las exigencias de ajuste. Este contexto se combina con tensiones políticas en Francia, donde el gobierno de François Bayrou enfrenta una moción de confianza con apoyos limitados, lo que ha elevado el rendimiento de los bonos franceses a 3,5%, cercanos a niveles de crisis de deuda.
Conclusión: Europa transita un escenario de crecimiento débil, fragmentación fiscal y tensiones políticas, donde el BCE mantiene la estabilidad de tasas en un equilibrio delicado. La resistencia del consumo en países como España y Reino Unido contrasta con la fragilidad de la industria alemana y la crisis presupuestaria francesa, evidenciando una recuperación desigual y vulnerable. La combinación de altos niveles de deuda, incertidumbre sobre los aranceles y riesgos geopolíticos convierte a la región en un punto de vigilancia clave para los mercados en los próximos meses, con la política fiscal y la disciplina comunitaria en el centro del debate.
Asia
En China, el Banco Popular inyectó 1 billón de yuanes para garantizar liquidez al sistema financiero, en un contexto de volatilidad bursátil que ha llevado a los reguladores a evaluar medidas para frenar la especulación en los mercados de renta variable. Paralelamente, el país anunció la imposición de medidas antidumping temporales sobre las importaciones de carne de cerdo provenientes de la Unión Europea, con depósitos que oscilan entre 15,6% y 62,4%, tras determinar que dichas operaciones estaban causando un perjuicio sustancial a la industria local. Este giro proteccionista se suma a un entorno de crecientes tensiones comerciales, aunque las autoridades chinas han reiterado su disposición a resolver diferencias mediante el diálogo con Bruselas. En paralelo, se prepara el Foro del BRICS sobre cooperación industrial que se realizará en Fujian el 16 y 17 de septiembre, con delegados de más de treinta países. Allí se discutirán temas estratégicos como la inteligencia artificial, la economía digital y el desarrollo bajo en carbono, reforzando el posicionamiento de China como epicentro de la transformación industrial del bloque.
Japón, por su parte, atraviesa un panorama mixto. El índice económico adelantado avanzó a 105,9 puntos, mientras el coincidente retrocedió, reflejando señales de desacople en el ciclo económico. Lo más relevante fue el retorno a terreno positivo de los salarios reales en agosto, con un crecimiento interanual del 4,1%, lo que aumenta la presión sobre el Banco de Japón para acelerar la normalización monetaria. La expectativa del mercado apunta a al menos dos subidas de tipos adicionales —en diciembre y marzo— que llevarían la tasa de referencia al 1,0%, desde el actual 0,5%. En paralelo, la firma de un acuerdo con Estados Unidos permitirá reducir los aranceles a los automóviles japoneses del 27,5% al 15%, lo que desató un repunte inmediato en el sector automotriz (Mazda +3,1%, Toyota +1,5%, Honda +1,0%). El pacto incluye compromisos de inversión japonesa en suelo estadounidense por 550.000 millones de dólares, así como mayores compras agrícolas, consolidando una relación bilateral estratégica en un momento de fuerte presión arancelaria global.
El trasfondo político añade incertidumbre: el gobernante Partido Liberal Democrático votará la permanencia del primer ministro Ishiba el 8 de septiembre, con opciones de relevo en favor de Sanae Takaichi, quien se muestra más crítica con las subidas de tipos del BoJ y partidaria de una postura fiscal expansiva. De confirmarse, el cambio podría presionar a la baja los bonos japoneses y al yen, que ya se ha depreciado hasta los 173 por euro, aunque a mediano plazo apoyaría el crecimiento y la renta variable.
Sin embargo, las tensiones sociales también emergen en Japón. Un informe de Save the Children reveló que el número de niños que no se alimentan adecuadamente durante las vacaciones de verano —cuando no cuentan con el almuerzo escolar— aumentó cerca de un 10% interanual, evidenciando cómo la inflación y el encarecimiento de alimentos básicos deterioran la seguridad alimentaria de los hogares de bajos ingresos. Este fenómeno, que se traduce en menor consumo de proteínas y granos esenciales, añade una dimensión social delicada al ciclo económico, en momentos en que el gobierno intenta sostener la confianza interna frente a la presión inflacionaria y la volatilidad cambiaria.
Conclusión: Asia se encuentra en un punto de inflexión. Mientras China refuerza su liquidez interna, intensifica su agenda industrial con los BRICS y adopta medidas defensivas frente a Europa, Japón experimenta una recuperación laboral con salarios en alza y un acuerdo comercial con Estados Unidos que fortalece su industria automotriz. No obstante, los riesgos políticos en Tokio, el repunte de la inflación y las crecientes tensiones sociales reflejan la fragilidad de una región que combina oportunidades de liderazgo económico con vulnerabilidades internas que podrían amplificarse hacia el cierre del año.
México y Brasil
En México, el panorama económico se encuentra marcado por tensiones externas y debilidades internas. El gobierno evalúa la posibilidad de imponer aranceles a países sin acuerdos comerciales, como China, en un intento de recalibrar su política frente a las presiones de Estados Unidos y la renegociación en curso del T-MEC. En el frente doméstico, los datos de inversión confirman un escenario contractivo: la formación bruta de capital fijo cayó 1,4% en junio, acumulando un descenso de 6,9% en el primer semestre, la peor contracción desde 2009, excluyendo la pandemia. La debilidad es más marcada en la inversión pública, con un retroceso de 22,4%, mientras la privada cayó un 4,8%, lo que revela una falta de dinamismo en la capacidad productiva del país.
Las remesas, tradicional ancla de estabilidad para los hogares, descendieron por cuarto mes consecutivo en julio hasta 5.330 millones de dólares, un 4,7% menos interanual, en el nivel más bajo para ese mes desde 2022. La caída se explica por una reducción en el número de envíos, lo que agrava la vulnerabilidad de los hogares que dependen de estas transferencias, al mismo tiempo que enfrentan un menor poder de compra por la depreciación del peso frente al dólar. En contraste, el consumo privado mostró resiliencia, con un repunte mensual de 0,8% en junio, apoyado en un aumento en la compra de bienes importados. El índice de confianza del consumidor avanzó por segundo mes consecutivo en agosto, reflejando expectativas más optimistas hacia los próximos 12 meses. No obstante, sectores clave como la automotriz siguen en retroceso, con ventas de vehículos nuevos cayendo un 3% interanual en agosto, acumulando 957,993 unidades en lo corrido del año.
En el plano externo, México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos, con un superávit bilateral de 112.587 millones de dólares entre enero y julio, un 17,4% superior al de 2024. Las exportaciones mexicanas hacia EE. UU. aumentaron un 6,5% en el período, frente a un crecimiento de apenas 1,1% de las exportaciones estadounidenses hacia México. La relación bilateral se fortaleció tras la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado, en la que se anunció un grupo de alto nivel para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, flujos ilícitos y crimen organizado, lo que confirma que la agenda económica y la de seguridad avanzan cada vez más entrelazadas.
En Brasil, la narrativa fue más favorable para los mercados. Una emisión de deuda soberana por más de 3.000 millones de dólares resultó ampliamente demandada, reforzando la confianza de los inversores en la solidez fiscal del país. La colocación coincidió con una tendencia de moderación de la inflación, lo que amplía el margen para que el Banco Central avance en su ciclo de flexibilización monetaria. El resultado refuerza la percepción de que, pese a los desafíos internos, la credibilidad macroeconómica brasileña sigue siendo un activo que atrae capitales internacionales, al tiempo que ofrece soporte a la estabilización de su moneda y a las expectativas de crecimiento en el corto plazo.
Conclusión: Mientras México enfrenta un complejo equilibrio entre debilidad de la inversión, caída de remesas y presiones comerciales con EE. UU., Brasil capitaliza su credibilidad fiscal con éxito en los mercados internacionales y un entorno inflacionario más benigno. Ambos países muestran trayectorias divergentes: México, con un crecimiento sostenido en su relación con Estados Unidos pero con señales de agotamiento interno; y Brasil, con un acceso fluido a financiamiento y espacio monetario para estimular la economía. En conjunto, la región ofrece un contraste claro entre vulnerabilidad estructural y fortaleza coyuntural que será clave para la percepción de riesgo en América Latina durante los próximos meses.
Colombia
La atención del mercado se centró esta semana en el dato de inflación de agosto, que sorprendió al alza al ubicarse en 5,1 % anual, superando nuevamente el umbral del 5% y rompiendo la senda de moderación que se había observado en meses previos. En términos mensuales, el IPC registró una variación de 0,19%, acumulando en lo corrido del año un 4,2%. El repunte estuvo impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,45%) y por el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco (+0,59%), con incrementos notables en cerveza, vinos y licores, productos que además enfrentan mayores cargas en la reforma tributaria. También se destacó la presión de restaurantes y hoteles (+0,49%), reflejo de un encarecimiento en el consumo fuera del hogar. Por ciudades, la disparidad fue significativa: mientras Pereira y Bucaramanga registraron variaciones cercanas al 6%, Santa Marta apenas alcanzó un 2,1%, confirmando un patrón regional heterogéneo.
El dato de inflación adquiere mayor relevancia en el marco de las decisiones del Banco de la República, que ha mantenido la cautela en su política de recortes de tasas para no comprometer el proceso de convergencia al 3%. La persistencia de presiones en alimentos y servicios pone en duda el cumplimiento de la proyección oficial de cierre en 4,7% para 2025, y tensiona el debate entre Gobierno y autoridad monetaria. Para el Ministerio de Hacienda, el resultado refuerza la necesidad de proteger el poder adquisitivo mediante aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, bajo el argumento de que ello no presiona los precios ni el empleo, aunque el efecto de segunda vuelta sigue siendo motivo de controversia entre analistas.
A la incertidumbre inflacionaria se suma el limbo jurídico de la reforma pensional, que mantiene al sistema en un estado de desahorro creciente. La demora de la Corte Constitucional en pronunciarse sobre la ley aprobada por el Congreso ha permitido que más de 120.000 afiliados se trasladen a Colpensiones bajo la ventana de oportunidad, movilizando recursos cercanos a 7 billones de pesos. Estos fondos financian las mesadas actuales, pero no ingresan de inmediato al sistema, creando un vacío futuro que compromete la sostenibilidad del ahorro pensional. Expertos advierten que el país está “quemando” los recursos acumulados bajo la Ley 100, mientras se permite un régimen de transición amplio y costoso que incrementará el pasivo de Colpensiones. La situación no solo plantea un riesgo fiscal, sino que deja en evidencia la fragilidad de un esquema que depende de decisiones judiciales y de reglas aún indefinidas para el Fondo de Ahorro administrado por el Banco de la República.
La discusión se entrelaza con la reforma tributaria, presentada como ley de financiamiento, cuyo objetivo es recaudar 26,3 billones de pesos en 2026. La propuesta incluye un amplio abanico de medidas: incremento gradual del IVA a la gasolina y el ACPM hasta el 19% en 2027, ampliación de la base del impuesto al patrimonio (desde 40.000 UVT), gravámenes adicionales al sector financiero (hasta 50% de tasa efectiva), unificación de puntos de renta para el sector minero-energético, y mayor tributación sobre dividendos y ganancias ocasionales. En la práctica, aunque el Gobierno insiste en que el impacto recaerá sobre los más ricos, el efecto es más amplio y afecta a la clase media a través de impuestos indirectos. Un ejemplo concreto es el encarecimiento de la gasolina: proyecciones del sector estiman que el galón corriente podría pasar de 16.293 a más de 18.000 pesos, afectando directamente a los hogares de estratos bajos y medios que concentran más del 95% de las motocicletas del país y dependen de ellas para actividades laborales.
El debate sobre equidad tributaria se intensifica. Mientras el Gobierno argumenta que el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza, la nueva estructura impositiva también recae en los 18,2 millones de personas catalogadas como clase media, con ingresos entre 897.000 y 4,8 millones por persona, que enfrentarán mayores costos por consumo e impuestos indirectos. Exministros y académicos han advertido que el esquema sigue siendo regresivo, con un IVA que pesa más sobre los hogares de ingresos bajos y un gasto social insuficiente para compensar las cargas adicionales. La reforma, en su estado actual, parece enfocada más en cerrar el déficit inmediato que en corregir inequidades estructurales, lo que refuerza la percepción de que en Colombia las reformas fiscales son medidas transitorias que se repiten cada dos años.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el déficit podría escalar hasta 8,6% del PIB en 2026, con un faltante de recursos de 45 billones de pesos frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo. El gasto del Gobierno pasó de 18,7% del PIB en 2019 a 23,2% en 2024, mientras los ingresos apenas aumentaron 0,3 puntos, generando un desequilibrio estructural que presiona el endeudamiento. La deuda pública se ubica en 61,3% del PIB y podría superar el 63% el próximo año, lo que obligaría a un ajuste primario del 1,8% anual entre 2026 y 2030 para retornar a la senda de la regla fiscal. Además, la rigidez del gasto alcanza ya el 88%, limitando el margen de maniobra para inversión y programas sociales.
Conclusión: Colombia enfrenta un panorama económico crítico, marcado por la persistencia de presiones inflacionarias, la indefinición en la reforma pensional y una reforma tributaria de fuerte impacto sobre la clase media y el consumo. A ello se suma una situación fiscal frágil, con deuda creciente y metas de recaudo que podrían resultar inalcanzables sin reformas estructurales de mayor calado. El país se encuentra en un punto de inflexión donde la credibilidad macroeconómica depende de decisiones fiscales responsables, reglas claras en el sistema pensional y una coordinación más sólida entre política monetaria y fiscal para evitar un deterioro mayor en la estabilidad económica y social.
Renta Variable
Los mercados accionarios internacionales cerraron la semana con un tono mixto, influenciados por datos laborales débiles en Estados Unidos, tensiones políticas en Europa y noticias corporativas de alto impacto. En Wall Street, el S&P 500 avanzó un 0,3% hasta los 6.481,50 puntos, mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,3% a 45.400,86 y el Nasdaq Composite lideró con un incremento del 1,1%, cerrando en 21.700,39. La dinámica estuvo dominada por el reporte de nóminas no agrícolas, que mostró la creación de apenas 22.000 empleos en agosto y un aumento en el desempleo al 4,3%, reforzando las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal, incluso con la posibilidad de un ajuste de 50 pb.
En el plano corporativo, Alphabet se vio favorecida tras descartarse la fragmentación forzada de sus negocios principales (Chrome y Android), lo que devolvió confianza al sector tecnológico. A su vez, Broadcom impulsó al mercado con un sólido reporte trimestral y una guía optimista sobre inteligencia artificial hacia 2026, lo que arrastró al alza a los semiconductores. En contraste, valores ligados al consumo discrecional mostraron debilidad, reflejando la presión sobre el gasto.
En Europa, los principales índices no lograron sostener el impulso y cerraron en rojo: el IBEX 35 cedió 0,5%, el Euro Stoxx 50 retrocedió 0,5%, y el FTSE MIB lideró las pérdidas con un descenso del 0,9%. La incertidumbre política en Francia, con la moción de confianza al gobierno de Bayrou prevista para la próxima semana, y el efecto del débil dato laboral estadounidense pesaron sobre las bolsas, en especial en sectores sensibles a los tipos de interés.
En Asia-Pacífico, el comportamiento fue más favorable: el Hang Seng avanzó 1,4%, impulsado por expectativas de liquidez en China, mientras que el Topix japonés ganó 0,8%, respaldado por la firma del acuerdo arancelario con Estados Unidos que redujo los impuestos a los automóviles del 27,5% al 15%, fortaleciendo al sector automotor con repuntes en Toyota (+1,5%), Honda (+1,0%) y Mazda (+3,1%).
En el plano local, el MSCI Colcap se valorizó un 0,49% hasta los 1.862,87 puntos, con una semana marcada por la presentación del proyecto de reforma fiscal que busca recaudar $26,3 billones, lo que generó un sesgo defensivo en los sectores regulados, especialmente el financiero. Sin embargo, el apetito por riesgo encontró soporte en el sector energético, tras conocerse un acuerdo de confidencialidad entre Ecopetrol y Canacol para evaluar activos conjuntos en gas y petróleo. Entre las acciones más destacadas se ubicaron PF Grupo Argos (+5,27%), Nutresa (+4,74%) y PF Grupo Aval (+2,52%), mientras que las principales caídas fueron para ISA (-3,05%), Grupo Bolívar (-2,18%) y PEI (-1,99%). En paralelo, el Banco Itaú realizó una emisión de bonos ordinarios por $53.400 millones, y Mineros anunció la salida de su vicepresidente de operaciones en Nicaragua, eventos que también incidieron en la agenda corporativa.
En México, el S&P/BMV IPC alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar en 60.479,76 unidades (+1,02%), mientras que el FTSE BIVA avanzó 1,07%, favorecidos por la expectativa de una reducción de tasas en Estados Unidos y el fortalecimiento del peso mexicano, que finalizó la semana en 18,71 por dólar.
Conclusión: La renta variable global se mueve entre señales encontradas: en EE. UU., la debilidad laboral abre la puerta a recortes de tasas que favorecen a los sectores de crecimiento; en Europa, la inestabilidad política y las tensiones fiscales pesan sobre los mercados; en Asia, los estímulos en China y el acuerdo arancelario con EE. UU. impulsan la confianza; y en América Latina, tanto México como Colombia muestran resiliencia con máximos en la BMV y un Colcap apoyado en el sector energético. El balance sugiere un inicio de septiembre volátil, con divergencias regionales pero un trasfondo común: la expectativa de mayor liquidez global que sostiene el apetito por riesgo en activos de renta variable.
Renta Fija
El mercado de deuda soberana registró una semana de contrastes, marcada por la tensión fiscal en Colombia y la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos y Europa. En el ámbito local, la curva de TES tasa fija mostró movimientos mixtos: se destacaron valorizaciones en los tramos cortos y medios —agosto 2026 (-9 pbs), abril 2028 (-8 pbs) y febrero 2033 (-8,4 pbs)— favorecidas por los flujos externos hacia emergentes tras el débil dato de empleo en EE. UU. Sin embargo, la radicación de la reforma tributaria generó un incremento en la prima de riesgo fiscal, presionando al alza los rendimientos en los plazos largos, especialmente en octubre 2034 (+14,5 pbs), septiembre 2036 (+22,2 pbs) y noviembre 2040 (+39 pbs).
En los TES UVR, la dinámica fue mayoritariamente negativa, con desvalorizaciones en nodos como abril 2035 (+21,3 pbs), febrero 2037 (+20 pbs) y mayo 2055 (+17 pbs), reflejando el posicionamiento del mercado ante el repunte de la inflación de agosto, particularmente en alimentos y precios regulados. A pesar de ello, referencias específicas como la de 2055 mostraron estabilización hacia el cierre de la semana, con variaciones marginales.
En el frente externo, los bonos del Tesoro estadounidense repuntaron con fuerza. El T-Note a 2 años cayó (-10,8 pbs), el de 10 años (-15,4 pbs) y el de 30 años (-16,9 pbs), apoyados en un reporte laboral decepcionante que elevó la tasa de desempleo al 4,3% y reforzó las apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed. El mercado de futuros sobre SOFR ya descuenta con alta probabilidad un recorte de 25 pb en septiembre y otro en diciembre, con la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una postura aún más expansiva si la desaceleración se intensifica.
En Europa, los bunds extendieron su rally, con la TIR a 10 años descendiendo hasta 2,66% (-6 pbs), reflejo de la búsqueda de refugio tras la debilidad en el mercado laboral estadounidense y la expectativa de que el BCE mantenga su tasa de depósito en 2,0% sin más recortes inmediatos. La referencia española a 10 años cayó hasta 3,25% (-5 pbs), mientras que los diferenciales intraeuropeos evidenciaron dinámicas mixtas: el OAT-bund se amplió por la crisis política en Francia, en tanto que el BTP-bund se redujo gracias a una demanda robusta de deuda italiana. Los gilts británicos también mostraron un avance significativo, con el mercado incorporando un sesgo más laxo por parte del Banco de Inglaterra hacia 2026.
En el plano fiscal colombiano, el CARF advirtió que el Presupuesto General de 2026 presenta un faltante de $45,4 billones (2,4% del PIB), inconsistencia que, sumada a la creciente rigidez del gasto, aumenta la vulnerabilidad macroeconómica. La deuda pública se proyecta en 61,3% del PIB en 2025 y podría alcanzar 63% en 2026, lo que obligaría a un ajuste de 4,1% del PIB en el próximo gobierno para cumplir la regla fiscal. Estas advertencias reforzaron la cautela de los inversionistas, particularmente en los nodos largos de TES.
Conclusión: El mercado de renta fija evidenció un choque entre dos fuerzas opuestas: el alivio externo derivado de la expectativa de recortes de tasas en EE. UU. y Europa, y la presión interna por el riesgo fiscal que introduce la reforma tributaria y el desbalance estructural de las finanzas públicas. Mientras los bonos globales se benefician del giro dovish de la Fed y el BCE, Colombia enfrenta una prima de riesgo en aumento que limita la transmisión de ese entorno externo más benigno. El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para lograr consensos fiscales creíbles y de la credibilidad del Banco de la República en preservar la estabilidad macroeconómica.
Divisas
El mercado cambiario internacional estuvo dominado por la debilidad del dólar estadounidense, que, pese a cerrar estable en el índice DXY (0,0%), tocó mínimos de seis semanas luego de un reporte laboral decepcionante en agosto —solo 22.000 empleos creados y un aumento del desempleo al 4,3%—, lo que intensificó las apuestas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En este contexto, el euro se fortaleció un 0,3%, sostenido por las expectativas en torno al próximo discurso de Christine Lagarde y por la corrección bajista del dólar. La libra esterlina cerró sin cambios, reflejo de las preocupaciones fiscales en el Reino Unido y la volatilidad en el mercado de gilts. El franco suizo, tras una apreciación inicial, terminó con pérdida de 0,3%, mientras que el yen japonés ganó un 0,3%, impulsado por la incertidumbre política ante un posible relevo en el liderazgo del primer ministro Ishiba. En Asia, el yuan avanzó 0,1%, respaldado por la mejora del PMI manufacturero Caixin, que alcanzó su nivel más alto en cinco meses.
En los emergentes, el comportamiento fue dispar. El peso mexicano se apreció un 0,3%, beneficiado por el Informe Trimestral de Banxico, que elevó sus proyecciones de crecimiento e inflación y reforzó la percepción de una política monetaria más prudente. El real brasileño, en contraste, retrocedió 0,3%, sin lograr capitalizar el sólido crecimiento del PIB del segundo trimestre (+0,4% t/t). El peso chileno mostró una leve depreciación (-0,1%), pese al buen dato del IMACEC (+1,8% a/a), condicionado por el comportamiento global del dólar.
En el plano local, el peso colombiano fue la moneda más castigada de la región, con una depreciación semanal del 1,4%, cerrando en COP $3.958,20 por dólar. La radicación de la ambiciosa reforma tributaria por parte del Gobierno generó cautela entre inversionistas, elevando la prima de riesgo y limitando la capacidad del peso para aprovechar el entorno internacional de debilidad del dólar. Aunque en la última jornada se observó un respiro, con el dólar retrocediendo COP $27,8 frente al día previo y transacciones por USD $1.277 millones, la tendencia de fondo sigue condicionada por la incertidumbre fiscal interna.
Conclusión: El mercado de divisas refleja un entorno en el que la debilidad estructural del dólar por las señales de desaceleración en EE. UU. favorece a las monedas desarrolladas y a varios emergentes, pero deja en evidencia la vulnerabilidad de aquellas economías con tensiones fiscales. Mientras el euro, el yen y el peso mexicano capitalizan el cambio de expectativas hacia una Fed más dovish, el peso colombiano se desmarca con una depreciación significativa, recordando que los riesgos locales pueden contrarrestar incluso las tendencias globales más favorables.
Commodities
El mercado de materias primas registró movimientos diferenciados durante la primera semana de septiembre. El petróleo retrocedió de manera significativa, con el WTI cayendo un 3,3% hasta USD 61,87/barril y el Brent un 3,7% hasta USD 65,59/barril, en lo que constituye la primera pérdida semanal en tres semanas. El aumento inesperado de 2,4 millones de barriles en inventarios de EE. UU. debilitó el precio del WTI, mientras que la expectativa de que la OPEP+ pueda acelerar en octubre la reversión de recortes equivalentes a 1,65 millones de bpd presionó a la baja al Brent. Pese a ello, los riesgos geopolíticos asociados a las restricciones sobre las exportaciones rusas limitan parcialmente la tendencia bajista.
En los metales preciosos, el sesgo fue claramente alcista. El oro repuntó un 4,0% hasta USD 3.587/oz, alcanzando un nuevo récord histórico, impulsado por el débil dato de nóminas no agrícolas en EE. UU., que fortaleció las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. La plata también tuvo un comportamiento destacado, con un alza del 3,2% hasta USD 41,0/oz, superando por primera vez desde 2011 el umbral de los 40 dólares y consolidando una ganancia acumulada superior al 40% en lo corrido del año.
En los metales industriales, el desempeño fue mixto. El cobre retrocedió un 0,9% semanal, a pesar de la publicación del PMI Caixin de China (50,5), que mostró su mejor nivel en cinco meses. No obstante, en la Bolsa de Metales de Londres el contrato a tres meses se mantuvo cerca de USD 9.939/tonelada, respaldado por la debilidad del dólar y expectativas de una baja de tasas en EE. UU., además de una oferta restringida en Asia tras los anuncios de reducción de producción de JX Advanced Metals. Otros metales como el aluminio, zinc y estaño cerraron con avances moderados.
En el frente de materias primas agrícolas, los granos tuvieron un comportamiento mixto. En Chicago, el trigo subió un 0,7% hasta USD 5,23/bushel, aunque acumuló una caída semanal del 2,1%, mientras que la soja avanzó un 0,2% hasta USD 10,35/bushel, registrando su segunda semana consecutiva en rojo. Las exportaciones récord de Brasil continúan desplazando la demanda de soya estadounidense, afectando los precios a pesar de la reducción en las ventas de los productores.
Conclusión: El mercado de commodities se encuentra en un punto de inflexión. La caída del petróleo refleja un exceso de oferta latente y la incertidumbre en torno a las decisiones de la OPEP+, mientras los metales preciosos capitalizan el debilitamiento del dólar y el giro dovish de la Fed, consolidándose como refugios estratégicos. Los metales industriales permanecen sensibles a la dinámica de China y a la expectativa de liquidez global, y los agrícolas mantienen volatilidad bajo la presión de la competencia internacional. El balance sugiere que, aunque el entorno de tasas favorece a los activos refugio, la volatilidad de oferta y geopolítica seguirá determinando la dirección de los precios de las materias primas.
¿Subir la edad de pensión en Colombia “lo antes posible”?
Demografía, sostenibilidad y el alcance real de la Ley 2381 de 2024
1) Punto de partida legal
La Ley 2381 de 2024 creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez (esquema de pilares) y mantiene las edades vigentes de 57 años (mujeres) y 62 años (hombres). La norma prevé entrada en vigor gradual desde el 1 de julio de 2025 y define, entre otros, el papel del Banco de la República como administrador del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Una novedad relevante es la reducción gradual de semanas para mujeres hasta 1.000, con reconocimiento adicional de 50 semanas por hijo (máximo 3).
Sin embargo, la reforma está judicializada: en junio la Corte Constitucional devolvió el texto a la Cámara por un vicio de trámite, lo que deja la implementación en suspenso hasta que se resuelva su constitucionalidad.
2) Qué dicen los datos demográficos
- Fertilidad: Colombia tiene una tasa de 1,65 nacimientos por mujer (2023), superior a la de Japón (1,26), pero muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). El punto crítico no es la comparación estática, sino la velocidad del descenso, más acelerada que en países desarrollados.
- Envejecimiento: la población de 65 años o más pasará de ~9 % hoy a ~21 % en 2050, duplicando la presión sobre el sistema.
- Densidad de cotización: hoy, apenas 1 de cada 4 afiliados logra pensionarse, reflejo de informalidad y carreras laborales fragmentadas.
Conclusión demográfica: Colombia no tiene una natalidad menor que Japón, pero envejece a un ritmo preocupante y con menor capacidad de cotización, lo que tensiona aún más la sostenibilidad pensional.
3) Sostenibilidad fiscal y señales del BanRep
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que para garantizar la sostenibilidad “seguramente se requerirán ajustes en edades de jubilación y porcentajes de cotización”.
En el plano fiscal, el Gobierno estima que el costo neto del pilar solidario será de apenas 0,24 % del PIB. Sin embargo, proyecciones independientes del CARF y de centros de investigación como Fedesarrollo advierten que, a medida que maduren los pasivos, la presión podría escalar hasta 1,5–2 % del PIB en dos décadas. Esa brecha de estimaciones subraya el riesgo de optimismo fiscal en las proyecciones oficiales.
4) ¿Por qué discutir la edad ahora?
Tres razones técnicas hacen inevitable poner el tema sobre la mesa:
- Más longevidad y menos semanas cotizadas: más años de vida y carreras laborales fragmentadas implican menos aportes frente a más tiempo de pago de pensión.
- Demografía irreversible: incluso si la natalidad repunta, el alivio llegaría décadas después. El ajuste paramétrico (edad, semanas, cotización) tiene efectos inmediatos en el flujo actuarial.
- Experiencia internacional: casi todos los países OCDE han subido edades o las han vinculado a la esperanza de vida, compartiendo el riesgo entre generaciones.
5) Qué ajustes responsables tendrían sentido
Ordenados por impacto fiscal y sostenibilidad:
- Aumento gradual de la edad de pensión(p. ej., +2 años en 8–10 años), con reglas de transición claras y excepciones para oficios de alta penosidad.
- Incremento de la tasa de cotización efectiva y ampliación de la base(menos evasión, más formalidad).
- Convergencia de edades hombre/mujeren el tiempo, manteniendo compensaciones por maternidad y cuidados.
- Reglamentación inmediata del seguro previsionalpara evitar vacíos de protección en invalidez y sobrevivencia.
- Blindaje del Fondo de Ahorro administrado por BanRepcon criterios claros de inversión, barreras institucionales claras frente a la política monetaria y reportes públicos.
6) Lo que no resuelve solo la edad
Subir la edad ayuda, pero no sustituye la agenda de productividad, empleo formal y cobertura. Sin generar más cotizantes, el ajuste paramétrico gana tiempo, pero no resuelve de fondo el problema.
Conclusión
El debate sobre la edad de pensión no es una imposición arbitraria, sino una consecuencia de la aritmética demográfica y de la experiencia internacional. La Ley 2381 introdujo mejoras parciales (pilares, alivios para mujeres), pero dejó intacto el ajuste central.
Un paquete integral debe incluir: (i) aumento gradual de edades, (ii) fortalecimiento de la formalidad y cotización, (iii) reglamentación del seguro previsional, (iv) blindaje del Fondo de Ahorro, y (v) proyecciones fiscales realistas, alineadas con las advertencias del CARF.
En pensiones, no hacer nada es la opción más costosa: cada mes de retraso erosiona el ahorro, amplía el pasivo y reduce el margen para una transición ordenada.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.


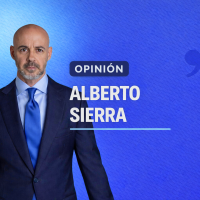
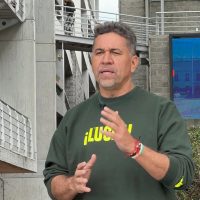





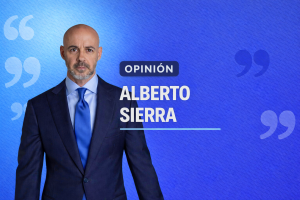



Comentar