![]() Han pasado más de tres décadas desde la promulgación de la Ley 30 de 1992, y la realidad de las 34 universidades públicas es cada vez más compleja. Por un lado, las universidades han crecido ampliamente, no solo en cuanto a número de estudiantes, docentes y sedes, sino también en lo relativo a la formación posgradual de sus profesores, los grupos de investigación, la extensión, la regionalización, entre otros aspectos; por otro lado, lo han hecho sometidas a la misma fórmula de financiamiento, es decir, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que las ha dejado sin capacidad de crecimiento, paralizadas en el contexto de un modelo neoliberal de mercado para la educación, en que esta se asume como un servicio y no como un derecho fundamental brindado por el Estado.
Han pasado más de tres décadas desde la promulgación de la Ley 30 de 1992, y la realidad de las 34 universidades públicas es cada vez más compleja. Por un lado, las universidades han crecido ampliamente, no solo en cuanto a número de estudiantes, docentes y sedes, sino también en lo relativo a la formación posgradual de sus profesores, los grupos de investigación, la extensión, la regionalización, entre otros aspectos; por otro lado, lo han hecho sometidas a la misma fórmula de financiamiento, es decir, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que las ha dejado sin capacidad de crecimiento, paralizadas en el contexto de un modelo neoliberal de mercado para la educación, en que esta se asume como un servicio y no como un derecho fundamental brindado por el Estado.
Los intentos de reformas de la Ley 30 del 1992 han sido varios, todos ellos impulsados más desde la lucha del movimiento estudiantil y profesoral del país, que desde las cómodas sillas de los legisladores; por el contrario, algunos se han beneficiado de ella, como es el caso de César Pérez, quien, siendo congresista aprobó la Ley y luego montó su negocio con la Universidad Cooperativa de Colombia.
Antes de la promulgación de la Ley 30, muchos colombianos nos opusimos a esta neoliberalización de la educación pública y convertimos las calles en aulas de la política, de la mano de miles de jóvenes quienes con sus gritos y consignas buscaban que ellos y otros miles pudieran acceder a los escasos cupos de la educación superior pública; este esfuerzo, ciertamente, quedó en el silencio de las promesas incumplidas de los gobiernos de turno.
Con la MANE, dos décadas después, se logró generar un gran movimiento nacional por la educación y unos puntos “mínimos” de negoción que eran, en el fondo, un cambio necesario y estructural no solo para la Ley 30, sino para el sistema general de la educación superior; ese, que parecía un momento cumbre de las luchas, se quedó en comisiones y consultas virtuales que fueron sedando el canto en las calles y convirtiendo las luchas en un bello recuerdo de risas y esperanzas para la multitud de jóvenes.
Nuevamente, en el 2018, las luchas y las rebeldías de otros jóvenes, que siempre ven más allá del momento histórico, inundaron las calles exigiendo una reforma a la Ley 30 de 1992 y sus fuentes de financiamiento; ya para esa fecha las universidades estaban ad portas de quedarse sin recursos para cerrar el año y tenían un déficit estructural de 17 billones de pesos. Producto de esas luchas, coloridas de cantos, artistas, marchas masivas, como nunca antes se había visto, se lograron cerca de 4.5 billones de pesos de inyección para las universidades públicas, y además se incorporó un presupuesto a la base de 3.5 puntos adicionales al IPC en 2019, 4.0 puntos en 2020, 4.5 puntos en 2021 y 4.65 puntos en 2022. Así mismo, se logró incluir en el plan de desarrollo del gobierno de Duque una reforma a la Ley 30; otra frustración más, puesto que se quedó en las frías gavetas de ese gobierno, que posteriormente arremetió ferozmente contra los jóvenes del país en el estallido social que se convirtió en una gran movilización que cambió la política del país.
Nuevamente, uno de los cambios más importantes, tomado como prioridad por el gobierno de Petro por ser una exigencia del movimiento nacional, fue la ya bastante citada Ley 30 del 1992; sin embargo, la esperanza para muchos de un cambio estructural a la Ley se fue menguando cuando en el “acuerdo por lo fundamental” se anunció como ministro de educación a Alejandro Gaviria, quien se había opuesto, entre otras cosas, a eliminar el programa “Ser Pilo Paga”, que le entregó a las universidades privadas casi 4 billones de pesos. Su visión neoliberal poco iba a aportar a la necesitada reforma para la educación pública, y se veía que ese cambio estructural a la Ley 30 iba seguir postergado por la carencia de sensibilidad por la educación pública de parte de ese ministro.
Con la llegada de la nueva ministra, Aurora Vergara, se realizaron una cantidad de encuentros territoriales por la educación superior, como queriendo legitimar lo obvio, que una ley era necesaria; esos encuentros no lograron crear o acercarse a las bases estudiantiles y fueron rápidamente rechazados por los movimientos universitarios. De hecho, en el encuentro nacional de estudiantes, que se realizó en la Universidad de Antioquia no le permitieron a la funcionaria tomar la palabra, quedando esa iniciativa en documentos para su discusión en la Mesa Nacional, que ya nadie menciona.
Es menester reconocer que el gobierno de Petro es que me mas ha invertido en educación, con un promedio de7 puntos adicionales IPC en los últimos tres, logrando adelantar también el programa matricula cero, cierre de brecha, y algunas nuevas instituciones de educación superior o las mejoras de otras, a la vez que algunos intentos de reformas al sector, como la ley estatutaria de educación, que no fue aprobada en el congreso.
Ya con menos de año y medio para terminar el periodo, con el sol a las espaldas y las campañas electorales encima, el gobierno de Petro hace “del ahogado, el sombrero”, es decir, si no se pudo pasar la ley de educación superior, entonces, quemando las naves, presenta la reforma a las fuentes de financiamiento mediante el proyecto de Ley 212, que este 19 de febrero fue aprobado en el primer debate de la Comisión Sexta del Senado, y que busca, entre otras cosas, cambiar la fórmula de financiación al pasar del IPC al ICES (Índice de Costos de la Educación Superior), con el propósito de que los gastos educativos estén acordes con el crecimiento de los recursos financieros que se transfieren a las universidades.
Siguen tres debates: uno más en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, y luego las plenarias. Es un tiempo muy apretado para el trámite legislativo, por un lado, y es necesario, por otro lado, que el gobierno se sintonice con los movimientos estudiantiles y los profesores, quienes son los estamentos que pueden defender estas iniciativas en las calles (si bien no es lo deseable) frente a las promesas incumplidas durante los últimos 30 años. La aprobación de dicho proyecto permite, en parte, aliviar la delicada situación financiera de las universidades públicas, mientras en un futuro, que ojalá no sea muy lejano, se crean las condiciones para el cambio estructural la Ley 30 de 1992.
La suerte parece estar echada, el gran cambio de la educación superior pública en el único gobierno alternativo de la historia del país se quedó en deuda; tenía todo para lograrlo al generar un movimiento amplio que acompañara esas iniciativas y teniendo, desde el inicio, expertos de las universidades públicas que conocen el sistema, pudiendo así articular las universidades públicas hacia un mismo propósito… solo resta rezar, como decían las abuelas, para que el pan no se queme en la puerta del horno.


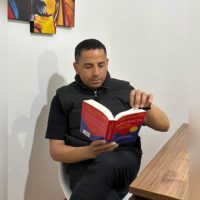


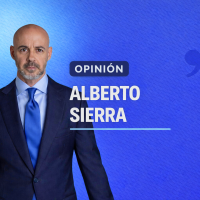
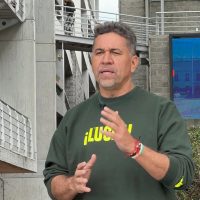


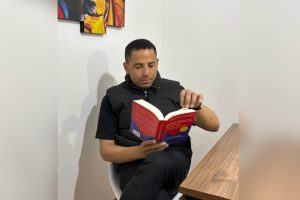



Comentar