![]()
La política como la mejor forma de vivir juntos en comunidad, como ejercicio del poder para lograr metas comunes, para organizar el Estado, para proteger las leyes, para transformar la sociedad y para consolidar el Estado-Nación, la política como forma de arbitrar la confrontación amigo-enemigo, es un recurso usado por los humanos para dirimir sus diferencias de opinión y de ideología.
De otro lado, como dijo Carl Von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, es decir, el ejercicio de la violencia muestra otro rostro de la política, su rostro menos amable; buena parte de la historia política colombiana ha estado atravesada por la violencia. Al respecto, la Comisión de la Verdad habla de que en los últimos 40 años en Colombia se han generado 450 mil muertos por asesinatos políticos, más 121 mil desparecidos, un poco más de 9 millones de desplazados, 6.402 falsos positivos, sin contar las muertes de la época de la violencia partidista de los años 50, con alrededor de 300 mil muertes por razones políticas.
Igualmente, cada época de violencia dejó semillas para nuevos brotes sucedidos en nuevos ciclos. Con la atomización de la política bipartidista, por ejemplo, subsiguió por buen tiempo aquel de una tensión permanente entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, por la disputa del poder. De hecho, durante una época, en periodos muy cortos, se logró cambiar la Constitución hasta por 11 veces seguidas, a cada versión la precedía una guerra, las Constituciones devenían “cartas de batalla”, como bien lo asevera Álvaro Valencia Villa. No solo desde lo legal, sino desde los derechos, la democracia y la participación de sectores marginales excluidos de los centros de poder, se habilitó la posibilidad de que se gestaran otros nodos de violencia que entraron en la escena, cuyo entramando violento, favorecido por la debilidad del Estado-nación y su falta de garantías, así como por la no incorporación de un proyecto de modernidad institucional, fue aprovechado por la prensa escrita y los discursos públicos incendiarios para difundir la ideología e inducir a las guerras de un lado y de otro.
Finalmente, para ese nuevo ciclo de violencia de los años 50 del presente siglo, que tuvo que ver precisamente con esa negociación del Frente Nacional, los partidos tradicionales que siempre han estado en el poder buscaron salir del conflicto negociando su rotación en el poder político y en el disfrute de la burocracia. Es cierto, esa rotación del poder excluyó a muchos sectores políticos de la posibilidad de participar, de hecho, el movimiento más fuerte surgió en Bogotá y se encarnó en la figura y muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un líder que no se ajustó a los cánones de dichos partidos tradicionales, con lo cual se reprodujo la violencia.
Pero entonces, ¿qué significa atomizar la política? Un precedente consiste en que solamente estos dos grupos concentran el poder, por los medios violentos restringen la participación de otros grupos poniendo en práctica una democracia viciada y precaria en Colombia. Eso fue hasta la década de los años 60, pues posteriormente derivó en la conformación y proliferación de grupos insurgentes, como las FARC-EP, el ELN y el M19, que buscaban espacios de participación política, pero también la consolidación de un Estado-Nación que incluyera las periferias, así como también una fuerza soberana, no solamente como aparato legal, sino como Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, con garantías amplias de derechos económico-sociales. Todo ello buscando que el Estado propiciara una participación popular en zonas marginales integrando la diversidad de sectores que abarca el Estado colombiano, buscando contrarrestar la atomización de la política, de la democracia y de la participación en Colombia.
Indígenas, campesinos, mestizos y afrodescendientes, entre otros, no han configurado todavía un Estado-Nación fuerte. Esos ciclos de violencia generaron, también, una disputa por el Estado entre grupos insurgentes y la emergencia de grupos contra-insurgentes, estos últimos bajo la opción de construcción de un para-Estado como garantía para la extracción de rentas de sus negocios, asociados en su mayoría al narcotráfico. Algunos de estos grupos buscaban capturar al Estado, someterlo, controlarlo, mientras que otros optaron por tener el poder del Estado para transformarlo desde una perspectiva revolucionaria (es el caso de las variadas guerrillas como máquinas de guerra para optar por el poder), esto es, hacer el papel del Estado. En otras palabras, la guerra y la violencia han sido una realidad en la construcción de nuestro Estado-nación; violencia y democracia juntas, como decía Daniel Pecaut.
Eso muestra que, a pesar de la negociación entre el Estado y los grupos armados, como sucedió con las FARC-EP en el Acuerdo de Paz de La Habana, luego de apostar por la desmovilización y desarme de la guerrilla más fuerte del Hemisferio Occidental, la violencia política no ha menguado sustantivamente. El No de plebiscito adelantado previo al Acuerdo e impulsado por las fuerzas de la derecha en el Gobierno Santos, dejó ver la herida abierta en la sociedad colombiana por la lógica de la acción armada; luego de firmado el Acuerdo en el Teatro Colón y del paso a la vida civil de los miembros de las FARC-EP, la implementación del mismo no ha sido todo lo satisfactoria posible, centenares de miembros reinsertados a la vida civil han sido asesinados, manteniendo un ciclo de venganzas que reabre otro ciclo violento.
Actualmente, el proyecto de Paz Total de Petro, si bien pretende apaciguar y construir la anhelada paz definitiva, aquella que silencia las máquinas de guerra, no ha logrado concretar ese viejo anhelo de la sociedad colombiana. Quizá la pretensión de negociar con todos al tiempo y de negociarlo todo no fue la mejor estrategia para lograr lo buscado. Treguas parciales, ceses parciales al fuego, expectativas de desmovilización de algunas fracciones del ELN (Ejército de Liberación Nacional), no han permitido establecer un buen balance del mecanismo estratégico de paz. Aunado a ello, tampoco se ha logrado posibilitar el desarrollo de una paz urbana con las bandas delincuenciales, dada la inexistencia de una ley de sometimiento a la justicia que haga viable dicha pacificación.
Por ello, es necesario entender que somos guerra-violencia, que pareciera que fatalmente son parte constitutiva de Colombia, pero para evitar fatalismos innecesarios, no podemos cesar en la búsqueda de la paz, tanto como del silenciamiento de las máquinas de guerra y la pacificación del relato que nos hace optar por dirimir nuestras diferencias por la vía de las armas, o del “balín”, para usar una expresión muy cercana a ciertos políticos que hoy lo invocan en las redes y que encuentra eco en despistados(as) influenciadores. Ya bastante muertos ha generado la violencia en Colombia para que convirtamos las redes sociales, el odio que allí se ventila en la disputa por el poder, en un nuevo ciclo de violencia; en particular, en departamentos como Antioquia, región azotada como la que más por los ciclos de violencia y por mentalidades que pretenden hacerles el juego a ciertas máquinas de guerra.
De hecho, en la representación política también esto se advierte mediante unas vocerías de cualquier sector de Antioquia que están apelando a la violencia como fortalecimiento, un bastión fuerte que en este país está incluso relacionado con el nacimiento de las Convivir y los grupos fuertes armados en Colombia, que hace que el repliegue de esa violencia y odio hayan generado en Antioquia una expansión nacional. Esto quiere decir que es necesario tener mucho cuidado y que la política, como anunciamos antes, como el arte de vivir juntos, de buscar comunidad, entre otras, permita tener control sobre el manejo de estas tendencias y advertir que no podemos caer en esas nuevas formas o en una nueva ola de violencia a través de los dispositivos mediáticos.
Esto no significa negar que la política es un campo de disputa, pero no podemos dejar que el odio, el asesinato, o lo que se pretende a través de los diversos formatos de exterminio del otro, como un enemigo absoluto, como diría Carl Schmitt, sea la forma de hacer política y ganar réditos en la competencia que se avecina con las próximas elecciones; estas últimas pueden ser de las más complejas en la historia reciente del país, no solamente por todo lo que acabamos de decir de la historia de violencia que parece signada, sino porque está en ciernes una disputa de un modelo diferente de inclusión política, social y económica de sociedad. De ello dan cuenta una cantidad de reformas que apenas se plantean como una posibilidad, y frente a las cuales el constituyente primario, esto es, el pueblo y la sociedad en general, debe también opinar.
Es por esta historia política tan dura de digerir que los pactos sociales y políticos deben ser el horizonte de la política. No se puede seguir dejando a nuestras generaciones futuras el legado de un odio profundo por el adversario político, por el que es distinto de mí, por el que no piensa como yo; de esto, justamente, de trata la política, del reconocimiento de la deferencia sin el exterminio del otro; como diría Paul Valéry, caer en la “guerra como la masacre permanente de gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce pero que no se masacra”. Mientras los otros toman wiski en el club o hacen “grandes coaliciones” y prometen acabar con pobreza, el pueblo, por medio del odio, se extermina mutuamente.






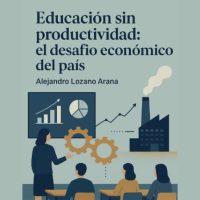


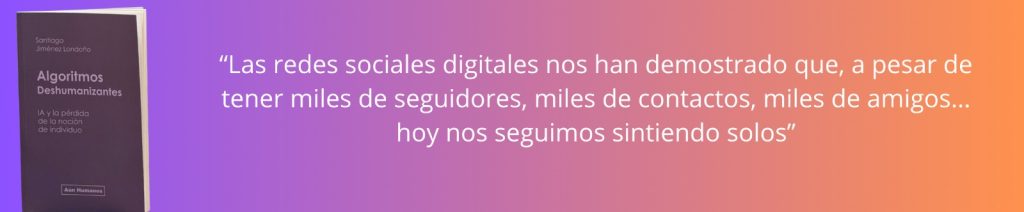




Comentar