“Cuando el Estado se convierte en escenario de espectáculo político, la democracia pierde votos, recursos y credibilidad.”
Desde la lógica de la administración pública, lo vivido en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre no puede verse como un mero episodio electoral interno: es una advertencia severa sobre los riesgos de subordinar al Estado al marketing político, de traer a la institucionalidad debates de legitimación sin base normativa firme y de confundir espectáculo con democracia. Lo que sigue es un análisis crítico, jurídico y técnico, sin concesiones.
La cifra es escalofriante: 193.517 millones de pesos fue lo que el Estado destinó a esa consulta. Según La FM+2Diario La República+2 ¿Se justifica tal inversión cuando el proceso era voluntario, con carácter interno, sin obligatoriedad para toda la ciudadanía? Las explicaciones oficiales apelan a que se debió garantizar logística, transporte, impresión de tarjetones, mesas en todo el país y transparencia. La FM+1 Pero esa justificación, por sí sola, no exime una crítica desde la administración pública: los recursos estatales deben orientarse a fines públicos de alto impacto, no a mecanismos internos costosos de partidos o alianzas que usan al Estado como aparato electoral.
En derecho administrativo, los principios de eficiencia, economía, transparencia y legalidad son irrenunciables. Cuando una entidad pública (la Registraduría, auspiciada por normas del CNE) actúa en un proceso que claramente trasciende sus funciones esenciales, debe demostrar, con estándares rigurosos, que no se está desviando recursos hacia fines partidistas. Que el aparato electoral pueda organizar consultas de coaliciones no significa que deba asumir costos desorbitados sin límites legales específicos que lo justifiquen.
Y aquí se tocan dos debilidades estructurales: primero, la ausencia de regulación clara y oportuna que limite cuánto puede gastar el Estado en consultas de coaliciones, cuál escala territorial debe cubrirse, y bajo qué criterios puede negarse la infraestructura estatal como vehículo exclusivo de propaganda partidaria. El Consejo Nacional Electoral tiene competencias para reglamentar estas consultas, tal como lo ha hecho históricamente con resoluciones específicas (por ejemplo, la Resolución 8837 de 2021 regula las consultas internas o interpartidistas). CNE Pero esa normatividad muchas veces llega tarde, permite vacíos e interpretaciones y carece de mecanismos eficaces de control ex–ante.
Segundo, está el riesgo de la instrumentalización política del Estado. Cuando los partidos o coaliciones pueden usar la infraestructura estatal como plataforma para sus operaciones internas (sin pagar por la logística central), se crea una ventaja desigual y se desbarata el principio de neutralidad institucional. Ese sesgo se acentúa cuando algunos jugadores renuncian, reingresan o disputan condiciones legales tardías, y la maquinaria estatal ya ha sido activada — lo que potencia riesgos de inequidad jurídica frente a aspirantes más pequeños o menos visibles.
Desde la ley estatutaria 1475 de 2011, además, se prevé que las consultas, sean internas o interpartidistas, se sujeten a los principios de las campañas electorales (financiación, publicidad, límites de gastos) en lo aplicable. También exige que los resultados sean obligatorios para la coalición que los convoque, y en caso de incumplimiento, haría procedente la restitución proporcional de gastos con cargo a la financiación estatal del partido u organización. Función Pública Pero esas obligaciones solo tienen sentido si existen mecanismos de verificación, sanción y control efectivo. En el caso del Pacto, no se visibilizó con rigor que quienes perdieron debieran responder por los costos contraídos, ni se ha observado una auditoría pública que detalle cómo se gastaron esos casi doscientos mil millones. Aquí la transparencia activa, exigida por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, debió obligar a que cada contrato, pago y contratación fuera conocido por la ciudadanía sin que hubiese necesidad de solicitudes formales. Sin ello, la sospecha es legítima de que recursos estatales han sido captados por intereses partidistas con opacidad.
Sobre el plano jurídico-electoral, el mayor problema fue la ambigüedad del carácter de la consulta: si interna, interpartidista o híbrida. Esa indefinición no es anecdótica: condiciona quiénes podían votar, quiénes podían participar, y la legitimidad del resultado frente a la consulta nacional de marzo de 2026. Desde el Consejo Nacional Electoral hubo pronunciamientos tardíos que ajustaron las condiciones de “interpartidista” para ciertos partidos. El Colombiano+1 Ese zigzag normativo debilita la certidumbre jurídica: un candidato que gane bajo reglas flexibles podría ser impugnado si no cumple requisitos de la fase siguiente.
La inclusión tardía de Daniel Quintero (quien luego renunció) y la impresión anticipada de tarjetones antes de resolverse impugnaciones internas exhiben una falta de coordinación legal. Un proceso riguroso exigía que antes de producir inscripciones, impresiones y contratación logística, se resolvieran los litigios internos y se cerraran los plazos para cambios. En derecho electoral, los actos preparatorios deben tener soporte normativo claro y respetar los principios de debida motivación y seguridad jurídica: cualquier actuación prematura es susceptible de nulidad, reclamaciones o despliegue de recursos contenciosos.
A nivel administrativo, también hubo tensión entre urgencia y transparencia. Al convocar este proceso bajo condición de “urgencia manifiesta” para acelerar contrataciones, se corre el riesgo — legítimamente denunciable — de que adquieran contratos sin licitación plena, con menor control previo y más posibilidad de favoritismos. Si bien en escenarios comiciales eso puede estar legitimado, aquí esa justificación fue aplicada para un proceso partidista de coalición, no para una elección general. Esa disonancia degrada la integridad técnica de la administración pública.
Y si bien es válido que un bloque político quiera legitimar su candidato por sufragio, debe entender que la democracia interna no se construye con millonadas sino con reglas creíbles, procesos austeros y mecanismos de fiscalización rigurosos. Lo ocurrido puso en claro que incluso con gran despliegue logístico y recursos, no se logró evitar reclamos de mesas saturadas, demoras, denuncias por votos quemados o anulados. Parte de esas fallas pueden atribuirse al diseño insuficiente: más mesas no es sinónimo de mejor calidad si no hay control estricto, capacitación verificada y protocolos claros de custodia.
Para agregar, emerge el fenómeno “Wally”, quien acumuló un número significativo de votos pese a no tener formación política, estructura orgánica ni experiencia en administración pública. Eso no es corrupción, pero sí ilustra el peligro del voto por simpatía mediática: la sobreexposición en redes sociales puede traducirse en poder político ficticio si el elector no exige trayectoria ni capacidad. Un influencer no es un gestor público; la gestión implica conocimiento administrativo, responsabilidad presupuestal, negociación parlamentaria, dirección de equipos, capacidad gerencial. Que ese tipo de figuras irrumpan en consultas costosas debilita la credibilidad del proceso y convierte la elección en un espectáculo mediático más que en un ejercicio serio de democracia interna.
Quienes votaron con esperanza legítima merecían que su voto fuera protegido con el máximo rigor; quienes quemaron votos o protestaron de formas simbólicas expresaron esa tensión entre participación y desconfianza institucional. La ciudadanía que se presentó cumplió su parte; el Estado, en cambio, no cumplió plenamente la suya: no garantizó reglas limpias, no transparentó contratos, permitió opacidades legales y aceptó que la política utilice al aparato público como vitrina.
Si la izquierda pretende presentarse como un bloque alternativo con credibilidad, debe reconocer que esta clase de consultas sobredimensionadas y mediáticas no fortalecen la democracia, sino que la obstaculizan. Se necesita internalizar que la función pública no es caja de resonancia de líderes ni escenario para grandes despliegues presupuestales sin control. Si quieren competir con dignidad, empiecen por consolidar reglas mínimas institucionales: presupuestos acotados, control transparente, normativa clara y la humildad de reconocer que legitimidad no se compra con logística, se gana con justicia y coherencia institucional.




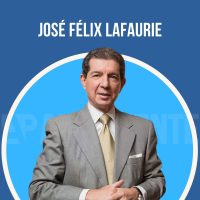
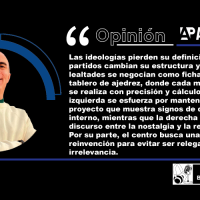



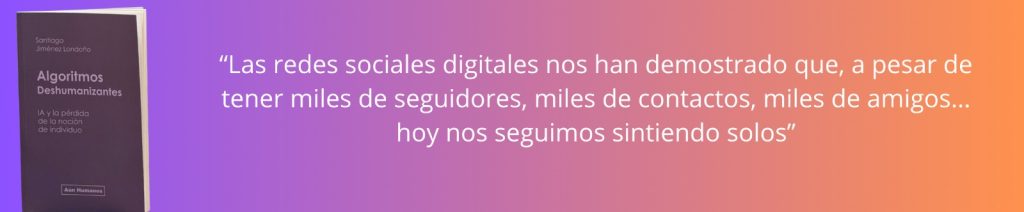


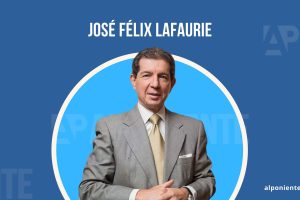

Comentar