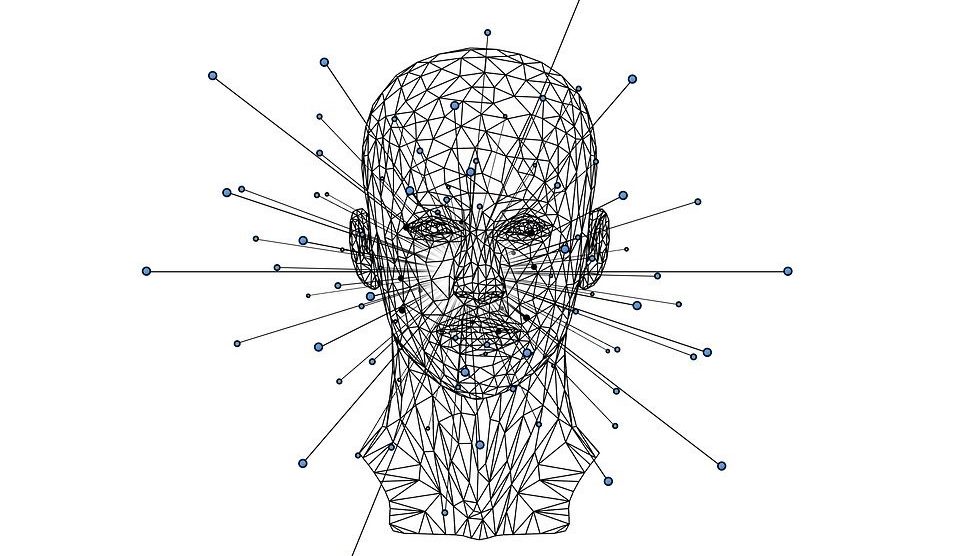![]()
Recientemente el tema de la salud mental ha vuelto a estar en vigencia luego de algunas noticias, como un nuevo caso de suicidio en el metro, que respalda el informe publicado por la Alcaldía, según el cual la conducta suicida sigue en aumento en la ciudad de Medellín, al igual que el vídeo que circuló esta semana de la joven que se colgó de un cable de luz en el barrio Santa Mónica, además de la crisis depresiva de Pirry, quien tuvo que ser hospitalizado hasta lograr su estabilización.
Entre todo este contexto, recordé lo que alguna vez, en una clase, un profesor nos decía con vehemencia: “La manera en la que usted hace uso de los conceptos tiene incidencias directas sobre su práctica”. Parecía algo sencillo, en principio, pero no lo es, en absoluto, sobre todo si se advierte la emergencia de la ética derivada de dicho tratamiento de los conceptos.
Una calamidad en el campo de los saberes Psi, entre los que podemos contar con la psicología y la psiquiatría, de las que se derivan un sinnúmero de perspectivas teóricas disímiles y en ocasiones opuestas, es la consolidación de una concepción ontológica de las enfermedades mentales. Surgida desde una traspolación de la concepción de la enfermedad a la concepción de las enfermedades mentales, a lo que llevó fue a la creación de entidades nosológicas que parecieran existir por sí mismas, al punto de que ya nadie se puede percatar de la diferencia, en el discurso cotidiano, ni en la prensa, cuando se habla de la prevalencia del coronavirus en China, a la prevalencia de la depresión en Medellín.
Y ahí se sitúa justamente el punto en el que dicha calamidad se manifiesta con todo lo inexorable que trae. Lacan lo denunció apelando al uso del mecanismo con el que también explicó la causa de la psicosis: la ciencia actual forcluye al sujeto. Dicho en otras palabras, podría decirse que la denuncia se refiere a que si hay una subjetividad, la ciencia actual, tan bien relacionada con el capitalismo, erradica, por conveniencia, al sujeto con todo lo que ello implica: su historia, sus decisiones, su contexto familiar, sus deseos, su manera singular de gozar.
Y entonces se me hace presente, de nuevo, la importancia de seguir pensando en lo que el psicoanálisis enseña, la manera de abordar la realidad con la que tiene que vérselas, la del inconsciente, y, sobre todo, la ética que se deriva de su manera de darle lugar a lo más radical de un sujeto, su goce.
Seguir pensando en términos estadísticos, seguir sacando informes sobre la cantidad de depresivos que hay en nuestra ciudad, seguir llevando la lista de los suicidios en el metro, ciertamente alarmantes, no será suficiente, si de fondo, la manera en la que seguimos concibiendo la enfermedad mental sigue rigiéndose por parámetros que, a través de un diagnóstico terminan excluyendo la posibilidad de que el sujeto emerja para preguntarse por las causas de su malestar.
Más allá de “La bipolaridad”, “La depresión”, “La hiperactividad”, hay sujetos, sujetos cuyo goce, único, no hace grupo.
Ahí está la calamidad de tratar las enfermedades como seres o entidades al margen del sujeto que puede presentar síntomas, categorizables, sí, por supuesto, pero jamás reemplazables por cómo cada sujeto los articula para sí.
Y entonces, de vuelta a lo que, inclusive para Freud fue tan difícil en el principio de su clínica: no anticiparse, no procurar comprender, no saturar de sentido, no vulnerar la libertad, no sugestionar, no rellenar cualquier espacio con interpretaciones: escuchar, tan solo, aunque nos cuesta tanto ahora, escuchar a los sujetos, uno a uno.
No se trata, así, de la cantidad de espacios que se ofrecen para “tratar los trastornos mentales”, el problema está aún más allá, y radica en cómo los estamos concibiendo.