![]()
No todos los futuros son promesa. Algunos son advertencia.
Tras la Gran Guerra, cuando la fe en el progreso comenzó a resquebrajarse y los nuevos autoritarismos apenas daban sus primeros pasos, la literatura ya lo estaba intuyendo. El género distópico nació como el reverso oscuro de las utopías ilustradas: si estas proponían futuros ideales regidos por la razón y el orden, aquellas comenzaron a preguntarse qué pasa cuando ese orden se convierte en herramienta de control.
Zamiatin, con Nosotros (1921), fue uno de los primeros en imaginar una sociedad donde el Estado regula todo, incluso los afectos. Su novela sufrió una doble censura: en su país fue prohibida por satirizar el autoritarismo soviético, y fuera de éste fue ignorada durante años por venir de una Rusia revolucionaria en una era de crecientes tensiones ideológicas. Nosotros no es un rayo en cielo despejado, pero sí el momento en que esas intuiciones fragmentarias de autores como Samuel Butler en Erewhon (1872), H.G. Wells en La máquina del tiempo (1895), o Jack London en The Iron Heel (1908) —que ya habían esbozado futuros inquietantes o formas de control social— se condensan en un proyecto narrativo de crítica política totalizante.
No fue sino hasta después que el género distópico tomó forma y reconocimiento con lo que hoy podría considerarse su trípode fundacional: Un mundo feliz (1932), donde la felicidad está garantizada a costa de la libertad; 1984 (1949), donde el lenguaje se convierte en herramienta de dominación; y Fahrenheit 451 (1953), donde el pensamiento crítico arde junto con los libros. Estos títulos no solo consolidaron el género, sino que lo dotaron de una misión: advertir, interrogar, resistir.
Aunque hay muchas otras novelas distópicas que han expandido el género, estas tres alcanzaron una notoriedad mundial que les permitió establecer convenciones narrativas aún vigentes. Una de ellas es el destino trágico del protagonista, que suele pasar de la rebeldía a la resignación: Winston Smith, tras desafiar al Partido en 1984, acaba amándolo. Montag, en Fahrenheit 451, si bien logra escapar, lo hace hacia una comunidad marginal, exiliada del centro de poder. Y Bernard Marx, en Un mundo feliz, es condenado al destierro por no encajar del todo en la maquinaria de felicidad programada. Estas narrativas no ofrecen redención triunfal, sino la constatación de que la resistencia individual, aunque necesaria, casi siempre resulta insuficiente frente a sistemas totalizantes. Esa fórmula —el individuo contra la estructura— ha sido replicada y reinterpretada en obras posteriores como V de Vendetta, Los juegos del hambre o Never Let Me Go, donde el conflicto entre autonomía y orden impuesto sigue siendo el núcleo dramático del relato.
Demos ahora un gran salto en el tiempo. Las distopías actuales ya no giran en torno a la guerra o al totalitarismo al estilo del siglo XX. El foco se ha desplazado hacia formas de control más sutiles: algoritmos que predicen nuestras decisiones, interfaces que nos conocen mejor que nosotros mismos. En Qualityland, de Marc-Uwe Kling, no hay un dictador ni un partido único, sino un sistema automatizado que decide por nosotros con la promesa de hacernos la vida más fácil.
El conflicto no es menos inquietante, solo más amable en apariencia: tiene el rostro pulido de las plataformas y el lenguaje aséptico de las notificaciones. Ya lo advirtió Walter Benjamin al analizar los regímenes fascistas: el verdadero peligro aparece cuando lo político se vuelve estético. Ayer fueron los uniformes impecables y los desfiles sincronizados; hoy son las interfaces limpias, los sistemas de puntuación, la ilusión de libre elección. El tiempo ha pasado, los mecanismos de poder han mutado, pero la fórmula literaria —y, si se quiere, también ensayística— se mantiene: crear ficciones que nos hablen del futuro tal vez porque hay algo del presente que no queremos —o no nos atrevemos a— escuchar.
Más que ficciones sombrías, estas novelas construyen laboratorios éticos. Con metáforas y mundos posibles, exploran el límite de lo humano cuando la libertad, la intimidad o el deseo son administrados desde el poder. Son literatura, sí, pero una que ensaya futuros para pensar en el presente.



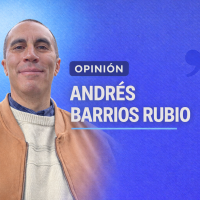






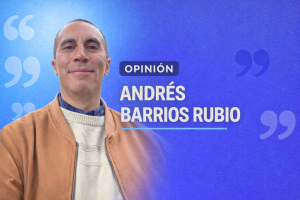


Comentar