![]()
Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.
Mauricio Montoya y Fernando Montoya
¿Qué es el hombre en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un medio entre nada y todo. –B. Pascal.
Para quienes se han acercado, en alguna medida, al pensamiento de San Agustín, no debe resultarles extraña la locución latina “ex nihilo”, utilizada por el obispo de Hipona para referirse a la teoría de la creación que sustentaba el origen de la materia a partir de la nada o desde la nada, en otras palabras, la materia no era vista como un elemento eterno sino como algo creado por la voluntad de Dios, quien era principio y causa de todo, pero nada lo causaba a él. Una resemantización de la idea del motor inmóvil que defendía Aristóteles y que luego sería retomada por Santo Tomás de Aquino.
Pero el asunto no termina allí, ya que el mismo San Agustín se pregunta por la cuestión del tiempo, en una época (siglo V d.C) en la que algunas discusiones, conocidas muchas de ellas como bizantinas, versaban sobre lo qué hacía Dios antes de crear el universo, frente a lo que el santo contestaba, defendiendo la eternidad divina, que Dios estaba creando el infierno para aquellos que hacían ese tipo de preguntas.
La palabra nada, motivo de la reflexión de esta columna, tiene sus orígenes en la expresión del latín “res nata” (cosa nacida), algo paradójico, pues el término “nata” es una forma femenina del participio “natus” que se asocia con el verbo “nasci” (nacer). Así las cosas, la evolución del concepto (nada) es algo extraña; pero se cree que los romanos anteponían una forma negativa a la frase (res nata), con el fin de darle un sentido negativo: “non habeo rem natam” que significaba, “no tengo cosa nacida o creada”. Por su parte, el diccionario etimológico, de J. Corominas, argumenta que la forma “res nata” pasó al español como “nada cosa” y era usada para referirse a un tema o asunto en cuestión, por lo que decir “rem natam non fecit” era igual a manifestar que no se había hecho nada o que no se había cumplido con el asunto.
La filosofía ha sido una de las disciplinas que más ha buscado desentrañar la discusión sobre la nada. El filósofo eléatico Parménides, por ejemplo, sostenía que “nada podía venir de la nada”, pues para él, a diferencia de San Agustín, la materia era eterna y podría decirse, entonces, que todo había evolucionado de esa condición. Por su parte, los orientales, específicamente los Chinos, denominan a la nada como un estado primigenio (llamado Wuji), previo a la aparición de las fuerzas del yin y el yang. En el Taoísmo sería algo así como un estado de iluminación o de no acción (Wu Wei).
Pensadores como Nietzsche desarrollaron esta categoría (nada) en una doctrina como el nihilismo en la que se exponen el desencanto y el escepticismo hacia las ideas tradicionales defendidas por la metafísica y la vieja moral cristiana. La famosa sentencia de “la muerte de Dios” no es más que la decadencia de los valores supremos y la caída en el vacío. No obstante, el nihilismo nitzscheano está lejos de ser un pesimismo, pues, su idea es la de destruir para crear nuevos valores y consolidar un vitalismo representado en un nuevo modelo de hombre (el superhombre).
En cuanto a figuras como Heidegger y Sartre, la concepción de la nada permea sus obras como algo que se manifiesta en el ser. El escritor alemán de “Ser y Tiempo”, verbigracia, argumentaba que la “nada nadea”, es decir, que se hace patente en el ser, una idea que tomaba de aquella perícopa evangélica que decía que “Dios se encarnó en el verbo”, una manera de decir que lo que no era carne, se hizo carne. En tanto que para Sartre, bastante influenciado por Heidegger, la nada estaba relacionada con la conciencia y la libertad (responsabilidad de elegir), y era en esa unión, presente en el “ser para sí” (la conciencia), donde aparecía la angustia. Sartre creía que la angustia nos revelaba la nada y por ende la ansiedad por existir.
Todo esto, considerado por algunos como verdaderos “galimatías filosóficos”, fue lo que en otro tiempo recogieron personajes como los nadaístas, un movimiento surgido en Colombia y liderado por Gonzalo Arango, el cual bebió de las ideas de la contracultura, para enfrentarse a los convencionalismos del arte y la literatura de la Colombia de los años 60 y 70. Un manifiesto contestatario, centenares de poemas, ensayos, acciones intrépidas, cuentos, entre otras manifestaciones, fueron las armas utilizadas para darse a conocer en diferentes escenarios.
Tal vez uno de los apartados más llamativos, de todas esas diatribas nadaístas, fuera el manifiesto dirigido al congreso de escribanos católicos en 1961, en cuyas primeras líneas podía leerse:
No somos católicos:
porque Dios hace quince días que no se afeita.
porque el Diablo tiene caja de dientes.
porque san Juan de la Cruz era hermafrodita.
porque santa Teresa era una mística lesbiana.
porque la filosofía de santo Tomás de Aquino está fundada en Dios y Dios no ha existido nunca.
porque somos fieles descendientes de los micos de Darwin.
porque en el infierno no hay fogones westinghouse sino pailas trogloditas remendadas por los gitanos. Y a nosotros nos gusta condenarnos confortablemente al estilo yanqui.
no somos católicos por respeto a nosotros mismos…
En síntesis, la nada es un concepto que convive con nosotros y del que hacemos uso cotidianamente, sin interiorizarlo, tal como cuando respondemos, “de nada”, a una manifestación de gratitud; o simplemente cada vez que expresamos no querer hacer nada; o, al igual que, cuando consideramos que las cosas, por buenas o malas que sean, tienen un origen y no surgen de la nada.
—————–
Nota: Esta columna fue publicada originalmente en la revista literaria Cronopio


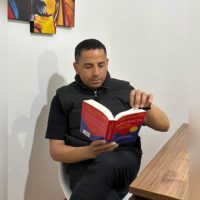





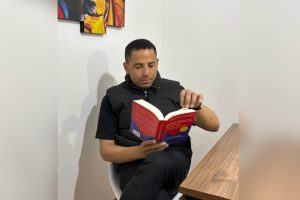



Para el pensamiento teológico cristiano la nada “no es” por lo tanto no se puede decir nada acerca de ella y (ya estamos diciendo algo) es ausencia de ser, algo impensable para los seres humanos.