![]()
Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.
Mauricio Montoya y Fernando Montoya
Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el 9 de abril de 1948, en Colombia, los conservadores, en cabeza del presidente Mariano Ospina Pérez, aprovecharon para ganar una batalla que venían peleando desde finales del siglo XIX contra la chicha, una bebida tradicional de los pueblos indígenas que se había hecho muy popular en cantinas y chicherias de Bogotá. Bajo lemas como “la chicha engendra el crimen” o “Nuestra raza decae. No más chicha”, el gobierno nacional emitió un decreto (1839) que prohibía la fabricación y la venta masiva de chicha.
La campaña contra la chicha no tenía intenciones sanitarias o de salud pública. El gobierno, en connivencia con las cervecerías Bavaria y Germania, lanzó una estrategia de desprestigio contra la chicha y subsidió la producción de una cerveza hecha de maíz, llamada El Cabrito, que tuvo copiosa acogida entre la población. Con el tiempo, las grandes compañías de cerveza competirían en el país por el monopolio alcohólico, pero esta vez sin un oponente como la chicha.
Dicho acontecimiento, podría configurarse, tal vez, como el primer caso de boicot en la historia contemporánea de Colombia. No obstante, algunos consideran que fue, más bien, una agresiva campaña publicitaria contra un producto, igual a como sucede, actualmente, en el mercado mundial.
Más allá de quien tenga la razón en esta disputa, lo claro es que desde la segunda mitad del siglo XIX el boicot ha sido una estrategia “naturalizada” para acabar con los enemigos comerciales y alcanzar el monopolio. Un ejemplo de ello fue la Petrolera Standard Oil Trust de J. D. Rockefeller, en los EE.UU, durante la época de la segunda revolución industrial (1870 – 1914).
Pero el término en cuestión (boicot), tiene sus orígenes en el viejo continente y hunde sus raíces en un problema de tierras suscitado a finales del siglo XIX en el norte de Irlanda. Todo comenzó con el reclamo de unos labriegos irlandeses a Charles Cunningham Boycott, un veterano militar británico, quien administraba un terreno en el noreste de Irlanda, cuyos precios de renta rozaban la usura.
Las exigencias de los manifestantes fueron desestimadas por el terrateniente inglés. Ante esto, los campesinos abandonaron las tierras y con el apoyo de sus vecinos, y aceptando una táctica sugerida por un nacionalista irlandés de apellido Parmell, aislaron social, laboral y económicamente a Charles, llegando incluso a negarle el saludo e ignorarlo en la iglesia. Tales actitudes iban más allá de una huelga, algo que la prensa supo leer y resolvió bautizar de manera epónima (forma por la que el nombre o el apellido de una persona pasa a denominar una ciudad, una enfermedad, una vacuna, una actitud…) como un boycott (en el diccionario de la Real Academia Española apareció, en 1927, como boicot o boicoteo).
Recordados son el boicot de los nazis contra los mercados judíos en Alemania, el primero de abril de 1933, bajo consignas como “no compren de judíos”; los boicoteos promovidos por Mahatma Gandhi en la India, durante la primera mitad del siglo XX, en los que el líder espiritual alentaba a sus compatriotas a no comprar la sal explotada por las compañías inglesas, y a tejer sus propias ropas (khadi – Tela tejida a mano) en chakris tradicionales (ruedas para hilar o tejer a mano), protestando así contra el control textil que poseían los británicos; y el boicoteo de las comunidades negras de Montgomery (Alabama) contra los autobuses de la ciudad. Iniciado el cinco de diciembre de 1955, cuatro días después de que Rosa Parks se negara a levantarse de su asiento en el bus y fuera arrestada por ello. La protesta duró 381 días en los que la población negra dejó de tomar los autobuses, generando pérdidas a la compañía de transportes por más de un 70%. Hombres, mujeres y familias enteras de la comunidad afroamericana usaron camiones compartidos, bicicletas, taxis que eran conducidos por miembros de su comunidad o simplemente caminaron hasta sus destinos, durante todo el tiempo que se mantuvo el boicot. La presión logró que a finales del año de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la segregación racial en los autobuses.
Un sinónimo de boicot es el de obstrucción, maniobra que utilizó el grupo guerrillero Sendero Luminoso en Perú en 1980, cuando arribó a Chuschi (Ayacucho) y prendió fuego al material electoral, el mismo día en el que se iban a celebrar las elecciones presidenciales y legislativas. El impacto de este hecho fue ambiguo, pues mientras que los insurgentes lo veían como el acto inaugural de su lucha armada, el aparato oficial le restó importancia a lo acontecido y días después llevó a cabo el proceso electoral en la región.
Otro caso polémico fue el de Sudáfrica, país que sería sancionado, moral y económicamente, por comités deportivos, empresas, países y organismos internacionales, debido a la política de apartheid que regía desde 1948. Por varios años, el gobierno sudafricano acusó al mundo de injerencia en asuntos internos y de un bloqueo (boicot) injusto (algo parecido a lo que sucede con Cuba desde 1960, año en el que comenzó el bloqueo a la isla por parte de los EE.UU). Pero la resistencia de Sudáfrica se quebró, y en 1990 el presidente Klerk, presionado por la coyuntura, liberó al líder negro Nelson Mandela y comenzó el desmantelamiento paulatino de las leyes del apartheid.
Actualmente, los (macro)boicot se dividen en dos caminos. El primero se circunscribe en sanciones económicas, que afectan a naciones como Cuba, Corea del Norte, Irán y más recientemente Rusia, por causa de su conflicto con Ucrania. El segundo, con características más diplomáticas, apela a la imposición de aranceles, como política de reciprocidad, a productos que vengan del extranjero. Un claro ejemplo es la resolución tomada por Canadá de imponer aranceles al mercado estadounidense, además de promover la operación “Buy Canadian” (compra canadiense).
En otro campo, existe el boicot social con una tendencia hacia el activismo. Colectivos que se juegan la vida en el mar para impedir la caza de ballenas; grupos que dejan en evidencia a multinacionales y transnacionales que contaminan el ambiente o experimentan con animales; movimientos que se enfrentan al sistema, hackeando, descifrando y publicando documentos clasificados o secretos (WikiLeaks); ciudadanos que promueven el no consumo de ciertos productos (caso de Coca Cola en algunas zonas de México); etc.
Para finalizar, y retornando al ámbito local, boicot es lo que hacen los grupos armados ilegales contra las poblaciones de este país que quieren vivir en paz; boicot es lo que orquestan los políticos que no cumplen con sus funciones y maquinan “jugaditas”, como la falta de quorum en las corporaciones legislativas, para evadir los debates y no comprometer sus intereses. Y boicot, con dosis de ostracismo, es lo que el actual alcalde del municipio de El Santuario (Antioquia), el burgomaestre Martín Duque, quiere hacer con el tradicional festival de la chicha, al trasladarlo del emblemático Parque la Judea, donde nació y siempre se ha celebrado, hacia otro lugar en la periferia (Parque Líneal).


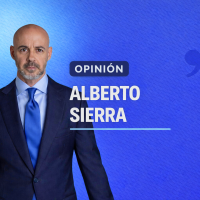
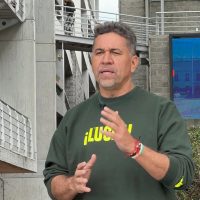





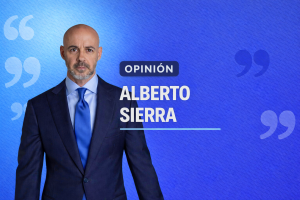



Comentar