En 2021 se cumplieron 10 años de la revolución pingüina. El economista Felipe Balmaceda, a mi juicio uno de los más lúcidos y serios que tiene Chile, realizó una revisión juiciosa y muy bien documentada de lo que significó para este país haber cedido a las demandas de los líderes estudiantiles de aquellos años, entre los que se incluyen el actual presidente electo, Gabriel Boric y parte de su recién nombrado gabinete, Camila Vallejo (Ministra Segegob) y Giorgio Jackson (Ministro Segpres). Los resultados, por supuesto, fueron los peores y Chile retrocedió considerablemente desde el punto de vista educacional (dejo el artículo de Felipe ACÁ para que lo chequeen).
Hace 10 años, también, yo estaba más involucrada en el periodismo y recuerdo haberle enviado un artículo a un reconocido director de un prestigioso medio en algún país de Iberoamérica; un artículo muy completo sobre las nefastas consecuencias que tendría aplicar la gratuidad, soportado en estudios, cifras, casos de éxito y de fracaso y, además, mi propuesta de lo que debían ser políticas públicas sanas para una mejor educación. Todavía conservo el e-mail de vuelta donde me dice que a pesar de estar muy bien “dateado” no me lo podía aceptar porque las propuestas no atacaban lo más importante: la desigualdad.
Lo cierto es que mis peores temores con respecto a los resultados de la gratuidad se confirmaron y cargo conmigo el artículo de Balmaceda siempre, para recordarme a mí misma –no es mi intención presumir acá nada– que es posible “leer el futuro” de una política pública errónea, nacida de la visceralidad y no de la razón, aun cuando uno no sea un experto en políticas públicas. Y también traigo a colación constantemente este ejemplo porque, a pesar de que innumerables analistas económicos y políticos advirtieron en Chile sobre los daños a largo plazo que traería la gratuidad, los gobiernos de turno cedieron a las presiones de “los jóvenes”, que por su “lucha incansable” debían ser “escuchados sí o sí”. “La «revolución» será con nosotros o no será”, repetían mientras al pobre monumento a Andrés Bello, inocente de todo esto, le colgaban cientos de consignas.
Este ejemplo que acabo de citar es, o pretendo que sea, una buena explicación sobre por qué es importante para la propia conservación, para el éxito en todo sentido, mantener una dosis justa y necesaria de lo que Sir Roger Scruton, filósofo e intelectual británico, quizás uno de los más brillantes que ha pisado la tierra, definió como “las bondades del pesimismo” y que da título a un libro homónimo que hace pocos años fue traducido al castellano por el think-tank chileno Fundación para el Progreso (FPP). Saber ejercitar el pensamiento pesimista no implica, como muchos estarán creyendo ahora, sentarse bajo una nube negra, al borde un precipicio, a esperar que el mundo se explote y repetir negativamente: “todo está mal”, “nada nunca estuvo peor”. No se trata del pesimismo, como todos rápidamente lo pensamos, de esperar siempre lo peor de todo.
Las bondades de la mirada pesimista, de acuerdo con Scruton, van más bien ligadas a la tendencia muy humana, pero muy dañina, de regocijarse en una “falsa esperanza”. De hecho, el libro se titula completamente Las bondades del pesimismo y el peligro de la falsa esperanza. Y aquí es en donde quiero detenerme. Como muchos saben, yo vivo en Chile hace 19 años y nací en Colombia hace 37. En todos estos años en Chile gozamos de estabilidad y prosperidad hasta que se instauró la idea de que las cosas “nunca estuvieron tan mal” y de que “nada antes fue tan malo como ahora”, aún cuando la evidencia groseramente aplastante diga que el chileno nunca estuvo mejor en los últimos cuarenta años. En Colombia se está instaurando un discurso similar, y ya sabemos quién y quiénes alimentan esas ideas y las dispersan por todos lados. El problema no reside en ello. El problema, a mi juicio, reside en la ceguera con la que ambos países, Chile primero que Colombia, abordaron la falsa esperanza, se refugiaron en ella y se lanzaron corriendo hacia el abismo.
Me refiero por falsa esperanza justamente a lo que Scruton explica exquisitamente en su libro: ese conjunto de falacias (él analiza ocho, pero pueden ser más) en las que se van refugiando las personas y que van trasladándose al ámbito democrático, dejando que las políticas públicas y económicas, que los afectarán directamente el día de mañana, terminen operando bajo esa lógica. En Chile se instauró la idea de que necesitamos una nueva Constitución para borrar el pasado, el “pecado original”, y eso generó una oleada de falsa esperanza que se regó por toda Latinoamérica. Increíblemente, tengo buenos amigos fuera de Chile que defienden con ahínco el proceso constituyente como los resultados de esa constitución, sin siquiera haber leído los artículos propuestos o revisado los videos de los debates que se están dando. La economía chilena no cesará de frenarse porque la incertidumbre sobre lo que “dictaminará” el cuerpo legal más importante, la “carta magna”, es brutal. Todavía peor: ese proceso nació de una visceralidad sin precedentes, en la que un pueblo se deja vandalizar sin descanso desde octubre de 2019, mientras se le concede legitimidad a esos actos, excusados en la falsa esperanza del “bien común”, del “progreso de los pueblos”, de la “diversidad”.
En Colombia la cosa no va mejor: muchos afirman sin asomo de duda que “Petro no será presidente”, como si repetir eso como mantra frenara la irremediable subida como espuma del candidato más extremo que ha tenido Colombia, y el más experto de todos en instaurar la falsa esperanza. Decía hace poco alguien, a quien escuché atentamente y con mucho respeto, que Colombia está excedida de diagnósticos, que todos ya tenemos muy claro el diagnóstico y que lo que se necesita son medidas concretas y propuestas reales. Estoy completamente de acuerdo con lo último y en completo desacuerdo con lo primero. ¿El diagnóstico es el correcto? De todo el grupo de candidatos y coaliciones que se han armado, muy pocos han dado con el diagnóstico correcto y están funcionando como caja de resonancia de la falsa esperanza. Defender públicamente las expropiaciones pensionales –porque eso exactamente significa mover los fondos de los privados al esquema piramidal de Colpensiones– refleja no solamente que el diagnóstico está incorrecto, sino que pasará igual que con la gratuidad de la educación acá en Chile, por mucho que un grupo de personas nos alcemos a voz en cuello a advertir que el Emperador está desnudo, un grupo aún mayor, que son los que van a dar el voto, seguirán creyendo que está vestido. No tanto porque no lo vean desnudo, sino porque conservan la falsa esperanza de verlo vestido pronto, gracias a ese tipo de propuestas nefastas de las cuales cité solo un ejemplo, pero puedo darles muchos más: control de precios, restarle independencia al Banco de la República, fijar arbitrariamente salarios mínimos, proteccionismo y reducción de las importaciones, y subsidiar y subsidiar. Todo eso daña, lastima el tejido económico, pero se insiste en proponerlo porque existe la falsa esperanza de que a fuerza eso funcionará.
La bondad del pesimismo, es decir, de tomar una actitud racional ante tanta falacia, también trae consigo la responsabilidad de actuar ante los resultados. Los chilenos vienen entendiendo desde 2020 que se equivocaron de revolución y a la fecha se han fugado más de 50 mil millones de dólares en capitales de hogares y pequeños privados, y han aumentado considerablemente las aperturas de cuentas en dólares o euros en el extranjero y las inversiones en fondos fuera de Chile.
A los colombianos les digo siempre esto, y no me importa si se burlan de mí: ¡vengo del futuro! Así, exactamente, se ve cuando un país cae presa de la falsa esperanza.
No dejen de luchar, no les pido eso. Sé que en un país de casi 50 millones de habitantes son muchos los que conocen las consecuencias atroces que trae implementar cualquier tipo de socialismo y sé que el optimismo no faltará. Pero, como los más afectados somos siempre la clase media, que tanto en Colombia como en Chile ha crecido considerablemente, les pido que no pequen de poco previsores. Cada que el razonamiento sea: “es poco probable que pase… x o y situación…” combínelo con un “pero si pasa yo haré… Plan B”. Hay que darle una oportunidad a la bondad del pesimismo más importante: cuestionarse qué será de mi futuro sí… El Plan B no tiene que ser obligadamente irse del país. No. El Plan B es resguardar su patrimonio correctamente, asesorarse, revisar la realidad sin apasionamientos y conscientes de que el peor escenario puede darse. No pocos me pedirán que no los deprima y que los deje ser felices en el optimismo, que “si gana Petro igual él no lo podrá hacer todo, igual existen salidas”. Está bien, me disculpo por ser la que apaga la música para que se acabe la fiesta, pero antes de hacerlo, me permito recordarles que hay aproximadamente seis millones de emigrantes venezolanos recorriendo América Latina, muchos de ellos en la situación más triste y lamentable en que un ser humano puede caer, y que alguna vez decidieron ignorar a un cubano que les profetizaba, palabras más, palabras menos, lo mismo que yo les estoy diciendo ahora a ustedes que me leen desde Colombia.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.



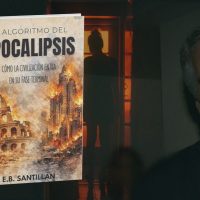






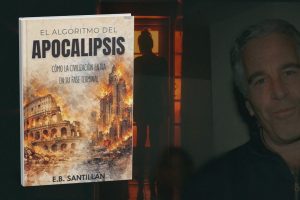



Comentar