![]() En un país tan tensionado como Colombia, donde la desconfianza institucional y la polarización dejaron de ser noticia para convertirse en paisaje, voces como la de Abelardo de la Espriella adquieren un peso particular. No por la serenidad de sus aportes ni por la profundidad de sus argumentos, sino por su capacidad —demasiado eficaz, quizá— de convertir la conversación pública en un ring. Y sin árbitro.
En un país tan tensionado como Colombia, donde la desconfianza institucional y la polarización dejaron de ser noticia para convertirse en paisaje, voces como la de Abelardo de la Espriella adquieren un peso particular. No por la serenidad de sus aportes ni por la profundidad de sus argumentos, sino por su capacidad —demasiado eficaz, quizá— de convertir la conversación pública en un ring. Y sin árbitro.
Los ejemplos abundan. En un perfil publicado por Las2orillas, el abogado presume un estilo que roza lo punitivo, prometiendo gobernar “con terror” frente a los delincuentes y lanzando insultos incluso contra el presidente de la República, al que llegó a llamar “subnormal”. No es exactamente el tono que uno esperaría de alguien que dice defender la institucionalidad. Es, más bien, la negación misma de esa institucionalidad. Pero sí es el tipo de frase que viaja rápido en redes. Y él lo sabe. Su estrategia no es convencer: es incendiar.
Cuando en febrero de 2026 se vio envuelto en críticas por su presunta cercanía con Álex Saab, Infobae registró su respuesta: aseguró que lleva “20 años” enfrentando campañas de desprestigio y que su misión sigue siendo “defender la democracia y la libertad”. Es decir: si lo cuestionan, es porque está haciendo lo correcto. Una lógica cerrada, casi infalible, que no admite matices ni rendición de cuentas. En ese esquema, la crítica no es un insumo democrático, sino una prueba de persecución. Y así, cualquier señalamiento se convierte en épica personal.
Lo que preocupa no es la existencia de una voz de derecha —todas las posturas son necesarias en democracia—, sino el modo en que se expresa y, sobre todo, lo que propone implícitamente como modelo de poder: un liderazgo basado en la confrontación permanente, la descalificación del adversario y la exaltación del castigo como solución política. Su comunicación se apoya menos en el análisis que en el golpe de opinión. Menos en propuestas verificables que en emociones primarias: miedo, rabia, nostalgia de orden. Y mientras más ruido hace, más crece su visibilidad.
Un ejemplo claro es el evento del Movistar Arena, reseñado por El Colombiano, donde reunió a más de 15.000 personas bajo una estética que parecía más concierto que mitin político. Aquí no hubo diagnósticos complejos ni rutas claras de política pública: hubo espectáculo, épica patriótica y consignas contundentes como “El Tigre ha despertado”. La pregunta no es si eso moviliza —porque moviliza—, sino qué tipo de ciudadanía construye. Una que aplaude frases, no ideas. Una que se emociona, pero no delibera.
El problema no es únicamente estético o retórico; es ético y profundamente político. Cuando figuras con amplia visibilidad reducen el debate a un choque entre “los buenos” y “los malos”, no solo ejercen su libertad de expresión: deforman la conversación democrática. Gobernar no es derrotar enemigos, es administrar diferencias. Y cuando esa diferencia se presenta como amenaza, la democracia no se fortalece: se encoge.
De la Espriella domina un estilo que necesita enemigos para existir. Lo ha demostrado en entrevistas, columnas y escenarios, como señalan análisis recogidos en medios como Defensores de la Patria, donde destacan su gusto por la confrontación directa, el lenguaje coloquial y la teatralidad constante. Pero un país que ha intentado —con enormes costos humanos— salir de décadas de violencia simbólica y real no puede darse el lujo de elegir líderes que convierten la política en una guerra cultural permanente.
Aquí es donde la decisión electoral se vuelve clara. No votar por Abelardo de la Espriella no es censurar su ideología ni negar su derecho a expresarse. Es rechazar un modelo de liderazgo que normaliza el insulto, glorifica el autoritarismo y reemplaza los argumentos por consignas. Es entender que el temperamento también gobierna, que el lenguaje también manda y que quien promete “terror” como método difícilmente ofrecerá garantías como gobernante.
Por supuesto, tiene derecho a decir lo que piensa. Pero la ciudadanía también tiene derecho —y el deber— de evaluar no solo qué dice, sino cómo lo dice y para qué lo dice. La influencia trae consigo una responsabilidad: elevar la conversación pública, no degradarla para ganar aplausos.
Colombia necesita contradictores, no incendiarios. Necesita debate, no espectáculo. Necesita líderes capaces de procesar la complejidad del país, no figuras que sostienen su relevancia amplificando el enojo.
El país ya tiene demasiados gritos. Lo que nos falta —urgentemente— son argumentos.


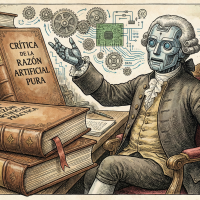






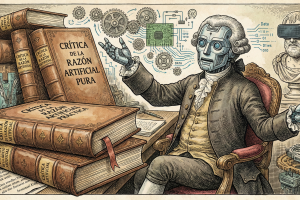




Comentar