![]()
Hay que admitirlo: cuando nos hablan de Inteligencia Artificial (IA), no imaginamos una “panacea” que nos invita a reflexionar sobre el cambio climático. No Pensamos en ChatGPT, en robots asesinos o en el algoritmo que decide qué video absurdo veremos después. Nos vendieron una promesa futurista, pero como todo lo que se vende bien en Silicon Valley, vino sin garantía ni manual de ética.
Evgeny Morozov, en su texto “La IA y el camino tecnoutópico no tomado” quirúrgicamente subversivo, nos recuerda algo incómodo: la IA no nació para ayudarnos a ser mejores humanos, sino para ayudarnos a ganar guerras, vender más productos y, de paso, vigilar con eficiencia. No es una tecnología que brotó de un humanismo progresista. Surgió del vientre del complejo militar-industrial y creció mimada por capitalistas de riesgo. Nada nuevo bajo el sol, pero igual de perturbador.
Morozov nos lleva a una especie de universo paralelo donde la IA pudo haber sido otra cosa. Nos recuerda el Proyecto Cybersyn de Salvador Allende, ese experimento tecnosocial que pretendía utilizar tecnología no para controlar, sino para empoderar a los trabajadores. Imaginen ustedes: fábricas chilenas en los 70 recibiendo alertas en tiempo real para mejorar su producción. ¿Una IA socialista? Tal vez. Pero más que eso, era una apuesta por la inteligencia distribuida, no centralizada. Una tecnología que no sustituye al humano, sino que lo enriquece.
Pero claro, esa visión murió tan rápido como el propio gobierno de Allende. Y desde entonces, el desarrollo tecnológico ha preferido la eficiencia al sentido, la automatización al aprendizaje, el usuario pasivo al ciudadano activo. Lo irónico es que la tecnología más sofisticada del siglo XXI sigue funcionando con la lógica del siglo XX: el mapa es más importante que el territorio, y el algoritmo más que el juicio.
Warren Brodey, ese psiquiatra convertido en cibernético (y luego en hippie), planteó una visión distinta, casi poética, de lo que la tecnología podía ser. Soñaba con dispositivos que no pensaran por nosotros, sino con nosotros. Que nos ayudaran a oler mejor, a escuchar con más atención, a pensar con más profundidad. No era un ingenuo: trabajó con la CIA y la NASA. Pero entendió, con cierta melancolía, que su visión no cabía en un mundo que solo quería resultados, no preguntas.
Aquí yace la grieta crucial: aumentación vs. mejora. La primera (el modelo Silicon Valley) nos descualifica: el GPS nos hace idiotas en terreno desconocido. La segunda (Brodey) nos transforma: usar tecnología para agudizar sentidos o entender complejidades ocultas. Mientras la IA actual nos reduce a operadores pasivos, Brodey soñaba con artesanos cognitivos.
Su idea de “mejoramiento humano” —distinta al clásico aumento de productividad— implicaba una transformación del sujeto, no solo de sus herramientas. Una filosofía incómoda en un entorno obsesionado con el rendimiento y la escalabilidad. Tan incómoda que acabó autoexiliado en un bosque noruego. Porque, seamos sinceros, en este mundo hay más espacio para drones armados que para erudiciones filosóficas.
La pregunta de Morozov es tan provocadora como lúcida: ¿tiene sentido seguir soñando con una “IA socialista”? ¿O deberíamos más bien imaginar una política tecnológica post-IA? Es decir, dejar de adaptar el mundo a las máquinas, y empezar a adaptar la tecnología a los fines humanos. Porque, y esto no se dice lo suficiente, no necesitamos una IA que escriba poemas: necesitamos seres humanos que no hayan perdido la capacidad de escribirlos.
Los apóstoles de la IA general nos prometen máquinas que harán de todo sin que nadie se los enseñe. Como si la inteligencia fuese una serie de trucos de magia que se pueden empaquetar en chips. Pero detrás de la narrativa hay una verdad dura: el modelo de IA que triunfa es el que sirve a los intereses del capital, no de la comunidad. Y mientras tanto, seguimos ignorando el tipo de inteligencia que sí podría salvarnos: la colectiva, la sensible, la que sabe que un “desvístete” no significa lo mismo en una consulta médica en medio de un callejón.
El camino que no tomamos, aunque Morozov no nos entrega respuestas fáciles. Pero sí nos ofrece un espejo: uno donde el reflejo no es un robot brillante, sino una humanidad empobrecida por su dependencia tecnológica. Su propuesta no es destruir la IA, sino desmitificarla. Si la IA nació para automatizar la guerra y el consumo, ¿por qué insistir en redecorar la jaula? Y en su lugar, construir una política tecnológica que tenga más de biblioteca pública que de laboratorio secreto del Pentágono.
La verdadera utopía no es una IA omnisciente. Es una sociedad donde cualquier niño —no importa su barrio— tenga acceso a tecnologías que lo ayuden a comprender el mundo, a expresarse, a ser más humano. Y sí, también a desconectarse.
Quizá no vivamos en casas de espuma como Brodey, ni tengamos un traje de baile cibernético. Pero aún estamos a tiempo de elegir un camino diferente. Uno que no nos reduzca a consumidores previsibles, sino que nos devuelva la capacidad de imaginar, de crear y, sobre todo, de resistir.
La metáfora final de Ilvenkov —construir una fábrica de arena artificial en el desierto— resume nuestra locura: gastamos billones en imitar lo que ya tenemos (inteligencia humana) mientras ignoramos el desierto de creatividad que nos rodea. El verdadero camino tecnoutópico no está en los data centers, sino en rescatar aquella ducha que nos habla del agua que desperdiciamos. Quizás así dejemos de comer piedras.
A lo que voy es,
¿Será que la verdadera rebelión es apagar el chatbot y encender la imaginación?






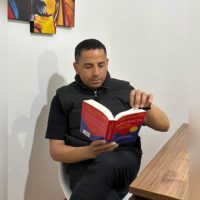






Comentar