![]()
Desde que el ser humano descubrió el lenguaje, acudió a los relatos para darle sentido a su existencia.
La literatura evidencia que, a veces, los humanos vivimos más en el terreno de la ficción que en la tierra donde apoyamos los pies.
Los libros indispensables que tocan las fibras interiores son aquellos donde las historias narradas replantean las historias que nos contamos.
La defensa de la literatura como brújula en las historias que nos contamos
La ficción es una mentira que nos permite entender la verdad
Albert Camus
Desde que el ser humano descubrió el lenguaje, acudió a los relatos para darle sentido a su existencia y al mundo que habita. Desde entonces, las historias son herramientas que pueden orientar nuestras vidas o, también, dejarnos en las tierras movedizas de las certezas o ideas fijas que limitan el rango de visión y el discernimiento.
Para algunos, emociones como los celos, rabia, dolor, entre otras, crean narrativas internas que distorsionan la realidad. Y es para éstos, para quienes la literatura (así muchos afirmen que sirve para nada) es un recurso muy práctico para cuestionar los relatos contados a partir de estas emociones.
Y para contrarrestar las narrativas internas es necesario encontrar un relato que identifique al lector. Cuando sucede, el relato deja de ser ficción y se transforma en una pieza simbólica en la indagación de la experiencia de vida. Es cuando la historia leída aporta una sensación de vida que despierta una curiosidad potente y en el lector se activa una brújula interior que lo lleva a buscar pistas de su propia historia. Entonces entra en un estado de trance que involucra su estado mental de lector y se acerca a los personajes y acorta la distancia entre el creador y su creación.
La memoria colectiva
La literatura, la buena, de la que no se sale igual a como se entra, brinda la posibilidad única de conectar con la memoria colectiva que trasciende tiempos y geografías, permitiendo observar las emociones desde una perspectiva externa. Ejemplo, emociones tan de todos como los celos se ha explorado en novelas como “Otelo” de Shakespeare, donde la advertencia de Brabancio a Otelo siembra la primera semilla de duda sobre la lealtad de Desdémona, que es el comienzo de los celos que lo consumen. O en “La novia oscura” de Laura Restrepo; Sayonar, una bella prostituta de la que todos se enamoran; se enamora de un hombre que no la quiere y se inventa una historia de amor que defiende, a pesar de las evidencias en contra. O En “Rosario Tijeras” de Jorge Franco, Antonio se obsesiona tanto con Rosario, una mujer violenta; que trastoca en autoengaño la visión de un amor heroico y trágico.
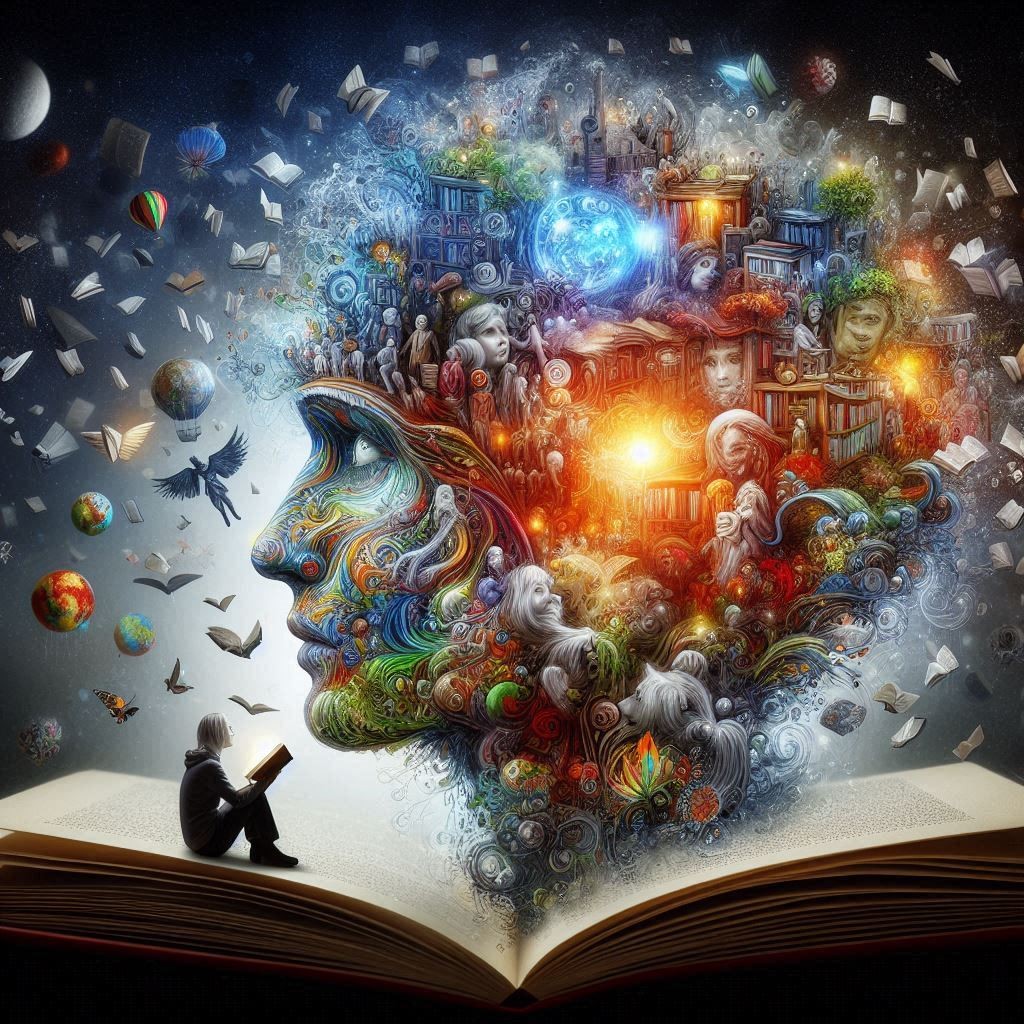
La relación con la naturaleza
La literatura, usualmente la clásica, la que siempre rebela aspectos novedosos, puede reconectar al lector con su entorno natural y evidenciar que no es la única especie que habita la naturaleza. Por tanto, de manera paradójica y critica, la literatura evidencia que, a veces, los humanos vivimos más en el terreno de la ficción que en la tierra donde apoyamos los pies. Así ocurre en “La metamorfosis” de Franz Kafka; donde una mañana Gregorio Samsa descubre sus patas, el abdomen abombado, el caparazón en vez de espalda, las fuertes mandíbulas. Y se conflictúa su humanidad, su familia, su trabajo, hasta que la situación es insostenible. O en “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez, donde el viejo coronel espera, casi de manera infantil, la asignación de la pensión por los servicios prestados a la patria; pero nunca llegará como tampoco el mundo que valoraba los principios y la integridad personal. O en “La casa de las dos palmas” de Manuel Mejía Vallejo, donde la familia Herreros está convencida de que una casa protegerá su linaje, sus tradiciones y su apellido de las transformaciones del tiempo. Aunque el caudal del cambio lo transforme todo.
Los vínculos comunitarios
Finalmente, la literatura, la que despierta del letargo del deber ser, permite desconfiar de los juicios de valor para sentir, más allá de las propias narrativas, valores como la empatía, la tolerancia, la solidaridad… Así, tal vez, identificar los juicios que han sido sembrados en el terreno infértil de las ilusiones. Como sucede en “Madame Bovary” de Gustave Flaubert, donde Emma Bovary, lectora voraz de novelas románticas, obediente a sus pasiones sin pensar en las consecuencias, ansia una experiencia de vida leída que no coincide, o no puede hallar, en la vida que vive. O en “Satanás” de Mario Mendoza, donde Campo Elías, héroe de la guerra de Vietnam, incapaz de escapar de su propia narrativa, desciende a los infiernos al creerse un ángel exterminador. O en “La virgen de los sicarios” de Fernando Vallejo, donde el protagonista narra su relación con un joven sicario en Medellín, convencido de que entiende la ciudad y sus códigos de violencia; pero la realidad es mucho más compleja de lo que él imaginaba y acusa a los pobres, “raza limosnera”, del caos social.
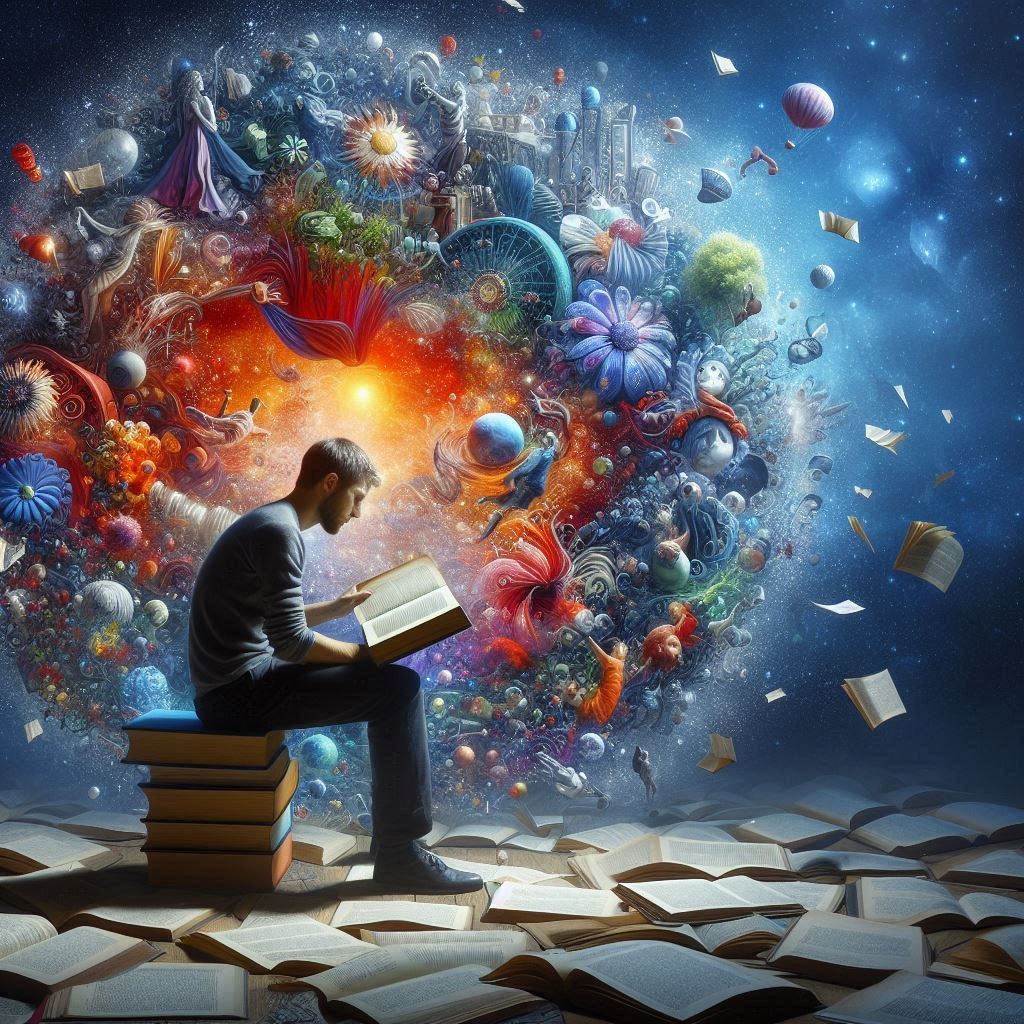
La brújula interior
En consecuencia, los libros indispensables que tocan las fibras interiores son aquellos donde las historias narradas replantean las historias que nos contamos. Historias que, desde que usamos el lenguaje, han evolucionado con nosotros. Por ejemplo, antes de Homero, en los relatos chinos y amerindios, los personajes se transformaban a voluntad. El hombre era pájaro, zorro, pez, nube o río. Era libre en su naturaleza. Luego llega Homero y cambia las reglas del juego. Introduce la causa y el efecto. A partir de entonces, la transformación ya no es espontánea, tiene que suceder a través de una pócima mágica o un hechizo. Pasan los siglos hasta que aparece Kafka y alza la mano para cambiar las reglas. Vuelve al mundo de los sueños y crea un puente hasta la vigilia para que el absurdo se filtre en su literatura. Absurdo que nos ha atravesado desde los primeros relatos.
Ahora, cuando el lector tiene en las manos el relato que le resuena dentro del cuerpo, ese relato deja de ser ficción y se convierte en un símbolo vivo de la exploración de su propia historia. Porque la literatura más que narrar; interroga.
Por tanto, elementos como la memoria colectiva, la relación con la naturaleza y los vínculos comunitarios surgen como guías para que el lector cuestione sus propias narrativas, amplíe su visión de la realidad y el entendimiento de su propia condición humana.
Así, la literatura, la que es inmune a las modas del mercado, se erige como un faro y un refugio para interrogar las historias que nos contamos. Porque leer, más que un ejercicio intelectual, es una experiencia reflexiva que invita a cuestionar quiénes somos y a dónde vamos, si es que vamos a alguna parte.





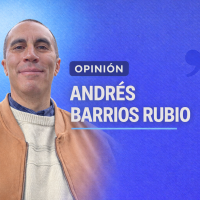

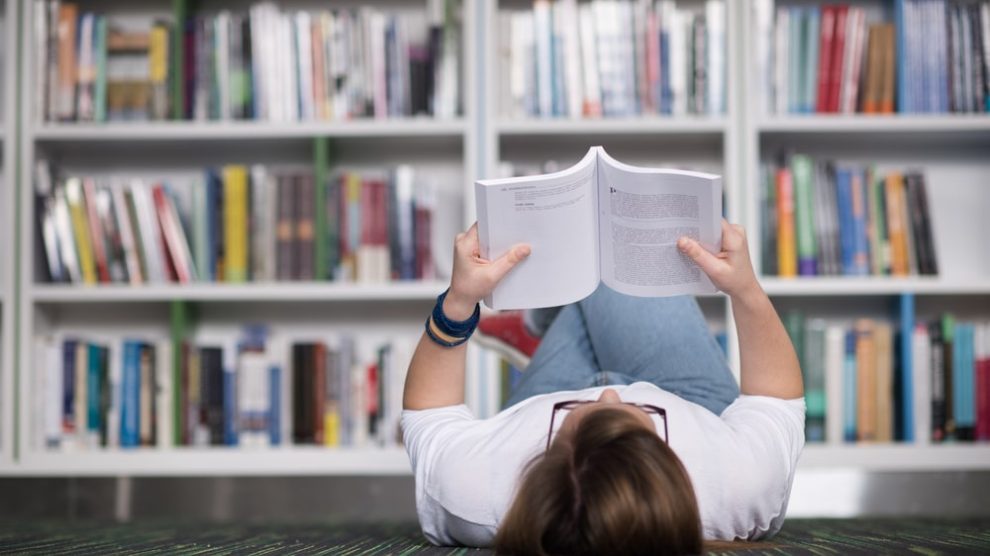





Comentar