![]()
En Colombia, un pueblo sometido al imperio de los conflictos y al imperio de las facultades sobrenaturales de los jueces, es evidente que, en varias circunstancias y sin el más mínimo sofoco de los mismos, se debe cumplir su arbitraria voluntad. Esa voluntad se puede equiparar a la divina, porque lo divino es superior, tal y como rezaba el artículo 38 de la Constitución de 1886: “Colombia es un Estado soberano bajo la protección de Dios y del Sagrado Corazón de Jesús”; un artículo que actuaba como símbolo de un país donde la fe se imponía como principio rector, guiaba la conducta de las personas y las subyugaba por medio de ese poder supremo.
Hoy, no muy lejos de esa misma génesis confesional, y aunque la nueva Constitución elimina ese mandato del “Sagrado Corazón”, seguimos siendo peregrinos de la omnipotencia, no solo en el sentido bienaventurado, sino en el sentido judicial: la omnipotencia judicial.
Esta altísima facultad está inmiscuida en los estrados de los jueces y de las cortes, con decisiones cuestionables y sentencias que se basan en muchos principios, menos en el derecho positivo y en la ley.
Uno de esos casos que han resonado y que han puesto en jaque mate algunos fallos, la reputación y el papel que desarrollan los jueces en el país, es la Sentencia C-087/98 de la Corte Constitucional, la cual declara inexequible la Ley 51 de 1975 (estatuto del periodista), reafirmando que la libertad de expresión e información es un derecho universal y que exigir tarjeta profesional para ejercer el periodismo constituye una restricción inconstitucional.
Esta decisión no solo desmonta una norma que limitaba el acceso al ejercicio periodístico, sino que también fortalece el principio democrático al reconocer que el periodismo, como manifestación de la libertad de expresión, no puede estar sujeto a requisitos formales que excluyan voces. La Corte subraya que el valor del periodista radica en su función social y en el ejercicio responsable de su labor, no en la acreditación profesional, y que cualquier intento de regular el acceso mediante licencias o tarjetas constituye una forma de censura incompatible con el orden constitucional vigente.
Sobre esto podemos decir que lo inconstitucional, precisamente, sería la atribución del magistrado Carlos Gaviria Díaz en resolver el problema de esta manera, y con el agravante de argumentar por medio de un enfoque principialista y filosófico, reviviendo premisas de pensadores griegos, de la Ilustración y del derecho internacional, omitiendo que en Colombia estas afirmaciones no tienen fuerza normativa. También descuidó varios aspectos: el artículo 230 de la Constitución, que establece que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, y que los principios generales del derecho son criterios auxiliares, no fuentes primarias.
Es notorio, por tanto, que la Corte se separó del método jurídico, supliendo la ley por valoraciones morales, ignorando la utilización de técnicas contemporáneas de interpretación constitucional y la validez jurídica no precisada en términos como universalidad, intangibilidad, proporcionalidad, veracidad, entre otros.
Sumado a esto, los argumentos de peso presentados por la Corte carecen de factibilidad y de algo que parece fácil: sentido común. Esto, relacionado con el argumento de que la formación académica es “conveniente” pero no obligatoria porque el derecho a informar es universal, desestimando la fundamental importancia de profesionalizar la emisión de comunicación y la necesidad de que los contenidos sean de calidad y salvaguarden la seguridad informativa.
De hecho, con esta postura, el juez rebaja la profesión del periodista a una categoría debajo de profesiones como la medicina y la ingeniería, indicando que el periodismo no implica riesgo social.
Esta posición, que no es más que riesgo jurídico, es la muestra de una incapacidad deductiva y desconocimiento del alcance del periodismo desde el siglo XX, desconociendo lo que hoy se conoce como el cuarto poder y el alcance de los medios de comunicación en la esfera política del país y del mundo.
Y es que desde la Primera Guerra Mundial ya se planteaban teorías como la aguja hipodérmica, la cual es un modelo de comunicación de masas que postula que los medios de comunicación inyectan mensajes directamente en una audiencia pasiva, que los recibe sin resistencia. ¿Acaso la sociedad colombiana no es una audiencia pasiva en sí misma? ¿Acaso los mismos jueces no lo son? ¿Acaso por esta misma situación no configura un riesgo social?
A todas luces, un riesgo social eminente es el ejercicio del periodismo, aún más con actuaciones como la de la sentencia antes mencionada, que da vía libre para que cualquier persona sin criterio, discernimiento, valoración, objetividad o al menos sensatez, ejerza una función tan importantísima para la vida del país. Sumado a esto, indica que la responsabilidad del periodista es ulterior y con sanciones posteriores que, para entonces, ya serían insuficientes.
Es tanto el daño que generan estos fallos faltos de derecho, que en nuestras comunidades actuales se carece de una regulación efectiva para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la comunicación que está afectando a las ramas del poder, instituciones y personas, incluso con privilegios, y que, escalada a las redes sociales, genera una avalancha de desinformación imposible de controlar.
Es tan delicado el asunto que las fake news están más presentes que nunca, con programas de inteligencia artificial que generan en segundos una noticia que le puede dar la vuelta al mundo y hacer creer a la sociedad hechos que repercuten en la realidad de las personas y en sus decisiones, generando emociones positivas y negativas que permiten actuar de ciertas maneras condicionadas u orientadas a ciertos objetivos que tienen los omnipresentes, los omnipotentes y los omniscientes reales: los poderosos detrás del poder; no los jueces que, en su realidad y sin espabilar, quieren seguir siendo como el Sagrado Corazón en la Constitución del 86: incuestionables.
En este escenario, resulta urgente repensar el papel del periodismo en Colombia y su regulación. No se trata de imponer censura ni de restringir el derecho a informar, sino de establecer mecanismos que garanticen la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de esta labor fundamental. La solución no está en volver al control estatal absoluto, sino en diseñar un marco normativo moderno que reconozca la libertad de expresión como un derecho universal, pero que también exija estándares mínimos de formación, transparencia y veracidad. Solo así podremos evitar que el periodismo siga siendo una herramienta de manipulación masiva y se recupere su esencia como garante de la democracia, el control del poder y la construcción de una ciudadanía crítica e informada.
No podemos seguir permitiendo que el ejercicio del periodismo se convierta en un oficio de libre acceso por simple capricho o conveniencia. Esta apertura indiscriminada ha dado lugar a que personas sin preparación, sin ética profesional y sin el más mínimo sentido de responsabilidad ocupen espacios que deberían estar reservados para quienes han estudiado y comprendido la magnitud de esta labor. En muchos escenarios, lo que se ejerce no es periodismo, sino una caricatura del mismo, alimentada por la rosca, el amiguismo y el oportunismo político o económico. Mientras tanto, cientos de comunicadores formados, con títulos y vocación, enfrentan el desempleo o la precarización laboral, viendo cómo su profesión se desvaloriza frente a una sociedad que ha confundido libertad de expresión con libertinaje informativo.






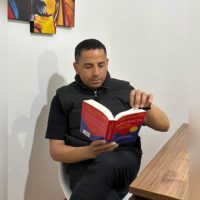






Comentar