“La época no rechaza la fe: rechaza a todo aquello que desaloja al yo de su trono. Jesús lo hace… “
La época actual tolera casi cualquier forma de espiritualidad, siempre que no implique una verdad incómoda. Se puede hablar sin resistencia de energías que fluyen, vibraciones que sanan, constelaciones familiares que reordenan el destino, regresiones a vidas pasadas, terapias áuricas o diálogos con el “universo”.
Ninguna de esas afirmaciones necesita demostración, ni soporte racional, ni coherencia interna. La credibilidad se obtiene por el mero hecho de provenir del terreno emocional, lo cual basta para blindarla contra todo examen crítico. La frase “esa es mi experiencia” funciona como certificado de legitimidad, y cualquier objeción es leída como intolerancia. La única autoridad es la subjetividad. La única exigencia es el bienestar.
Sin embargo, si en el mismo escenario aparece el nombre de Jesús en sentido literal – no como metáfora literaria, no como símbolo cultural reciclable, no como personaje folclórico domesticado, sino como persona real que llama a una transformación radical – la tolerancia se suspende. La conversación se tensiona.
La misma sociedad que escucha sin pestañear afirmaciones sobre chakras astrales reacciona con inquietud ante la proclamación de un Dios que no se adapta al deseo individual sino que lo juzga. Lo que provoca incomodidad no es su supuesta irracionalidad, sino su insoportable claridad. Jesús no se ofrece como herramienta terapéutica ni como símbolo neutro: reclama autoridad. Y la época solo admite lo espiritual si sirve al yo, no si lo desplaza.
Lo llamativo no es que se ridiculice a Jesús, sino que no se ridiculice casi nada más. Las ideas espirituales más contradictorias entre sí conviven sin fricción: karma y horóscopo, tarot y neurociencia mal traducida, decretos cósmicos y pseudofísica cuántica, animismo estético y ateísmo moralizado. Todo puede coexistir mientras no intente organizar la vida en torno a un principio objetivo. La cultura ha declarado sagrada la espontaneidad del yo, y lo único intolerable es aquello que le exige rendición.
El cristianismo, a diferencia de las espiritualidades de consumo, no ofrece un refuerzo narcisista sino una inversión del eje del yo. No dice “encuéntrate”, sino “muere a ti mismo”. No invita a mejorar la versión interna del individuo, sino a entregar el gobierno de la existencia. Ese desplazamiento – de la autonomía al seguimiento – constituye el verdadero escándalo. La discusión no gira en torno a la credibilidad histórica de los evangelios, sino en torno al costo de aceptarlos. La objeción común no es filosófica: es moral. Jesús no molesta porque sea difícil de creer, sino porque es difícil de obedecer.
Por eso la estrategia cultural dominante no consiste en refutarlo, sino en volverlo irrelevante. No se discute su verdad: se neutraliza su efecto. Se lo convierte en pieza estética, referencia literaria, figura ética amable o personaje inofensivo de una tradición. Se lo respeta solo cuando se lo vacía. En un mundo donde la palabra “fe” puede significar cualquier cosa, se permite hablar de Jesús siempre que no se crea realmente en Él. La domesticación opera bajo la forma del elogio académico, la reducción psicológica o la museificación histórica. La cultura nunca niega a Jesús: lo desactiva.
El contraste es claro: ninguna otra creencia recibe ese tratamiento. La creencia en vidas pasadas, que implicaría una ontología compleja y una antropología circular, no exige pruebas ni produce rechazo. La idea de que el universo “responde” a vibraciones personales no gatilla polémicas científicas ni manifiestos escépticos. El reiki no es acusado de falta de evidencia empírica. Las afirmaciones metafísicas de la astrología no son sometidas al mismo rigor metodológico que se exige a la resurrección. La crítica selectiva revela que no se trata de un debate epistémico, sino de un ejercicio de defensa psicológica.
La cultura contemporánea no rechaza lo religioso: rechaza lo religioso que interpela. Y Jesús no interpele desde el margen, sino desde el centro. No pide ser parte del sistema espiritual disponible al gusto del consumidor; desmantela el sistema entero. No ofrece armonía interior sin consecuencias éticas; ofrece verdad, y la verdad exige conversión. La resistencia, por lo tanto, no es al cristianismo como conjunto de doctrinas, sino a su estructura de autoridad. Lo que se evita no es creer, sino obedecer.
El rechazo al Evangelio es menos una conclusión intelectual que una decisión previa: aceptar que Jesús es quien dice ser obligaría a reorganizar la vida. Por eso la burla funciona como blindaje. El gesto irónico – la sonrisa condescendiente, el chiste rápido, la acusación de fanatismo – opera como mecanismo de defensa moral: si lo ridiculizo, no tengo que tomarlo en serio. Lo ridículo es útil: no demanda respuesta. La caricatura se convierte así en refugio del yo que se autoprotege de la verdad que lo desestabilizaría.
Lo paradójico es que esa resistencia confirma de manera involuntaria la singularidad del cristianismo. Ningún otro nombre produce una mezcla tan intensa de burla y nerviosismo. Ninguna otra figura histórica – religiosa o filosófica – es sometida constantemente a neutralización simbólica. A Sócrates se lo respeta, a Buda se lo admira, a los oráculos chamánicos se los estetiza; a Jesús hay que desactivarlo. No porque sea absurdo, sino porque es demasiado serio. Porque no puede ser incorporado como decoración intelectual. Porque reclama lo que ninguna otra figura reclama: entrega absoluta.
La cultura puede convivir con cualquier creencia que no cuestione su dogma central: la soberanía del yo. Puede aceptar lo místico, lo ritual, lo esotérico, lo terapéutico, lo pagano reciclado, lo mágico instagramable. Puede tolerarlo todo mientras no exija conversión. Jesús exige conversión. Por eso no puede ser absorbido por el mercado de las creencias intercambiables. No es un complemento emocional, sino un Señor. Esa sola palabra, hoy, es más ofensiva que cualquier argumento.
Todo lo que no exige transformación se integra sin conflicto. Todo lo que pide cambio real se vuelve intolerable. Esa es la clave del fenómeno: no se rechaza a Jesús porque no sea creíble, sino porque es inaceptable para el proyecto moral contemporáneo. El rechazo no es evidencia contra Él, sino evidencia a su favor: solo lo verdadero produce resistencia real. Lo que no amenaza, no incomoda. Lo que no incomoda, no importa.
Por eso, mientras miles de creencias circulan sin riesgo y sin impacto, su nombre sigue siendo el único que genera vigilancia inmediata, descenso de tono, alerta argumentativa. No porque sea el más frágil, sino porque es el más sólido. No porque esté muerto, sino porque sigue interpelando. No porque haya sido superado, sino porque no ha podido ser neutralizado. Una creencia decorativa no necesita ser combatida. Una verdad viva sí.
Todo puede nombrarse: energías, dioses reciclados, símbolos esotéricos, metodologías ancestrales, arquetipos espirituales, vibraciones cósmicas. Todo puede decirse sin riesgo, sin burla, sin análisis. Solo una palabra desencadena defensa, incomodidad y vigilancia. Esa palabra es Jesús. No porque sea absurda, sino porque es demasiado exacta. No porque sea débil, sino porque es fuerte. Y porque, a diferencia de todas las otras, no ofrece adaptación al yo, sino su crucifixión.
Ese es el verdadero motivo del rechazo. No el escepticismo. No la ciencia. No la modernidad. El yo.
Y, paradójicamente, el hecho mismo de que sea el único nombre que no puede pronunciarse sin reacción confirma lo que pretende desacreditar: que no es uno entre muchos, sino el único que todavía obliga a elegir.
El verdadero conflicto nunca fue epistemológico, sino moral. No se rechaza a Jesús por falta de pruebas, sino por exceso de implicancias. Porque si Él es quien dijo ser, entonces nada puede seguir como está: ni la ética, ni el deseo, ni el yo que quiere seguir intacto. Por eso su nombre sigue incomodando: no porque sea débil, sino porque sigue teniendo fuerza para desinstalar certezas. El escándalo no es su figura, sino su autoridad. Todo lo demás – escepticismo, ciencia, modernidad – es apenas el decorado del mismo temor antiguo: tener que dejar de ser el propio dios.
Tal vez por eso su nombre no puede ser pronunciado sin que algo dentro se vuelva acusación: porque no viene a decorar la conciencia, sino a exigirle verdad.
Y eso es intolerable para una época enamorada de sí misma.






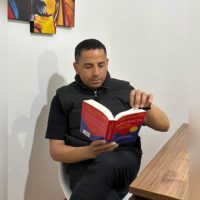






Comentar