![]() A 13 días de la celebración de los 201 años de la Independencia de Guayaquil, el pasado jueves 29 de septiembre, existió en la ciudad una de las más sangrientas masacres dentro de la Penitenciaría del Litoral: 118 privados de libertad fueron brutalmente asesinados. La imagen de las muertes solo puede hacernos pensar en los escenarios más perversos y grotescos que -tal parece-, son tan humanos. Porque si los seres humanos pueden ser inhumanos, debemos replantearnos el significado de la humanidad misma.
A 13 días de la celebración de los 201 años de la Independencia de Guayaquil, el pasado jueves 29 de septiembre, existió en la ciudad una de las más sangrientas masacres dentro de la Penitenciaría del Litoral: 118 privados de libertad fueron brutalmente asesinados. La imagen de las muertes solo puede hacernos pensar en los escenarios más perversos y grotescos que -tal parece-, son tan humanos. Porque si los seres humanos pueden ser inhumanos, debemos replantearnos el significado de la humanidad misma.
Aun siendo profesor de historia de este país, muy pocas veces he leído o escuchado sobre una masacre de tal magnitud. Ni la hoguera Bárbara (28 de enero 1912), ni la masacre de los obreros (15 de noviembre de 1922), ni los disturbios contra los carabineros durante La Gloriosa (28 de mayo de 1944); nada le puede hacer justicia a lo sucedido, a la grotesca violencia con la que cercenaron los cuerpos, los escondieron, jugaron con ellos… Y, ¿qué ha hecho el gobierno, se preguntarán? El gobernador de Guayas, Pablo Arosemena (que tomó la loable decisión de dejar de explotar a sus trabajadores para figurar en la función pública local), tuvo la destreza de reportar fuera de la penitenciaría que la crisis había sido controlada en menos de 24 horas. Mientras lo decía, los disparos se seguían escuchando dentro del recinto penitenciario.
¿Y nuestro flamante presidente? Ya salió a reportar con vehemencia que desaprueba lo sucedido. Enviaron a los militares a recuperar el control de las penitenciarías, esperarán a que la cuasi indignación de la opinión pública se evapore, y volverán a esconder el problema debajo de la alfombra. Después de todo, ¿en qué le afecta al “Ecuador del Encuentro” que un centenar de reos se maten entre sí? ¿No nos están haciendo un favor a nosotros, la “gente de bien”? ¿No decía Santo Tomás que se deben retirar las manzanas podridas para que no corrompa a las sanas?
Me doy permiso de referenciar a Antonio Gramsci, quien en sus momentos de mayor claridad (mientras se pudría en un hoyo, en el que fue puesto por los fascistas italianos) se preguntó sobre la relación entre la prisión y la sociedad. ¿Qué es la prisión? Un reflejo de la podredumbre, de lo más oscuro del sistema. El espacio donde se desfoga lo más propio, lo más reprimido del cuerpo social. Útil sería agregar a Michelle Foucault en la discusión: ¿Qué es la prisión, sino la institución creada para separar de la sociedad a sus “desperdicios”? ¿Qué es sino un espacio de gestión biopolítica, en donde el cuerpo del “anormal” intenta ser reprimido o reajustado para adaptarlo a la Norma?
Guayaquil, como sabrán muchos especialistas en derecho (y personas con sentido común), es una ciudad caracterizada por su desigualdad social y violencia creciente. Y ante los anormales, sean quienes sean, los ciudadanos tienen una idea en común: al criminal, BALA. Juro que al escribir eso, escuché el rugido de un León (Febres-Cordero). Los social-cristianos han sido desde hace 30 años férreos defensores de esa ideología. Sin embargo, ante el cambio de los tiempos y el surgimiento de la “maldita” idea de los derechos humanos, han preferido sostener una opción menos práctica: “anormal” que señalan, lo meten debajo de la alfombra llamada prisión.
Las prisiones son extensión y parte del tejido social. No son mundos o sociedades distintas, sino un reflejo oscuro de lo que intentamos esconder. La convulsión y violencia existente dentro de la Penitenciaría del Litoral no puede ser entendida únicamente según la guerra de carteles que existe en su perímetro. El olvido, desprecio y deshumanización hacia los privados de libertad, la corrupción absoluta del Sistema Penitenciario y algo muy propio de la cultura de esta ciudad (que, aunque llevo pensando por horas, no puedo poner en palabras) son factores indisociables.
Ahora sí, ¿a qué vino el título del artículo? ¿Por qué podría yo cometer la herejía de plantear una analogía entre Guayaquil y la infame Salò, de Pasolini? Tal vez muchos de ustedes crean que es simplemente por la perversión y violencia indescriptibles, o por la disposición absoluta que tiene el poderoso sobre el cuerpo del débil y del desafortunado. Pero esas no fueron mis ideas principales. Lo que está ocurriendo ahora en Guayaquil me recordó a la escena final de Salò, después de que los esclavos sexuales rebeldes sean torturados de formas indescriptibles por los guardias. Mientras la tortura se perpetraba, el duque, el presidente y el magistrado la observaban con unos binoculares, excitándose por la perversión. El obispo, por otro lado, prefería formar parte de los torturadores y bailar de regocijo al ver el sufrimiento de los más débiles. Al mismo tiempo, dentro de la mansión, los guardias se divertían y, al ritmo de un vals que callaba los gritos de los torturados, danzaron dulcemente.
Señor presidente Lasso y estimado gobernador Arosemena: por favor, dejen de danzar, y finjan tener interés por la vida humana.
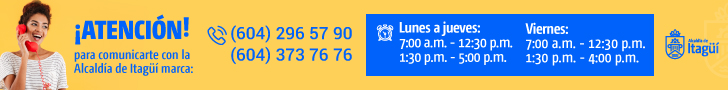














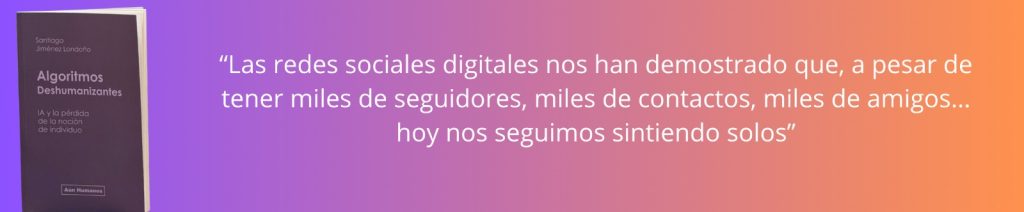




Comentar