![]()
Empaqué dos maletas, una con libros, los suficientes para no sobrepasar los 23 kg que exigía la aerolínea. La otra con ropa y algunos chécheres sentimentales: fotos de la familia y de los amigos, el primer diente de leche que mudó mi hija, un cofre viejo con cartas y credenciales que recibió mi esposa de amigas y de algún enamorado de la infancia, y un que otro muñeco. En la mochila que me acompañaría en la cabina del avión guardé una carta hecha de palabras temblorosas y húmedas que me escribió mamá. El papel arrugado daba fe de su propio corazón. Conmigo traje también una fotografía suya de la infancia que guardé en una agenda a medio usar, entre una página en la que escribí, quién sabe cuando, soñar a veces nos cuesta la vida, y la otra en blanco.
Los recuerdos del polvoriento camino de la vereda en la que vivía, el olor del campo hecho de boñiga y tierra mojada, el bendito pájaro madrugador que tocaba la ventana de mi dormitorio muy a las 5:45 a.m., lleno de envidia al verme dormir hasta más tarde, digo yo. Continúan los recuerdos: de lugares que me llenaron de felicidad, la compañía de mis amigos en los momentos buenos y malos, los momentos dolorosos de tantas familias a quienes acompañé a decirle adiós a sus seres queridos que murieron a causa de la pandemia, entre otros tantos, esos recuerdos me los traje en el corazón, creyendo, como lo sigo haciendo, que ahí estarían más seguros. Sin embargo, como es ley de la vida, parafraseando al poeta español Marcos Ana, he comenzado a olvidar la dimensión de ciertas cosas: el aroma de algunos árboles, su geometría, los secretos que aprendí de ellos en la infancia, a veces hablo a tientas de cosas que el tiempo ha ido borrando, con el agravante que cotidianamente no tengo los rostros, nombres, lugares, espacios, voces, que me ayuden a no olvidar tan rápido.
Mi familia y mi fe migrante era todo lo que tenía para comenzar la aventura de estar lejos de casa. Al aterrizar en la ciudad que se convertiría en nuestro nuevo hogar, abracé a mi esposa y a mi hija e hicimos una oración sencilla y nerviosa. De ahí en adelante casi todo dejó de ser familiar: los rostros de la gente, sus idiomas, sus olores, la forma de vestir y de mirar, y digo que casi todo porque de vez en cuando aparecía una imagen familiar y cercana, que de algún modo me pertenecía: familias con cuatro o cinco maletas, rostros fatigados, sonrisas nerviosas, niños y niñas con uno o dos juguetes en la mano.
Al salir del aeropuerto apareció lo que denomino la perenne pregunta del inmigrante: y ahora, ¿qué hacemos? Con el tiempo uno aprende a lidiar con ella de manera más tranquila, pero al principio aparecía como un fantasma en las largas noches de insomnio, y también en los sueños de noches tranquilas. En casa no tenemos que abrir la boca para hacer la citada pregunta, ya la identificamos en las miradas confundidas y alertas, y en una que otra mueca. Incluso pudiera decir que estoy en camino de convertirme en un experto en la materia, ya identifico el ¿qué vamos a hacer? en otros inmigrantes, especialmente en sus silencios más profundos.
Me pregunto si María y José no tuvieron los mismos cuestionamientos cuando, apurados, tuvieron que huir a un pueblo extraño para salvas sus vidas y la de su hijo Jesús. No pensarían acaso que, al volver, si es que lograban retornar, muchos de los que amaban ya no estarían, que ese último abrazo que dieron a sus familiares y amigos bien pudiera haber sido el último. Según el relato evangélico, el hijo de Dios también fue un inmigrante, peregrinó al lado de padres que seguro no tenían la más mínima idea de lo que iban a hacer en un pueblo ajeno. Como a cualquier inmigrante, les tocó aprender nuevos oficios para ganarse la vida, sufrieron el cambio de cultura, se habituaron a lo que en principio fue tan extraño, improvisaron camas, almohadas y demás, en últimas, rehicieron sus vidas.
Sin tener idea que algún día sería yo el inmigrante, escribí un cuento para Medellín en 100 palabras que titulé: Cumbia venezolana. Lo escribí pensando en lo difícil de la migración y en lo resilientes que eran nuestros hermanos venezolanos al enfrentar la vida en Colombia con tantos cambios. Hoy, la pelota está de mi lado, somos mi familia y yo, en compañía de otros tantos que también han trasladado sus sueños en algunas maletas, a quienes nos ha tocado bailar nuestra cumbia colombiana lejos de los que amamos. Bailamos con el corazón henchido de coraje y esperanza, muchas veces con recuerdos nostálgicos, pero tendría que decir también que lo hemos hecho en compañía de muchos lugareños que nos han abierto sus vidas, casas y familias, para acogernos. Con nosotros viene una fe migrante que a veces sufre los estragos del cambio, que asume otros desafíos, y con la que tratamos de responder: y ahora, ¿qué hacemos?.
Todas las columnas del autor en este enlace: Juan Fernando Morales Valencia


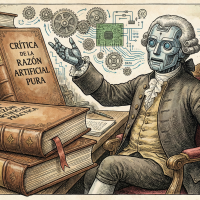






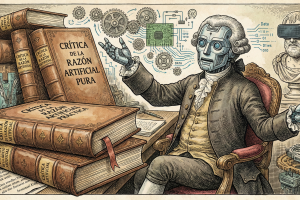




Juan Fernando una bonita historia , que nos pone a reflexionar sobre lo difícil que es salir de nuestra patria , en busca de nuestros sueños , muchas gracias