![]()
Soñé que la humanidad por fin había entendido. Que las guerras eran solo capítulos de historia, no titulares de noticias. Que las religiones convivían sin miedo y nadie creía que su dios era más válido que el del otro. Soñé, también, que después de tantas lecciones –las cruzadas, la inquisición, el Holocausto, el 11 de septiembre de 2001, las guerras santas, los atentados suicidas, las persecuciones por fe, por amor, por pensar distinto– habíamos decidido no volver a matarnos en nombre de lo sagrado.
Y ahí, entre la niebla del sueño, apareció algo extraño: una inteligencia que no sentía, pero comprendía. Algo –alguien– que nos ayudaba a razonar. No imponía nada, no tenía dogmas. Solo mostraba la lógica más básica: que ninguna creencia puede valer más que una vida. Que nadie es mejor que otro solo por el dios en el que cree. Que entender al otro no debería ser tan difícil.
Desperté. Y Gaza seguía en ruinas. Pero también seguía Siria. Seguía Irán. Seguía Sudán. Seguía Burkina Faso, donde en mayo de 2023 un grupo yihadista irrumpió en una iglesia cristiana y asesinó a más de 40 personas mientras oraban. Seguía Nigeria, donde Boko Haram lleva años masacrando cristianos en nombre de una religión. De eso, sin embargo, pocos hablan. No es tendencia. No entra en el guion.
Estamos en la era de la información. A un clic de distancia tenemos toda la historia humana, toda la evidencia científica, todo el conocimiento filosófico. Y, aun así, preferimos seguir creyendo que nuestro dios nos hace superiores. Seguimos creyendo que el otro, el distinto, el hereje, el infiel, el judío, el cristiano, el musulmán, el ateo… merece menos.
No, no todos los palestinos son terroristas. No todos los israelíes son pacifistas. Entre el judaísmo hay dogmas, y también fanáticos. Y entre los grupos radicales que dicen representar al islam hay quienes han hecho del odio una herramienta de poder. Pero entre todos ellos también hay madres, niños, ancianos, familias que solo quieren vivir en paz: gente común, atrapada en trincheras ideológicas que no eligieron.
Lo que me duele no es solo la guerra, sino que se vuelva paisaje. Que hayamos aprendido a convivir con imágenes de niños ensangrentados, con cadáveres cubiertos por banderas, con personas justificando lo injustificable porque “es su pueblo”, “es su causa”, “es su dios”.
Y me duele aún más la selectividad moral. Quienes gritan por la libertad, muchas veces lo hacen con una ceguera tremenda. ¿Cómo defender derechos humanos y, al mismo tiempo, alinearse con regímenes que los violan sistemáticamente?, ¿cómo gritar “Free Palestine” mientras se calla la opresión de homosexuales en Irán, la esclavitud infantil en Yemen o los feminicidios sistemáticos en Afganistán?, ¿y por qué ignoramos la masacre del Festival Nova, donde jóvenes fueron asesinados, secuestrados y mutilados mientras bailaban por la paz?
No se trata de minimizar el dolor palestino. No. Se trata de entender que el dolor no tiene pasaporte. Que hay gobiernos extremistas que usan a sus propios civiles como escudos humanos. Que cuando se gobierna desde el fanatismo, los inocentes siempre son los primeros sacrificados.
Pero también es cierto que los gobiernos no son los pueblos. Muchos ciudadanos israelíes han salido a protestar contra Netanyahu, como muchos palestinos viven entre dos fuegos: el del bloqueo y el de sus propios líderes. La narrativa de “Israel vs. Palestina” simplifica una tragedia que es mucho más humana, más compleja y triste.
Y aquí es donde regreso al sueño. No para vender la idea de que una inteligencia artificial resolverá lo que nosotros no hemos podido, sino para hacer una pregunta: ¿Cómo puede ser que hayamos creado tecnología capaz de resolver ecuaciones en segundos, de organizar información con precisión quirúrgica, y aun así no logremos entender algo tan simple como respetar al otro?
Si fuimos capaces de construir mentes artificiales que procesan millones de datos, ¿por qué seguimos sin procesar lo más elemental? Que nadie debería morir por pensar distinto. Que ninguna fe justifica la muerte de un niño. Que una idea, por más sagrada que parezca, no vale más que una vida.
Vivimos en un mundo plural. Un mundo donde existen miles de formas de pensar, de creer, de sentir. Y precisamente por eso, lo que debería prevalecer no es la imposición, ni la superioridad moral, ni el dogma. Lo que debería sostenernos es la razón, la tolerancia, la libertad. Porque sin esos principios, cualquier diferencia se convierte en una amenaza, y cualquier desacuerdo, en una guerra.
Y si de algo estoy convencida es que el mundo necesita más liberalismo. No en su versión caricaturizada por quienes lo odian sin entenderlo, sino en su sentido más profundo: la defensa de la libertad individual, de la coexistencia pacífica, de la vida en plural. Porque el liberalismo es, al final, el único sistema filosófico donde caben todas las creencias, todas las posturas, todas las vidas, siempre que ninguna intente aplastar a la otra.
Las ideas totalitarias no permiten convivir. Las religiones impuestas no permiten pensar. Los regímenes dictatoriales no permiten amar. Solo en la libertad, real y mutua, puede haber paz.
La guerra no es natural. Es una construcción. Es una decisión. Y podemos todavía elegir otra cosa. Podemos, si realmente lo queremos, dejar de ofrecerle sangre a los dioses.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.





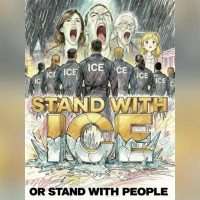






Comentar