“[…] El consumo constante de productos musicales fabricados en serie ha vuelto ‘perezoso’ el oído de muchos oyentes, incapaces de reflexionar sobre lo que escuchan y cada vez menos sensibles a la novedad. Prefieren estructuras melódicas repetitivas, infantiles y previsibles.”
Recientemente, en una de mis clases de Lengua Castellana con grado undécimo, me encontraba explicando la aceptación de los géneros literarios por parte del público. En medio de la exposición, hice un paréntesis para reflexionar sobre lo que significa “música popular” y “música urbana”. Sin embargo, la sesión terminó siendo más un monólogo que un diálogo dinámico, debido a la naturalización excesiva —o la escasa reflexión— que los estudiantes suelen tener respecto al significado de ciertos términos en el ámbito musical.
Muchos jóvenes —y, me atrevería a decir, buena parte de la sociedad— entienden la música más como un medio de entretenimiento y disfrute sensorial que como un objeto de reflexión profunda. Irónicamente, incluso muchos músicos consagrados piensan poco sobre la naturaleza de la música, limitándose a una ejecución interpretativa impecable. En el mundo musical abundan los grandes intérpretes, pero escasean los pensadores de la música. Basta revisar los planes de estudio de numerosas carreras de música en el país para constatar que la mayoría priorizan el perfeccionamiento técnico y compositivo, dejando de lado la dimensión filosófica y especulativa de lo musical.
Un ejemplo claro de ello son los programas de musicología en Colombia. Si bien presentan un rigor investigativo considerable, su enfoque se concentra en aspectos históricos y archivísticos, con ocasionales aproximaciones etnográficas, según el interés del investigador. Sin embargo, etimológicamente, la musicología —la razón, el logos o la ciencia de la música— debería abordar tanto los aspectos científicos como las dimensiones reflexivas y especulativas de lo musical.
A pesar de ello, como señalé antes, no existe una intención reflexiva generalizada sobre la música. Buena parte de la sociedad la ha reducido a un simple objeto de consumo y diversión, lo que ha facilitado que ciertos términos se filtren sin un análisis semántico riguroso. Así, se agrupan bajo categorías supuestamente musicales propuestas sonoras que, en realidad, pertenecen a universos muy distintos.
Históricamente, los seres humanos hemos privilegiado la información sensorial, en particular la visual y la auditiva. Este rasgo, que considero casi instintivo, no responde únicamente a la necesidad de reconocer objetos específicos, sino que constituye un primer vínculo epistémico con el mundo. Ya Aristóteles, en el primer libro de la Metafísica, reflexionaba sobre el papel de los sentidos y cómo, sumados al deseo natural de conocer, generan una alianza que convierte a la curiosidad en un rasgo esencial de nuestra especie.
El problema surge cuando no aplicamos un filtro racional a la información sensorial y le terminamos atribuyendo un grado de certeza mayor al que realmente posee. Un ejemplo lo encontramos en la biología, con la llamada evolución convergente: durante mucho tiempo se pensó que especies con estructuras similares compartían parentesco evolutivo, como se creyó con los peces cartilaginosos y los cetáceos.
La música no escapa a este fenómeno. Así como en la evolución convergente se agruparon especies por semejanzas morfológicas, en la música se han creado géneros a partir de similitudes superficiales, ignorando el significado profundo de las denominaciones. Es aquí donde quiero detenerme para reflexionar sobre la llamada “música urbana”. Aunque en la clase también mencioné la música pop —un término igualmente complejo y que merece un análisis aparte—, me centraré, por ahora, en lo “urbano”.
El término “urbano” en la música se asocia, en principio, a sonidos surgidos en las grandes ciudades, en contextos de diversidad cultural, donde se fusionaron los estilos comerciales de la época. En el caso de la llamada “música urbana latina”, se añadieron elementos característicos como nuevas bases rítmicas y letras en español o en spanglish. Sin embargo, si atendemos al significado estricto de “urbano” y lo unimos a “música”, deberíamos entenderla como toda aquella cuya identidad sonora se originó o desarrolló en la ciudad. En ese sentido, el rock, el metal, el jazz en sus formatos más sofisticados, e incluso la música electrónica, serían esencialmente géneros urbanos. El término, por tanto, carece del rigor conceptual que debería tener, pues excluye numerosos estilos que son, de hecho, hijos de la tecnología y de las dinámicas sociales propias de la urbe.
Pero la cuestión no es solo sonora. En la música comercial, la dimensión estética es central. Basta señalar, por ahora, que buena parte de la música comercial contemporánea es más un producto plástico que propiamente musical. Al depender de la lógica de ventas, su éxito se sostiene en lo que el mercado —en especial el público urbano— considera aceptable. De este modo, la imagen, la actitud o la estética pueden ser más determinantes que el conocimiento técnico o la creatividad musical.
Así, la expresión “urbano” ha dejado de remitir al origen citadino de los géneros musicales para convertirse en una etiqueta que identifica una propuesta sonora específica, más allá de su significado literal. Este fenómeno ha tenido éxito, pues la mayoría de oyentes —e incluso quienes no consumimos estos géneros— ahora asociamos lo “urbano” con estilos concretos, desligados de la distinción rural-urbano. No obstante, este ajuste semántico, impulsado en gran medida por el poder de la industria musical y los medios, encubre problemas que merecen un análisis filosófico y sociológico. Incluso algunos intérpretes del género han empezado a advertirlo: la superficialidad y la estigmatización que acompañan a la llamada “música urbana”.
En torno a la superficialidad, existe una creencia bastante extendida según la cual los géneros agrupados bajo la etiqueta de urbano o urbano latino carecen de la complejidad musical necesaria incluso para ser considerados música. No creo tener el bagaje teórico suficiente para justificar, desde una perspectiva estrictamente técnica, el supuesto escaso rigor del reguetón o el trap. Además, gran parte de mis gustos musicales se inclinan hacia géneros que tampoco son obras maestras de la improvisación ni se caracterizan por su progresión sonora.
Sin embargo, sí considero que la falta de variedad dentro de su sencillez ha llevado a que el llamado género “urbano” se convierta en un contenedor de todo aquello que tenga una base rítmica identificada por muchos —de manera poco técnica— como tum-pa-tum-pa, o por otros como dembow, ritmo originalmente tomado de una canción del artista jamaiquino de dancehall Shabba Ranks. Asimismo, el apoyo tecnológico que caracteriza a estos sonidos ha desplazado el valor del carácter analógico presente en otras propuestas musicales, considerándolo innecesario.
La consecuencia de ello es una evidente falta de virtuosismo en alguna de las dimensiones básicas de la música: armonía, melodía o ritmo. Y aunque esta pérdida de talento y disciplina no es exclusiva del estilo “urbano”, sí responde a un proceso impulsado por la industria musical, cuyo objetivo es llegar a las masas a través de productos comerciales. Así, cualquier sonido que pueda confundir al público o no sea fácilmente replicable es descartado.
En tono jocoso, cualquiera de nosotros podría emitir balbuceos recordando la infancia, y aun así imitaría a algunos intérpretes de reguetón, cuyas voces —naturales o incluso procesadas artificialmente— recuerdan ese tipo de expresiones. Este facilismo categorial ha llevado a que personas sin conocimientos ni habilidades musicales básicas vean en la masificación del género urbano un camino corto y rápido para alcanzar una vida de lujo y apariencia.
Recuerdo, por ejemplo, un episodio que se volvió debate público: una presentación del intérprete puertorriqueño Bad Bunny, en la que intentó cantar “ópera”. Más allá de eso, en los segundos que Benito Martínez Ocasio —nombre real del artista— entonó esas vocales, lo que más me llamó la atención fue el gesto de admiración de la presentadora del evento ante ese fallido intento de canto lírico, como si en efecto se tratara de algo realmente impresionante.
Este episodio refuerza otra consecuencia de la estandarización: los efectos cognitivos y anímicos sobre el público. El consumo constante de productos musicales fabricados en serie ha vuelto “perezoso” el oído de muchos oyentes, incapaces de reflexionar sobre lo que escuchan y cada vez menos sensibles a la novedad. Prefieren estructuras melódicas repetitivas, infantiles y previsibles.
Este fenómeno coincide con lo que décadas atrás el filósofo y pianista Theodor Adorno (1903-1969) denominó estandarización: el proceso mediante el cual los productos culturales (música, cine o literatura) se fabrican de forma masiva siguiendo fórmulas repetitivas y previsibles, con el objetivo de obtener ganancias y fomentar el consumo pasivo de las masas.
En la música, la estandarización implica que gran parte de los sonidos comerciales y de moda —como el reguetón o el trap— sigan estructuras fijas y predecibles, tanto a nivel sonoro como lírico. Por eso, muchas canciones de estos géneros comparten temáticas centrales como el dinero, el poder, la fiesta, el sexo o las relaciones superficiales, junto con melodías simples o incluso la ausencia de melodía definida, lo que facilita su consumo inmediato y su imitación.
Cabe mencionar que el término “urbano” suele asociarse con estereotipos de marginalidad y criminalidad, reforzando prejuicios y falsas creencias en los oyentes menos reflexivos, especialmente entre los más jóvenes. En mi labor docente lo he observado con preocupación: en contextos donde asisten niños y adolescentes de zonas vulnerables, se replica con facilidad la cultura gangsta y de pandillas estadounidense, no solo a nivel estético, sino también en la jerga y, de forma más preocupante, en la asociación ingenua con la violencia, el machismo, la dominación y la opulencia. Frente a este hecho, muchos artistas han lanzado su voz de protesta por lo que consideran una generalización del término “urbano”, pues su propuestas sonoras presentan elementos más allá de lo habitualmente presente como reggaetón o trap; tal es el caso de la cantante Rosalia, quien con su exitoso álbum El mal querer (2018), deja en evidencia que sus pretensiones sonoras son mucho más ambiciosas, aproximándose a lo que serían sonidos fusión.
Finalmente, el objetivo de este escrito está en mi deseo de plantear una crítica al uso simplista de los términos y a la superficialidad, en clave de estandarización, presente en buena parte de la música urbana. Lamentablemente este proceso ha hecho más evidente y natural el uso de fórmulas repetitivas, la primacía de la estética del momento sobre el virtuosismo y la homogenización de los contenidos, lo cual nos ha llevado a un consumo acrítico y pasivo. Sin embargo, es importante que aclarare que mi intención no es estigmatizar ni satanizar el reguetón o el trap u otros sonidos afines por el hecho de ser géneros actuales o utilizar tecnologías como el autotune, sino cuestionar el modo en que la industria moldea los gustos y expectativas de los oyentes, favoreciendo la repetición sobre la diversidad y la profundidad artística. Más que rechazar un estilo particular, el llamado es a que pensemos sobre las palabras vinculadas a nuestros fenómenos más cotidianos, de la mano de una escucha más consciente y a la recuperación de la reflexión sobre la naturaleza y el sentido de la música en la sociedad contemporánea.







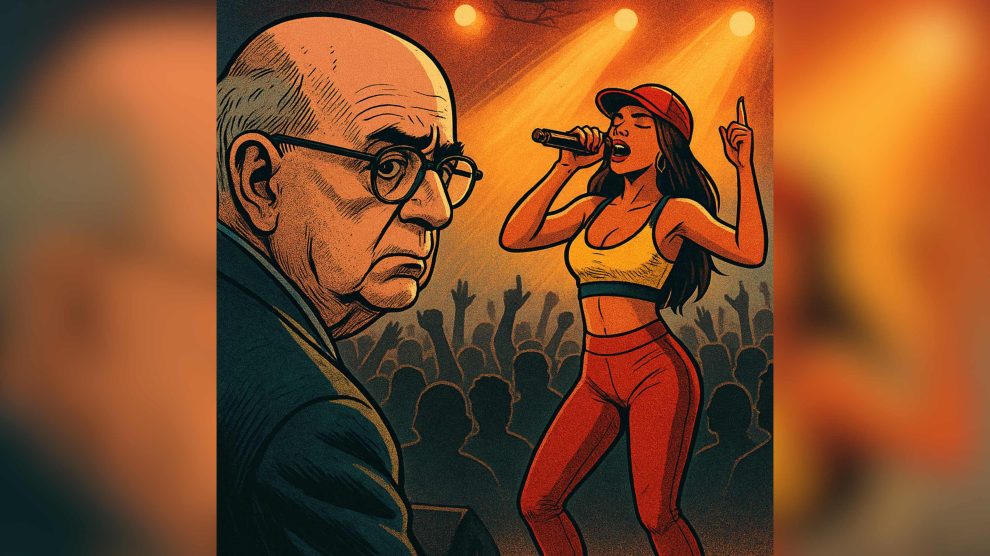





Comentar