![]()
Luego del éxito y ocaso como militar de Napoleón, surgieron varios pensadores que convirtieron o trataron de convertir la estrategia militar en ciencia. Todos aprendieron de Napoleón que para ganar una guerra rápidamente se requiere de movilización ágil, sorpresa y, en consecuencia, forzar al grueso del enemigo a luchar una batalla decisiva que generalmente implica la derrota y la capitulación adversaria. Esto, lo afirma fenomenalmente José Pardo Santayana:
“El modo napoleónico de abordar las operaciones quedó plasmado en todos los tratados de la época –entre 1789 y 1815–, lo que se tradujo en la superioridad de la ofensiva y en la estrategia de la acción directa que busca la destrucción del grueso de la fuerza enemiga por medio de una acción rápida culminada por una gran batalla decisiva”.
Uno de los teóricos más populares entre la izquierda, Antonio Gramsci, escribía que no es conducente, para el socialismo, hacer una revolución armada, puesto que los seres humanos nos movemos a través de ideas, teorías y sensaciones. En un artículo publicado por el Cato Institute, al referirse a Gramsci, el académico chileno Axel Kaiser señala que: “El camino para derrocar el capitalismo no era la revolución armada, como postulaba Marx, pues no gozaría de respaldo popular por mucho tiempo. El mejor camino consistía en construir «hegemonía cultural»”. De la misma forma, Gloria Jarpa expresa que Gramsci consideraba la reconstrucción de un bloque histórico como el resultado de la fricción entre ideas; así, estas penetran la ciudadanía en forma de “valores culturales”, los cuales se expanden a través de los tejidos del sistema social, que a su vez son controlados por mecanismos que aseguran el consenso: escuelas, iglesias, asociaciones, partidos y, de nuevo, actualmente, redes sociales, por mencionar algunos.
En este sentido, el socialismo ha pretendido hacer caer la báscula en los escenarios socioculturales, especialmente, la educación. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, y a la sombra de la Revolución Bolchevique, se hacen conocer pensadores marxistas que se alejan del determinismo económico e incursionan en asuntos filosóficos y culturales que, aplicando las enseñanzas gramscianas, se trasladan desde la militancia revolucionaria a la cátedra universitaria.
Además de Gramsci, otros teóricos como Althusser y Marcuse se ocuparon de copar los estamentos educativos, comenzando por los espacios donde se formaban los futuros profesionales. Para ello, aprovecharon la estructura del Instituto de Investigación Social, conocido como Escuela de Fráncfort por su ubicación en la universidad del mismo nombre, con el fin de desarrollar la “Teoría Crítica de la Sociedad” desde disciplinas como la filosofía y la psicología. La escuela se reubicó inicialmente en Ginebra, luego abrió filiales en Londres y París, y en 1934 se asoció con la Universidad de Columbia, lo que permitió que los principales exponentes del marxismo occidental –o posmarxismo– migraran a los Estados Unidos. El trabajo de estos teóricos y su influencia en los jóvenes universitarios se hizo visible en los sucesos de mayo de 1968 y enero de 1969, tanto en Francia como en la propia Fráncfort. No en vano, Marcuse reconoció: “no podemos eliminar el hecho de que estos estudiantes hayan recibido nuestra influencia”.
En Colombia no ha sido distinto. Desde 1920, con la negación de Rafael Uribe Uribe de seguir los principios del liberalismo clásico, se sentaron las bases del movimiento socialista; su influjo se hizo visible durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, periodo en el que emergieron las primeras protestas estudiantiles. Tras la caída de esta dictadura, se conformó la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC); poco después, en 1957, surgió la Unión de Estudiantes Colombianos (UEC) y, en 1958, con el reconocimiento legal del PCC (Partido Comunista Colombiano), la UEC fue absorbida por la JUCO (Juventud Comunista de Colombia). Estos cambios repercutieron en distintas universidades del país, aunque en ese momento la mayoría aún se regía por el positivismo francés como principio educativo. A partir de allí, la educación superior en Colombia empezó a ser permeada por el socialismo, extendiendo gradualmente su influencia a la educación secundaria y, más recientemente, también a la primaria.
Asimismo, la situación no es diferente en un país de referencia como los Estados Unidos. En 1989, The New York Times publicó un artículo llamado The Mainstreaming of Marxism in US Colleges, en el que se describe como “Un fenómeno extraño y aparentemente paradójico. Incluso cuando el gran experimento del marxismo se estaba derrumbando ante los ojos de todos, las ideas marxistas se estaban arraigando y se estaban convirtiendo en la corriente principal en los pasillos de las universidades estadounidenses”. Por otro lado, Manuel Martín-Rodríguez, afirma que, en 1929, durante los primeros años de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM en México, “los primeros profesores de la Escuela estuvieron muy influidos por el marxismo y otras ideologías socialistas”.
Hoy por hoy, se reconoce que la mayoría de las instituciones de educación en occidente sucumben ante la doctrina marxista, heredera de intelectuales del marxismo occidental, mientras que otras sucumben ante agremiaciones y sindicatos como FECODE, contribuyendo, principalmente, a que nuestros jóvenes acepten dócilmente al socialismo como la solución a los problemas del país. Esto se manifiesta en los resultados de la última encuesta SABEMOS del ICP (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga), donde se afirma que, después de casi tres años de gobierno de Gustavo Petro, el 44% de los jóvenes entre 18 y 24 años todavía confían en la gestión del presiente.
Tras años y años de trabajo académico, filosófico y de propaganda, con el apoyo de resentidos, de aprovechados y de ingenuos, pero, sobre todo, gracias a la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos, el socialismo ha alcanzado un notable poder, impulsado, además, por el sesgo en la educación implantado desde los gobiernos, y también desde quienes ostentan cargos públicos y algunos privados. Basta con revisar las estanterías más célebres de Colombia para darnos cuenta de que la oferta de libros de autores como Mises, Hayek o Bastiat es mínima, y mucho menor la de Murray Rothbard o Ayn Rand; textos que, en la mayoría de los casos, solo se consiguen en librerías especializadas o en el exterior.
No en vano, los regímenes totalitarios y estatistas han procurado concentrar en sus manos la educación de los más jóvenes. Mussolini escribía “Es el Estado el que educa a los ciudadanos en las virtudes civiles, les infunde conciencia de su misión, los incita a la unidad; armoniza sus intereses en la justicia; logra las conquistas del pensamiento en las ciencias, en las artes, en el derecho, en la solidaridad humana”. Mientras, el Partido NAZI proponía: “Corresponde al Estado emprender el desarrollo sistemático del conjunto de la educación del pueblo. Los programas de estudio de todos los establecimientos escolares deben adaptarse a las necesidades de la vida práctica”. Años más tarde, Hugo Chávez creaba las Escuelas Bolivarianas de tiempo completo para niños y jóvenes.
La evidencia empírica nos da luces sobre la importancia que los gobiernos estatistas y totalitarios le dan a controlar, impartir y monopolizar la educación, y aunque el concepto de “cambio cultural” ha sido generalmente aceptado, es primordial ir más allá de la generalización y conocer a fondo cómo, cuándo y en qué aspectos es fundamental dar la lucha contra la hegemonía cultural, un punto de inflexión decisivo para inclinar la balanza a favor de unos o de otros. En virtud de ello, pienso que las ideas de la libertad deben abrirse paso rápidamente y de manera contundente en los ámbitos intelectuales y en los centros de educación –tanto en niveles básicos como universitarios– sin excluir el hogar, cuya responsabilidad directa recae sobre los padres; consideremos que los padres de familia indiferentes a esto serán víctimas de unos hijos educados por el Estado, y las personas apáticas serán poco a poco dominadas en lo hondo por sus profesores, escritores y artistas. La libertad empieza por la educación, que constituye el campo de una batalla decisiva: el campo donde se define el futuro.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.





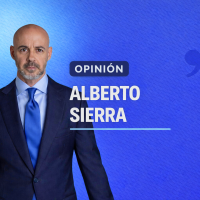

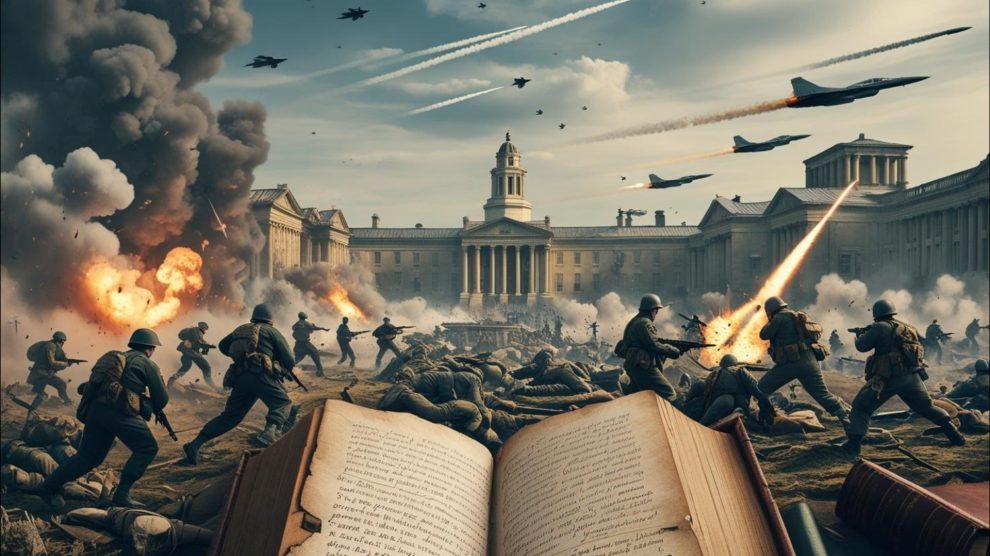





Comentar