![]()
“Durante décadas se pensó que el agente del cambio sería el obrero; luego, el estudiante. Hoy el foco parece desplazarse hacia otra figura: el inmigrante latino cotidiano, el que trabaja, baila, consume cultura y se niega a desaparecer. Eso es lo que Bad Bunny puso en escena”.
Todo latino que se respete habla de Bad Bunny en estos momentos. No solo por su música, sino porque siguen circulando imágenes que activan una memoria compartida: los cortes de luz, el niño dormido sobre tres sillas, los cañaverales, el trabajo de campo y las sillas plásticas blancas (características de su nuevo albúm). Una constelación de escenas mínimas que cualquier latino reconoce sin necesidad de explicación. No son postales: son gestos cargados de sentido en un contexto donde la identidad latina vuelve a ser disputada.
Durante casi catorce minutos, Bad Bunny condensó en el escenario del Super Bowl algo que parecía imposible: transformar el espectáculo más visto del planeta en una narrativa simbólica de identidad, memoria y unidad latinoamericana. Y no desde cualquier lugar, sino desde una voz puertorriqueña, situada en el umbral: colonia estadounidense y, al mismo tiempo, profundamente latina. Que una institución como la NFL habilite y promueva esta escena no habla de una revuelta callejera, sino de una fractura interna en Estados Unidos y de una tensión que ya no puede ser contenida solo en los márgenes.
Pienso en todo esto mientras hablo con mi amigo Adrián Lopera, músico y profesor colomboamericano residente en Florida. Me cuenta, con una mezcla de rabia y cansancio, cómo es la experiencia cotidiana de enseñar en Estados Unidos. Un día falta un estudiante. No está enfermo. No se mudó. Tiene miedo de salir de su casa. Adrián, punkero de Medellín, dice algo que me sorprende: no le gusta el reguetón, pero tampoco defenestra a Bad Bunny como lo hacen otros músicos puristas. Y eso, viniendo de un punkero, no es un detalle menor.
Porque acá hay algo que merece atención. Bad Bunny logró lo que muchos otros artistas latinoamericanos no consiguieron, no porque fueran menos audaces, sino porque el momento histórico no lo exigía. Ni J Balvin, ni Shakira, ni quienes pasaron antes por el escenario del Super Bowl ocuparon ese espacio de este modo. Incluso muchos discursos ilustrados de izquierda no han sido tan eficaces. Durante décadas se pensó que el agente del cambio sería el obrero; luego, el estudiante. Hoy el foco parece desplazarse hacia otra figura: el inmigrante latino cotidiano, el que trabaja, baila, consume cultura y se niega a desaparecer. Eso es lo que Bad Bunny puso en escena. No una revolución, pero sí una interpelación masiva.
Bad Bunny entró hablando español. Español boricua. Sin traducciones, sin concesiones. Con acento, con historia, con cuerpo. Y aunque el gesto esté atravesado por la lógica del espectáculo y del mercado —esa vieja operación de convertir la rebeldía en mercancía—, no por eso pierde su filo. En tiempos donde se criminaliza la migración, se naturaliza el discurso xenófobo y se persigue al inmigrante latino concreto, Bad Bunny ofrece una respuesta simple y potente: todos somos América.
Su mensaje no está dirigido solo a quienes crecimos hablando español, sino también a los hijos de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de los cuales no hablan la lengua de sus padres, pero saben perfectamente de dónde vienen. A esa generación criada en redes, hambrienta de pertenencia y nueva identidad, Bad Bunny le ofrece algo que ni la academia ni buena parte de los intelectuales han sabido dar: una identidad posible, afirmativa y popular que responde a los tiempos de ICE.
Y tal vez, en este momento histórico, eso sea más de lo que han logrado muchos discursos ilustrados.


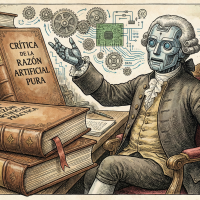






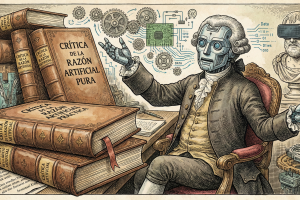




Comentar