“Hoy más que nunca Colombia necesita conversaciones incómodas, porque el silencio ya no es neutral: es complicidad”.
La semana pasada el profesor Hernán Vélez, director del programa de Derecho de la UPB publicó un escrito con un título tan poético como provocador: “Deseo ver el amanecer, contemplar la luz que irradia la mañana y sonreír bajo el sol del mediodía”. Confieso que no compartí del todo la forma como decidió difundirlo, y que incluso hay algunos pasajes que preferiría debatir con él en privado, acompañado de tito y en el boulevard como se hace casi siempre en la academia. Sin embargo, rescato varios puntos de fondo que considero valiosos y oportunos en medio de nuestra coyuntura.
El primero es la necesidad de volver a hablar de política. Por años se nos dijo que lo prudente era evitar discusiones sobre política, fútbol y religión para no caer en confrontaciones. Esa recomendación, práctica para mantener la calma en las sobremesas, parece habernos costado demasiado como sociedad. Hoy es evidente que necesitamos más conversaciones incómodas. El silencio no nos protege: nos aísla. Y si algo reclama la situación actual del país, es que todos participemos, opinemos y asumamos nuestra responsabilidad en el diálogo público.
En este punto llama la atención el papel de los abogados. Socialmente se nos reconoce como personas con formación política sólida. Y sin embargo, paradójicamente, quienes nos dedicamos al derecho privado tendemos a estar más distantes de estas discusiones. Vale entonces la invitación: no podemos quedarnos en la comodidad del litigio contractual cuando todo lo demás está en crisis.
La tragedia de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay golpeó profundamente a Colombia. La tristeza aún nos envuelve, pero el duelo dejó ver también una dolorosa verdad: en medio del luto, tanto sectores de izquierda como de derecha han intentado sacar provecho político. Una tragedia personal se transformó, muy rápidamente, en un insumo más para la polarización.
En momentos como este resulta inevitable recordar que la historia reciente de Colombia está marcada por la violencia contra sus líderes políticos y sociales. Nombres como Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jorge Eliécer Gaitán —aunque más atrás en el tiempo—, e incluso tantos otros dirigentes regionales y defensores de derechos humanos como Hector Abad, Jesus María Valle o Luis Fernando Velez, solo por nombrar algunos, componen una constelación rota por la intolerancia y el fanatismo. Cada muerte, además de la tragedia personal, se convirtió en un espejo de lo que somos incapaces de resolver como sociedad: el miedo a la diferencia y la incapacidad de tramitar el disenso sin violencia.
Surge entonces la pregunta inevitable, recordando aquella frase emblemática de Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral:
“¿En qué momento se había jodido el Perú?”.
No es difícil trasladarla a nuestra realidad: ¿en qué momento nos acostumbramos a que incluso el dolor ajeno fuera instrumentalizado?
La metáfora del bosque ayuda a ilustrar este sinsentido: el bosque seguía muriendo, y los árboles seguían votando por el hacha. La astucia del engaño social nos ha convencido de que el hacha, por tener el mango de madera, es uno de nosotros. Y lo aceptamos con pasividad.
Quizás sea tiempo de revertir esta lógica. De volver a reconocer que la política, lejos de ser un campo exclusivo de élites o partidos, nos concierne a todos. Tal vez debamos atrevernos a tener esas conversaciones difíciles que evitamos en la mesa familiar y reencontrar la esencia del diálogo ciudadano. Porque si el bosque está muriendo, no podemos seguir confundiendo el hacha con un simple árbol más.





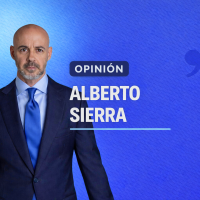







Comentar