![]()
El gobierno de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia está definido por la Ley 30 de 1992, que establece una estructura compuesta por el Consejo Superior Universitario (CSU), el Consejo Académico y el Rector. Sin embargo, diversos estudios han señalado que esta arquitectura formal no siempre se traduce en prácticas efectivas de buen gobierno ni en una gobernanza alineada con los fines misionales de la universidad pública.
El estudio Gobierno Corporativo en las Instituciones de Educación Superior en Colombia, de Guzmán, Trujillo y Restrepo (2015), identifica múltiples falencias en la gobernanza universitaria. Entre sus principales hallazgos se destacan la existencia de conflictos de interés y de poder, en los cuales pequeños grupos ejercen una influencia informal que desafía la autoridad formal y prioriza intereses particulares sobre la misión institucional. Asimismo, el estudio advierte sobre el riesgo de alianzas destructivas orientadas a bloquear decisiones estratégicas que, aunque beneficiosas para la universidad, afectan intereses de grupo. Un segundo problema identificado es la limitada autonomía financiera de las IES. Aunque formalmente autónomas, muchas dependen en alto grado de recursos estatales y de mandatos gubernamentales, lo que restringe su margen de maniobra estratégica. Finalmente, se señala una rendición de cuentas deficiente, generalmente reducida al cumplimiento formal ante entes de control como la Contraloría o el Ministerio de Educación Nacional, con sistemas de información y transparencia muy desiguales entre instituciones.
La Universidad de Antioquia no ha sido ajena a estas dinámicas. La inspectora in situ nombrada por el MEN, en su informe preliminar, define el gobierno circular y endogámico de la institución como un modelo de gobernanza que compromete la transparencia y la independencia institucional, caracterizado por una estructura de poder cooptada por una misma red de personas que administran la Universidad y sus entidades vinculadas. Esta caracterización se sustenta en varios elementos estructurales.
En primer lugar, el informe evidencia una estructura endogámica de autoconservación, en la que los mismos actores rotan de manera recurrente entre cargos directivos, sin una separación real de poderes entre la Universidad y sus entidades vinculadas, como la Fundación Universidad de Antioquia (FUA), la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y el Hospital Alma Máter. En segundo lugar, la inspectora describe un ciclo cerrado de favores políticos y administrativos que elimina la independencia crítica necesaria para el control institucional. Por ejemplo, el Rector preside estatutariamente la Junta Rectora de la FUA y, al mismo tiempo, el Director Ejecutivo de dicha fundación ha participado previamente en instancias decisorias que incidieron en la designación del Rector. Finalmente, esta arquitectura administrativa genera una ausencia efectiva de contrapesos, permitiendo que los mismos actores actúen simultáneamente como ordenadores del gasto y como directivos de entidades receptoras de contratos.
En buena medida, este contexto ayuda a explicar por qué una crisis financiera previsible durante años no fue objeto de control oportuno ni de una rendición de cuentas efectiva por parte del CSU, órgano al que la Ley 30 le asigna expresamente esa responsabilidad.
Un razonamiento similar puede aplicarse al Consejo Académico, cuya ausencia como máxima instancia académica ha sido notoria en debates estratégicos como el modelo de regionalización o la política de posgrados. La disminución sostenida de la demanda en varios programas, simultánea al aumento de la oferta académica, rara vez fue objeto de deliberación profunda y de decisiones correctivas en este órgano. Su análisis, no obstante, amerita un desarrollo específico en otro escrito.
La salida del rector Arboleda y su reemplazo por un rector designado por el Ministerio de Educación Nacional, a pesar de las dudas legítimas que suscita el procedimiento, puede interpretarse también como una oportunidad para iniciar un tránsito hacia mejores prácticas de gobierno universitario, siempre que se aproveche este momento para corregir fallas estructurales y no solo coyunturales.
Desde la perspectiva de las buenas prácticas de gobernanza, es necesario retomar algunas ideas ventiladas antes en el debate universitario. En primer lugar, la composición del CSU debería privilegiar la presencia de miembros externos independientes, con perfiles profesionales sólidos en administración, finanzas, políticas públicas o conocimiento del sector educativo, evitando su reducción a un espacio de representación política o corporativa sin la idoneidad requerida. En segundo lugar, el CSU debe concentrarse en su función estratégica —visión institucional, aprobación presupuestal y control de la alta dirección— y no diluirse en discusiones operativas que corresponden a otros niveles de gestión.
Asimismo, la profesionalización de la dirección universitaria exige que los cargos de rector y alta gerencia respondan a procesos meritocráticos, estables y transparentes, alejados de los vaivenes políticos. Quienes integren estos órganos deberían contar con reconocida trayectoria académica, científica, social o empresarial, así como con una comprensión profunda de los desafíos del sistema de educación superior y del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.
Otras prácticas clave incluyen el fortalecimiento de la planeación y el control mediante herramientas como cuadros de mando integral, sistemas de gestión de calidad y mapas de riesgos; el diseño cuidadoso de incentivos que alineen los intereses individuales con los objetivos institucionales sin generar capturas indebidas; y la búsqueda de un equilibrio entre continuidad y renovación en los períodos de los consejeros, evitando tanto la alta rotación como la perpetuación en el poder.
En este contexto, resulta pertinente revisar la composición del CSU. El doble rol del Gobierno Nacional —como participante en los consejos y como ente de inspección y vigilancia— requiere una clarificación institucional que evite conflictos y preserve la autonomía universitaria. De igual forma, la representación del Presidente de la República y del gobernador de Antioquia podría fortalecerse mediante mecanismos que privilegien el mérito académico y científico, como la selección de sus delegados a partir de ternas propuestas por asociaciones científicas reconocidas. La experiencia reciente de confrontación política entre distintos niveles de gobierno refuerza la conveniencia de explorar mecanismos de representación que reduzcan la incidencia de disputas coyunturales en el gobierno universitario.
Los representantes de empresarios, egresados, exrectores, decanos, profesores y estudiantes también deberían cumplir requisitos claros de idoneidad y ser seleccionados mediante procesos públicos, transparentes y democráticos que reducen la interferencia de la administración de turno y rompan dinámicas endogámicas. En el caso de los exrectores, sería deseable ampliar el espectro de selección a exrectores de otras IES, evitando la concentración de poder al interior de una misma institución.
Finalmente, la discusión sobre la reelección de rectores merece una reflexión serena. Permitir la reelección ha incentivado prácticas políticas que distraen a la universidad de su misión sustantiva. Una alternativa razonable es ampliar el período rectoral a cinco años, prohibiendo la reelección, garantizando así el tiempo suficiente para ejecutar un plan institucional evaluable y sometido a rendición de cuentas.
Instaurar buenas prácticas en el gobierno universitario es apenas el punto de partida. El verdadero desafío es aprovechar este momento crítico para corregir inercias, reconstruir confianza y fortalecer una institucionalidad capaz de sostenerse más allá de los nombres y de las coyunturas políticas. El relevo rectoral no debe entenderse como un simple cambio de timón, sino como una oportunidad para revisar las reglas de navegación.
La Universidad de Antioquia ha sido, por casi dos siglos, un patrimonio intelectual de la región y del país. Preservar su autonomía, su legitimidad social y su vocación pública exige hoy algo más que defensas retóricas: requiere buen gobierno, transparencia efectiva y decisiones estratégicas tomadas con visión de largo plazo. Si este episodio logra abrir ese camino, la crisis no habrá sido en vano. El desafío de fondo es repensar el papel de la educación superior en el siglo XXI y avanzar hacia un acuerdo nacional que reconozca la educación como un derecho fundamental, capaz de adaptarse a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas del país.



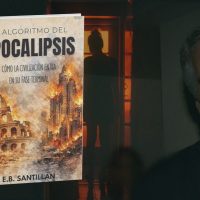






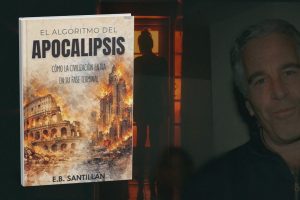



Comentar