“El innovador arriesga todo no por altruismo, sino por la posibilidad de reinar, aunque sea por un breve tiempo, antes de que otro aspirante, con una idea aún mejor, venga a destronarlo. ¡Rey caído, rey puesto! Este ciclo de ascenso y caída es la esencia de un capitalismo dinámico”.
Vivimos tiempos de vértigo. No solo la constante y molesta tinitus, por asociación, me lo recuerda, sino los hechos actuales. La inteligencia artificial redefine profesiones enteras en meses, industrias que parecían eternas se tambalean y la sensación de que el suelo se mueve bajo nuestros pies es constante. Lo que antes parecía inmutable, hoy es efímero. Y mientras nosotros en LATAM tranquilos por el comentario casi —o tal vez completamente— general en acento muy colombiano: “¡Tate tranquilo, esa vaina no llega por acá!”. En medio de esta vorágine, es fácil ver el cambio como una fuerza caótica e impersonal. Sin embargo, el reciente Premio Nobel de Economía (2025) otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt nos ofrece una luz para guiarnos en esta noche oscura, recordándonos que el progreso no es un accidente, sino un proceso frágil, profundamente humano y, sobre todo, conflictivo.
La lección central de los laureados es una bofetada a nuestra idea complaciente del progreso, idealizada generalmente como una línea ascendente, suave y garantizada. La realidad, como la describió su precursor intelectual Joseph Schumpeter, es más parecida a un “vendaval perenne de destrucción creativa“.
Así como cuando la Iglesia Católica canoniza un santo muchos corren a revisar sus escritos, o un Nobel de Literatura nos impulsa a leer sus obras, los no-economistas nos vimos obligados a conocer —así sea (muy) someramente— el pensamiento schumpeteriano. Este describe el vendaval como una tormenta que, mientras crea lo nuevo, aniquila inevitablemente lo viejo. No es una falla del sistema; es el motor mismo del sistema. Vimos cómo este viento derribó a los videoclubes para dar paso a Netflix.
De igual manera, vimos cómo Apple, con el iPhone y su ecosistema integrado, desplazó a Nokia del trono —aparentemente eterno— de la telefonía móvil. Nokia, que en su momento dominaba el mercado global con más del 40% de participación, se aferró demasiado tiempo a su sistema Symbian y subestimó la revolución de las pantallas táctiles y las aplicaciones. Mientras Apple redefinía lo que significaba un teléfono inteligente —convirtiéndolo en una plataforma de contenidos y servicios—, Nokia intentó defender su modelo obsoleto. Para 2013, la otrora gigante finlandesa vendió su división de teléfonos a Microsoft por una fracción de su valor histórico, un epitafio perfecto de cómo incluso los titanes caen cuando el vendaval de la destrucción creativa sopla con fuerza. Y aquí hay muchos otros ejemplos enciclopédicos que muestran esta potente fuerza destructora.
Y vemos cómo hoy amenaza con volver obsoletas habilidades que hasta ayer considerábamos indispensables.
El trabajo de Aghion y Howitt nos permite entender la mecánica de este cataclismo constante. El motor del crecimiento, nos dicen, funciona con un catalizador paradójico: la promesa de un monopolio temporal. El innovador arriesga todo no por altruismo, sino por la posibilidad de reinar, aunque sea por un breve tiempo, antes de que otro aspirante, con una idea aún mejor, venga a destronarlo. ¡Rey caído, rey puesto! Este ciclo de ascenso y caída es la esencia de un capitalismo dinámico. El crecimiento, por tanto, no es un proceso de armonía, sino de conflicto perpetuo entre los disruptores que quieren entrar y los establecidos que luchan por no salir.
Las empresas que actualmente se encuentran posicionadas en la cima deberían, con visión estratégica y anticipación, desarrollar y mantener un mapa de gestión de riesgo creativo. Este instrumento les permitiría identificar, evaluar y mitigar las amenazas que surgen de la disrupción constante, evitando así convertirse en un ejemplo enciclopédico más de aquellas corporaciones que, habiendo dominado sus mercados, terminaron sucumbiendo ante el implacable vendaval de la destrucción creativa.
Pero, ¿por qué se encendió este motor en primer lugar? Aquí es donde la perspectiva histórica de Joel Mokyr se vuelve crucial. El vendaval no surgió de la nada. Necesitó una “cultura del crecimiento”, una transformación radical en la mentalidad europea que tardó siglos en gestarse. Fue el resultado de ideas que hoy damos por sentadas, pero que en su momento fueron revolucionarias: que el conocimiento no debe ser un dogma guardado bajo llave, sino un bien público que se comparte, se debate y se mejora en una “República de las Letras” transnacional. Y, de forma contraintuitiva, fue la fragmentación política de Europa, su desorden competitivo, lo que impidió que una autoridad centralizada pudiera apagar las chispas de la herejía y la innovación, como sí ocurrió en imperios más unificados. En la entropía se encuentra un orden único y funcional de las cosas.
Esta visión unificada del progreso nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio papel en la tormenta actual. Si el crecimiento nace del conflicto y la disrupción, ¿cómo lo gestionamos sin que nos desgarre? El propio Schumpeter era pesimista, temía que el éxito del capitalismo lo llevara a la esclerosis, que los empresarios audaces fueran reemplazados por burócratas y comités que “automatizaran el progreso” hasta apagarlo. En ese orden de ideas, ¿son los gigantes tecnológicos de hoy los herederos de ese espíritu innovador o los nuevos guardianes del statu quo, que usan su poder para sofocar la próxima ola de destrucción creativa?
Más importante aún, este Nobel nos fuerza a mirar de frente el lado humano de la “destrucción”. El vendaval no solo derriba empresas; desplaza trabajadores, desestabiliza comunidades y genera una profunda ansiedad. Ignorar este costo no solo es cruel, sino social y políticamente suicida. La respuesta no puede ser intentar detener el viento, pues eso nos condenaría al estancamiento. La única salida es aprender a construir mejores refugios. Como han señalado los propios galardonados, la clave es proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo. Esto implica invertir masivamente en educación continua, en sistemas de seguridad social robustas y en facilitar las transiciones laborales, por dolorosas que sean.
El mensaje de este Nobel 2025 es tan profundo como desafiante: el progreso no está garantizado. Es el resultado de un delicado equilibrio entre incentivar la audacia y mitigar el daño, entre celebrar la innovación y compadecerse de sus víctimas. Requiere —sin terquedad— una kenosis creativa, una cultura que abrace el cambio, pero también instituciones que gestionen sus consecuencias. Nos recuerda que el futuro no es algo que simplemente nos sucede, sino algo que debemos construir desde el presente con sabiduría, coraje y, sobre todo, humanidad, apartando egos y posiciones corruptas. Estamos en medio de la tormenta, y depende de nosotros que el viento nos empuje hacia adelante sin destruirnos en el camino




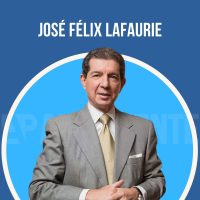
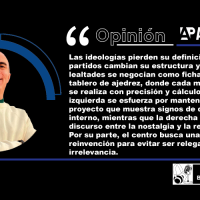


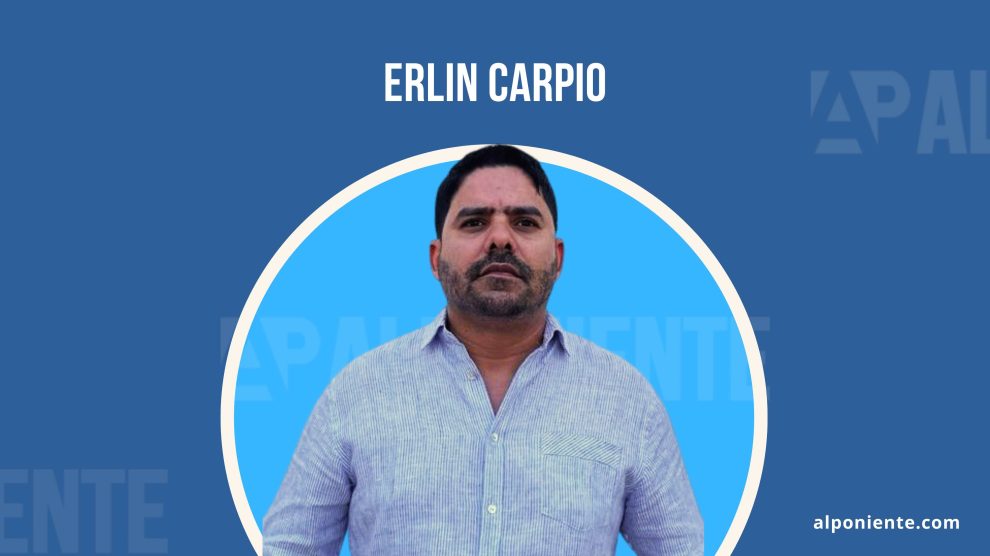
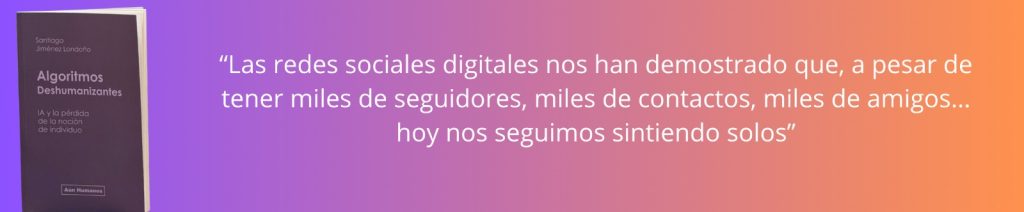


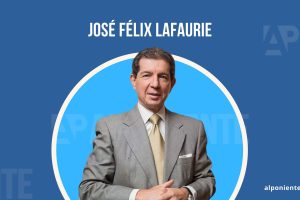

Comentar