Si digo que ha sido una época de absoluta felicidad estaría mintiendo; no obstante, los pagos cumplían todos los requisitos legales y ayudaban a solventar gastos domésticos, o a hacer un improvisado fondo de ahorros. Todos en cambio sí parecían muy contentos cuando recibían la compensación; se presumían unos a otros cuánto habían ganado en función del salario básico y horas extras -solían ser muchas por temporada alta-. Anunciaban sus próximas compras, o sacaban los fajos para lucirlos con orgullo entre sí. Yo recibía el pago, claro, con complacencia, pero también con nostalgia y melancolía: lo primero por un tiempo ya ido e irrecuperable sin hacer lo que me apasionaba, y lo segundo, por saber que ese dinero no era más de lo que vaticinó Pepe Mujica, “el tiempo y el esfuerzo que me costó conseguirlo”. En últimas gastaría el dinero, como los demás, para seguir siendo esclavo de la avaricia material, sin alimentar mi espíritu e incluso envileciendo mi ser en un ciclo sin fin. En la casa, ya sin certeza de dónde estaba, se escondía profunda la Divina Comedia.
Llegó a mí en medio de un escape a lo que funge de ágora en la ciudad, un libro intitulado La Civilización del Espectáculo, del excelentísimo Mario Vargas Llosa. Estaba con mi mejor amigo, si no recuerdo mal un domingo en la noche, cuando apareció ante nosotros una especie de tráiler pequeño prometiendo ser biblioteca ambulante. Entramos muy emocionados y estuvimos al menos una hora allí. Quería salir lleno, pero me alcanzaba para un solo ejemplar, así que traté de elegir con dedicado cuidado. Esos momentos recordaron mi fuente de vida: el conocimiento, los libros, la actividad intelectual responsable, el disfrute y la perturbación encarnadas en letras, la trascendencia, lo que nos da un sentido más allá de la supervivencia, más allá de nuestra condición animal.
El vaivén condujo el tiempo hasta terminar mi etapa en aquél maravilloso lugar -la bodega-, que me sustrajo de la vida para enseñarme su valor, el valor de la libertad, del conocimiento, y del peligro de la ignorancia y la oscuridad. El local de ventas lucía mueblería que multiplicaba varias veces mi sueldo con horas extras y prestaciones. En promedio, solo una sala vendida estaría condonando el costo de mis labores; por supuesto, podía estar todo el día preparando salas, comedores, o alcobas que superaban con creces mi valor allí.
La mayoría de mis compañeros eran fijos, es decir, trabajaban indefinidamente. No era capaz de concebir cómo soportaban ese estilo de vida tanto tiempo, o siendo optimistas, toda su existencia. Pues en esas condiciones, podrían trabajar por siempre jamás y nunca ascender un peldaño, siquiera, respecto a su rol en la sociedad: existe un trecho muy grande entre preparar muebles y comprarlos.
Gasté más de la mitad de mi salario y no estrené en navidad. Adquirí unas muñequeras que me ayudan a no sentir el dolor en mis antebrazos cuando entreno; un cuarzo ojo de tigre que me recuerda a ella; y case para mi teléfono celular, el cual ya está entrando en deterioro; un libro baratillo, invaluable por su contenido; y un reloj que me recuerda que el tiempo de las personas -con dolor lo digo- no vale lo mismo.
No dejan de rondar en mi cabeza éstas tortuosas interrogantes: ¿qué será de todos los trabajadores colombianos, del mundo acaso, que venden sus vidas para sobrevivir, y no para vivir bien?, ¿vivimos para trabajar, o trabajamos para vivir?, ¿hacemos lo que nos gusta, o lo que la necesidad dicta?, ¿llegará el día en que la libertad llame la puerta para invitarnos a salir?
Desde mi casa, nuevamente preocupado por el dinero, escribo estas letras. Contemplo esta reveladora experiencia y agradezco a todos esos seres que hacen parte de la anécdota; si hay tintes abrumadores no se les puede acusar: sin excepción, fueron cálidos en demasía. Por el contrario, sí queda mucho por pensar sobre los órdenes que dirigen nuestros destinos, y me atrevería a afirmar que, dentro del engranaje al que llamamos sistema, somos esclavos sin saberlo, ni aceptarlo.
Inspirado, acabo de leer el magnífico libro de Vargas Llosa, tengo la Divina Comedia al lado, unos cuantos relatos de García Márquez, dos ejemplares de José Saramago, el protestante manifiesto de Eduardo Galeano, un prometedor libro de Jorge Isaacs, y hasta un libro de Hermann Hesse. No sé qué me depare el destino, pero este instante está dedicado a aquellos laboriosos trabajadores, esperanzado, en que salgan algún día -si es el caso- de la mísera monotonía, la angustiosa necesidad o la infelicidad rampante.
Los restos: La portada es tomada de Howard R. Hollem, Public domain, via Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WomanFactory1940s.jpg

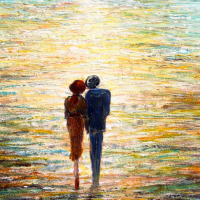






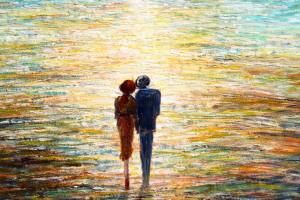




Comentar